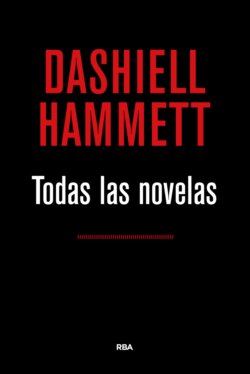Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 7
1 UNA MUJER DE VERDE Y UN HOMBRE DE GRIS
ОглавлениеLa primera vez que oí dar a Personville el nombre de Poisonville1 fue a un tipo pelirrojo llamado Hickey Dewey en el Big Ship de Butte. También pronunciaba de esa manera otras palabras con erre, así que no le di más vueltas a lo que había hecho con el nombre de la ciudad. Luego se lo oí pronunciar igual a otros hombres que se apañaban bien con las erres. Seguí sin ver en ello sino la clase de humor sin pies ni cabeza que lleva a los maleantes a desfigurar palabras como «diccionario» para darles un significado despectivo. Unos años después fui a Personville y vi a qué se referían.
Desde un teléfono de la estación llamé a Donald Willsson al Herald y le dije que había llegado.
—¿Puede pasarse por mi casa esta noche a las diez? —Su voz tajante resultaba agradable—. Es el 2101 de Mountain Boulevard. Coja un tranvía en Broadway y bájese en Laurel Avenue, y luego camine dos manzanas hacia el oeste.
Le prometí que iría. Luego fui al Hotel Great Western, dejé el equipaje y salí a dar un garbeo por la ciudad.
No era bonita. La mayoría de sus arquitectos habían optado por lo ostentoso. Igual habían tenido éxito en un primer momento. A partir de entonces, los altos hornos cuyas chimeneas de ladrillo descollaban recortadas contra una lúgubre montaña hacia el sur le habían dado a todo una sucia uniformidad por efecto del humo amarillento que despedían. El resultado era una fea ciudad de cuarenta mil habitantes, ubicada en un feo desfiladero entre dos feas montañas que la minería había degradado por completo. Sobre todo ello se extendía un cielo mugriento que parecía haber brotado de las chimeneas de los altos hornos.
Al primer policía que vi le habría venido bien afeitarse. El segundo llevaba desabrochados un par de botones del uniforme desaliñado. El tercero estaba en medio de la principal intersección de la ciudad —Broadway y Union Street— y dirigía el tráfico con un cigarrillo en la comisura de los labios. A partir de entonces dejé de fijarme en ellos.
A las nueve y media tomé un tranvía de Broadway y seguí las instrucciones que me había dado Donald Willsson. Me llevaron a una casa que se levantaba en una parcela bordeada de setos en una esquina.
La criada que abrió la puerta me dijo que el señor Willsson no estaba en casa. Mientras le explicaba que estaba citado con él salió a la puerta una rubia esbelta de poco menos de treinta años con un vestido verde de crespón. Al sonreírme no desapareció la frialdad de sus ojos azules. Le repetí las explicaciones.
—Mi marido no está en estos momentos. —Un acento apenas discernible le hacía arrastrar las eses—. Pero si le está esperando, lo más probable es que no tarde en volver.
Me llevó a una habitación de la primera planta que daba a Laurel Avenue, un cuarto ocre y rojo con muchos libros. Nos sentamos en sillones de cuero frente a una chimenea de carbón encendida, y ella empezó a indagar qué asuntos tenía yo con su marido.
—¿Vive usted en Personville? —preguntó de entrada.
—No. En San Francisco.
—Pero no es su primera visita, ¿verdad?
—Sí.
—¿De veras? ¿Qué le parece nuestra ciudad?
—Aún no he visto lo suficiente para hacerme una idea. —Era mentira. Sí lo había visto—. He llegado esta misma tarde.
Sus ojos brillantes dejaron de fisgonear cuando dijo:
—Seguro que le parece aburrida. —Volvió a indagar diciendo—: Supongo que todas las ciudades mineras lo son. ¿Se dedica usted a la minería?
—En estos momentos, no.
Miró el reloj en la repisa de la chimenea y comentó:
—Qué falta de consideración por parte de Donald hacerle venir hasta aquí y dejarlo esperando a estas horas de la noche, que no son para tratar asuntos de negocios.
Le dije que no tenía importancia.
—Aunque tal vez no se trata de negocios —sugirió.
Guardé silencio.
Se rio, una breve carcajada con un deje afilado.
—Por lo general no soy tan entrometida como probablemente le parece —dijo como si tal cosa—. Pero se muestra usted tan tremendamente reservado que me pica la curiosidad. No será contrabandista de licores, ¿verdad? Donald cambia a menudo de suministrador.
Dejé que sacara sus propias conclusiones de mi sonrisa.
Sonó un teléfono en la planta baja. La señora Willsson acercó los pies calzados con zapatos verdes al fuego de carbón y fingió no haber oído el teléfono. No entendí por qué aquello le pareció necesario.
—Me temo que voy a... —empezó a decir, y se interrumpió para mirar a la criada en el umbral.
La asistenta dijo que preguntaban por la señora Willsson. Esta se disculpó y siguió a la criada. No fue a la planta baja, sino que habló por un supletorio que no estaba lo bastante alejado para que yo no oyera lo que decía.
—Soy la señora Willsson... Sí. ¿Cómo dice...? ¿Quién...? ¿Puede hablar un poco más alto...? ¿Qué...? Sí... Sí... ¿Quién es...? ¡Hola! ¡Hola!
Colgó el teléfono. Sus pasos se alejaron por el pasillo; pasos rápidos.
Encendí un cigarrillo y lo miré hasta que la oí bajar las escaleras. Fui a una ventana, levanté un extremo de la persiana y miré hacia Laurel Avenue y el garaje blanco y cuadrado en la parte trasera de la casa.
Poco después apareció una mujer esbelta con sombrero y abrigo oscuros que iba a paso ligero de la casa al garaje. Era la señora Willsson. Se fue al volante de un cupé Buick. Volví al sillón y esperé.
Transcurrieron tres cuartos de hora. A las once menos cinco rechinaron fuera los frenos de un coche. Dos minutos después entró en la habitación la señora Willsson. Se había quitado el sombrero y el abrigo. Tenía la cara blanca, los ojos casi negros.
—Lo siento muchísimo —dijo, y se le estremecieron los labios, que mantenía apretados—, pero me temo que ha estado esperando todo este rato para nada. Mi marido no va a volver a casa esta noche.
Dije que lo localizaría por la mañana en el Herald.
Me fui preguntándome por qué llevaba la puntera del zapato izquierdo húmeda y manchada de algo que podía ser sangre.
Llegué a Broadway y cogí un tranvía. Tres manzanas al norte de mi hotel me apeé para ver la aglomeración ante la puerta lateral del ayuntamiento.
Treinta o cuarenta hombres y unas cuantas mujeres ocupaban la acera en torno a una puerta con el cartel de «Comisaría». Había empleados de las minas y de los altos hornos todavía con la ropa de trabajo, chavales de aspecto chabacano de los billares y las salas de fiestas, hombres impecables de cara pálida y acicalada, hombres con el aire aburrido de maridos respetables, unas cuantas mujeres igual de respetables y aburridas y alguna que otra mujer de mala vida.
Me paré al borde del gentío junto a un tipo corpulento con la ropa gris y arrugada. Su rostro también era más bien gris, incluso los labios carnosos, aunque no debía de tener mucho más de treinta años. Tenía la cara ancha, los rasgos gruesos e inteligentes. Todo su colorido dependía de una corbata roja con nudo Windsor que destacaba sobre su camisa de franela gris.
—¿A qué viene el alboroto? —le pregunté.
Me dio un repaso con la mirada antes de contestar, como si quisiera tener la seguridad de que su información iba a quedar en buenas manos. Tenía los ojos tan grises como la ropa, aunque no tan suaves.
—Don Willsson ha ido a sentarse a la derecha de Dios, si es que a Dios no le importa ver orificios de bala.
—¿Quién lo ha matado? —le pregunté.
El tipo gris se rascó la nuca y dijo:
—Alguien con una pistola.
Yo buscaba información, no ingenio. Habría probado suerte con algún otro miembro de la muchedumbre de no ser porque me interesó su corbata roja. Así que le dije:
—Soy de fuera. Puede culparme a mí del embrollo. Para eso están los forasteros.
—Hace un rato han encontrado en Hurricane Street al señor Donald Willsson, propietario del Morning Herald y el Evening Herald, acribillado a balazos por alguien cuya identidad se desconoce —recitó en tono rápido y cantarín—. ¿He conseguido no herir sus sentimientos?
—Gracias. —Alargué un dedo y le toqué un extremo suelto de la corbata—. ¿Tiene algún significado o la lleva porque sí?
—Soy Bill Quint.
—¡Anda ya! —exclamé, tratando de recordar de qué me sonaba el nombre—. ¡Vaya, cuánto me alegro de conocerte!
Saqué la cartera y rebusqué entre la colección de credenciales a las que había ido echando mano aquí y allá. El carné que buscaba era uno rojo que me identificaba como Henry F. Nelly, marinero de primera, afiliado en toda regla al sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo. No había ni una palabra de verdad en ello.
Le pasé el carné a Bill Quint, que lo leyó con atención, por delante y por detrás, me lo devolvió y me miró de la cabeza a los pies, no sin recelo.
—Ese ya no va a morirse otra vez —comentó—. ¿Adónde vas?
—A cualquier parte.
Caminamos calle abajo y doblamos una esquina, al parecer, sin rumbo.
—¿Qué te trae por aquí, si eres marinero? —preguntó con despreocupación.
—¿Qué te hace pensar eso?
—Bueno, el carné.
—Tengo otro que demuestra que soy carpintero —dije—. Si quieres que sea minero, mañana conseguiré un carné que lo certifique.
—No lo conseguirás. De esos aquí me encargo yo.
—¿Y si te envían un telegrama desde Chicago? —sugerí.
—¡Al carajo con Chicago! De esos aquí me encargo yo. —Señaló con un gesto de cabeza la puerta de un restaurante y propuso—: ¿Bebes?
—Solo cuando puedo.
Entramos en el restaurante, subimos un tramo de escaleras y entramos en un local estrecho del primer piso donde había un mostrador largo y una hilera de mesas. Bill Quint saludó con la cabeza y dijo «¡Hola!» a algunos de los chicos y chicas que estaban sentados a las mesas y la barra, y me llevó a uno de los reservados con cortinillas verdes que bordeaban la pared de enfrente del mostrador.
Pasamos las dos horas siguientes bebiendo whisky y hablando.
El hombre de gris no creía que tuviera derecho al carné que le había enseñado, ni al otro que había mencionado. No creía que fuera miembro destacado del sindicato. Como jefazo de Trabajadores Industriales del Mundo en Personville, consideraba su deber enterarse de quién era yo, y no dejarse arrastrar a la charla sobre asuntos comprometidos.
A mí ya me iba bien. Yo estaba interesado en los asuntos de Personville. A él no le importó abordarlos indagando de vez en cuando sobre la cuestión de mis carnés rojos.
Lo que conseguí sacarle se podría resumir de la siguiente manera:
Durante cuarenta años el viejo Elihu Willsson, el padre del hombre que había sido asesinado esa noche, fue dueño del corazón, el alma, la piel y las entrañas de Personville. Era presidente y accionista mayoritario de la Personville Mining Corporation, así como del First National Bank, propietario del Morning Herald y el Evening Herald, los únicos periódicos de la ciudad, y al menos copropietario de prácticamente todos los demás negocios de cierta importancia. Aparte de estas propiedades, había comprado a un senador de Estados Unidos, un par de miembros de la cámara de Representantes, el gobernador, el alcalde y la mayor parte de la asamblea legislativa estatal. Elihu Willsson era Personville, y era el estado casi en su totalidad.
En la época de la guerra, el sindicato de Trabajadores Industriales del Mundo —en plena pujanza por todo el Oeste— había afiliado a los trabajadores de la Personville Mining Corporation. Esos trabajadores no habían estado precisamente mimados hasta entonces. Aprovecharon su nueva fuerza para exigir lo que querían. El viejo Elihu accedió porque no le quedó otro remedio, y aguardó a que llegara su hora.
Llegó en 1921. Los negocios iban de capa caída. Al viejo Elihu le habría traído sin cuidado cerrar una temporada. Rompió los acuerdos que tenía con sus trabajadores y empezó a devolverlos a patadas a la situación que padecían antes de la guerra.
Como es natural, los obreros pidieron ayuda a gritos. Enviaron a Bill Quint de la sede central del Trabajadores Industriales del Mundo en Chicago para llevar a cabo una movilización. No era partidario de una huelga, de que abandonasen el puesto de trabajo abiertamente. Les aconsejó que optaran por la vieja táctica del sabotaje, que siguieran en sus puestos y paralizaran la maquinaria desde dentro. Pero eso no era una movilización suficiente para los obreros de Personville. Querían darse a conocer, hacer historia del sindicalismo.
Se declararon en huelga.
La huelga duró ocho meses. Hubo derramamiento de sangre en abundancia por ambas partes. Los sindicalistas tuvieron que ocuparse de derramarla en persona. El viejo Elihu contrató a pistoleros, esquiroles, miembros de la Guardia Nacional e incluso a soldados del ejército regular para hacerlo. Una vez partido el último cráneo, una vez rota a patadas la última costilla, el sindicalismo en Personville no era más que pólvora mojada.
Pero, según dijo Bill Quint, el viejo Elihu no tenía ni idea de historia italiana. Salió vencedor de la huelga pero perdió su poder sobre la ciudad y el estado. Para imponerse a los mineros había dejado que sus matones a sueldo se descontrolaran. Una vez terminada la lucha no pudo librarse de ellos. Había dejado la ciudad en sus manos y no era lo bastante fuerte para arrebatársela. Personville les pareció atractiva y se apoderaron de ella. Habían ganado la huelga en nombre de Elihu y se quedaron con la ciudad como botín de guerra. No podía romper con ellos abiertamente. Sabían demasiado de él. Era responsable de todo lo que habían hecho durante la huelga.
Bill Quint y yo andábamos bastante bebidos cuando llegamos a ese punto. Volvió a vaciar su vaso, se apartó el pelo de los ojos y llevó su relato hasta el presente.
—Hoy en día, probablemente el más poderoso es Pete el Finlandés. Este mejunje que bebemos es suyo. Luego está Lew Yard. Tiene una casa de empeños en Parker Street, se ocupa de pagar la fianza a muchos detenidos, mueve buena parte de la mercancía robada en esta ciudad, según me cuentan, y es uña y carne con Noonan, el jefe de policía. Hay un muchacho, Max Thaler, el Susurro, que también tiene muchos colegas. Un tipo moreno y listillo al que le pasa algo en la garganta. No puede hablar. Un fullero. Esos tres, junto con Noonan, son los que en buena medida ayudan a Elihu a dirigir la ciudad; le ayudan más de lo que él querría. Pero tiene que seguirles la corriente o ya se puede preparar...
—El tipo que se han cargado esta noche, el hijo de Elihu, ¿qué pintaba en todo esto? —le pregunté.
—Iba a donde lo mandaba su padre, y ahora está donde lo ha mandado su padre.
—¿Quieres decir que el viejo ha hecho que lo...?
—Es posible, pero yo no soy nadie para decirlo. Ese Don volvió a casa y empezó a dirigir los periódicos de su padre. El viejo diablo, aunque ya tiene un pie en la tumba, no es de los que se dejan arrebatar nada sin devolver el golpe. Pero debía andarse con cuidado con esos tipos. Hizo volver de París al chico y a su esposa francesa y lo utilizó como su marioneta; vaya sucia treta paterna. Don lanza una campaña a favor de la reforma social en los periódicos. Quiere acabar con el vicio y la corrupción en la ciudad, lo que supone acabar con Pete, Lew y el Susurro, si el asunto llegara lo bastante lejos. ¿Lo entiendes? El viejo está utilizando al chico para librarse de ellos. Supongo que se cansaron de que les apretaran las clavijas.
—Me parece que esa suposición tiene unos cuantos inconvenientes —señalé.
—Todo lo que tiene que ver con esta puñetera ciudad tiene unos cuantos inconvenientes como mínimo. ¿Ya has bebido suficiente de esta porquería?
Le dije que sí. Nos fuimos calle abajo. Bill Quint me dijo que se alojaba en el Hotel de los Mineros en Forest Street. Como tenía que pasar por mi hotel de camino al suyo, seguimos juntos. Delante de mi hotel, un tipo corpulento con pinta de policía secreta hablaba desde la acera con el ocupante de un turismo Stutz.
—Ese del coche es el Susurro —me dijo Bill Quint.
Detrás del tipo fornido alcancé a ver el perfil de Thaler. Era joven, moreno y menudo, con facciones tan atractivas y regulares que parecían acuñadas con troquel.
—Qué mono —dije.
—Sí —coincidió el hombre de gris—, igual que un cartucho de dinamita.