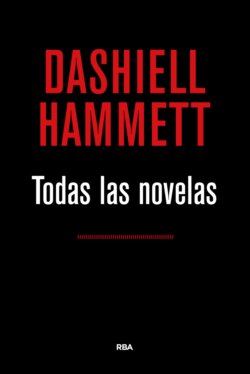Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 15
9 UN CUCHILLO NEGRO
ОглавлениеA la mañana siguiente desperté con una idea en la cabeza. Personville solo contaba con unos 40.000 habitantes. No debería ser muy difícil difundir la noticia. A las diez ya estaba difundiéndola.
Me dediqué a difundirla por salas de billar, estancos, garitos clandestinos, cafeterías y por las esquinas, allí donde hubiera un par de tipos haraganeando. Mi técnica de difusión era algo parecido a esto:
—¿Tiene fuego...? Gracias... ¿Va a ir al boxeo esta noche...? Me han dicho que Ike Bush va a dejarse caer en el sexto... Claro que es de fiar: me he enterado por el Susurro... Sí, están todos.
A la gente le gusta la información confidencial, y cualquier cosa que fuera unida al nombre de Thaler era de lo más confidencial en Personville. La noticia se propagó de maravilla. La mitad de los hombres a los que se la pasé se afanaron casi tanto como yo en difundirla, solo para demostrar que sabían por dónde iban los tiros.
Cuando empecé, las apuestas estaban siete a cuatro a que ganaría Ike Bush por fuera de combate. Para las dos ninguno de los garitos que aceptaban apuestas arriesgaban nada por encima de un resultado igualado, y para las tres y media Kid Cooper era favorito en una proporción de dos a uno.
Hice mi última parada en el mostrador de una cafetería donde dejé caer la información a un camarero y un par de clientes mientras me comía un sándwich de ternera caliente.
Al salir me encontré con que me esperaba a la puerta un hombre. Tenía las piernas arqueadas y la quijada larga y afilada, igual que la de un cerdo. Saludó con la cabeza y echó a andar calle adelante a mi lado, mascando un palillo al tiempo que me lanzaba miradas de soslayo a la cara. En la esquina dijo:
—Sé a ciencia cierta que no es verdad.
—¿Qué?
—Lo de que Ike Bush va a dejarse caer. Sé a ciencia cierta que no es verdad.
—Entonces no debería preocuparte. Pero los que saben lo que se hacen están apostando dos a uno a favor de Cooper, y no es tan bueno a menos que Bush se lo permita.
El tipo con quijada de cerdo escupió al palillo mascado y me enseñó los dientes amarillentos.
—Me dijo en persona que lo de Cooper era un amaño para que ganara él, anoche mismo, y sería incapaz de hacer algo semejante, al menos a mí.
—¿Es amigo tuyo?
—No exactamente, pero sabe que yo... Eh, oye. ¿Te dio esa información el Susurro? ¿De verdad?
—De verdad.
Maldijo amargamente.
—Aposté mis últimos treinta y cinco pavos por esa rata porque me fiaba de su palabra. Yo, que podría hacer que lo enchironaran por... —Se interrumpió y se fue calle abajo.
—¿Que lo enchironaran por qué? —le pregunté.
—Por un montón de cosas —dijo—. Por nada.
Le hice una sugerencia:
—Si sabes algo sobre él, igual deberíamos hablar un rato. A mí no me importaría ver ganar a Bush. Si lo que tienes es sólido, ¿qué perdemos con decírselo a la cara?
Me miró, miró la acera, hurgó en el bolsillo del chaleco en busca de otro palillo, se lo llevó a la boca y masculló:
—¿Tú quién eres?
Le di un nombre, algo así como Hunter, o Hunt o Huntington, y le pregunté el suyo. Dijo que se llamaba MacSwain, Bob MacSwain, y que podía preguntarle a cualquiera en esa ciudad si no era así.
Dije que le creía y le pregunté:
—¿Qué dices? ¿Le apretamos las clavijas a Bush?
Asomó a sus ojos un brillo acerado que luego se apagó.
—No —dijo tragando saliva—. No soy de esos. Yo nunca...
—Nunca has hecho otra cosa que dejar que te timen. No tienes que enfrentarte a él, MacSwain. Dime lo que sabes y yo tomaré medidas, si es que merece la pena.
Mientras se lo pensaba, se lamió los labios, dejando caer el palillo, que se le quedó pegado a la pechera de la chaqueta.
—¿No le dirás que he tenido nada que ver? —me preguntó—. Mi sitio es este, y no sabría qué hacer si tuviera que irme. Y no lo denunciarás, ¿verdad? Solo utilizarás la información para hacerle pelear, ¿eh?
—Eso es.
Me cogió una mano con nerviosismo e insistió:
—¿Me lo juras?
—Te lo juro.
—En realidad se llama Al Kennedy. Participó en el atraco al Keystone Trust, en Filadelfia, hace un par de años, cuando la banda de Haggerty el Tijeras se cargó a dos encargados del transporte de fondos. Al no fue el que los mató, pero estaba implicado en el lío. Se buscaba la vida en Filadelfia. A los otros los trincaron, pero él consiguió huir. Por eso sigue aquí de incógnito. Por eso no deja que saquen su jeta en la prensa ni en los carteles. Por eso es un púgil de tres al cuarto cuando podría estar entre los mejores. ¿Entiendes? Este Ike Bush es Al Kennedy, el mismo que anda buscando la pasma de Filadelfia por el golpe del Keystone. ¿Entiendes? Estaba implicado en el...
—Vale, vale —le dije para detener el carrusel—. Ahora hay que ir a verlo. ¿Cómo lo hacemos?
—Se aloja en el Maxwell, en Union Street. Igual está allí ahora mismo, descansando antes del combate.
—¿Para qué necesita descansar? No sabe que va a tener que pelear. De todas maneras, vamos a intentarlo.
—¡Cómo que vamos! ¿De dónde has sacado eso? Has dicho... has jurado que me dejarías al margen.
—Sí —dije—, ahora me acuerdo. ¿Qué aspecto tiene?
—Es un chaval moreno, más bien flaco, con una oreja machacada y las cejas unidas. No sé si le hará mucha gracia que le vayas con eso.
—Eso déjamelo a mí. ¿Dónde puedo encontrarte después?
—Estaré en Murry’s. Ten mucho cuidado de dejarme al margen. Lo has prometido.
El Maxwell era uno entre la docena de hoteles que bordeaban Union Street con entradas estrechas flanqueadas por tiendas, y escaleras desvencijadas que llevaban a la recepción en la segunda planta. La recepción del Maxwell era sencillamente un rellano en el vestíbulo con un casillero para las llaves y el correo detrás de un mostrador de madera al que también le habría venido bien un mano de pintura. Encima del mostrador había un timbre de latón y un registro de entradas y salidas mugriento. Allí no había nadie.
Tuve que retroceder ocho páginas antes de dar con «Ike Bush, Salt Lake City, 214» anotado en el registro. La casilla correspondiente estaba vacía. Seguí subiendo escaleras y llamé a la puerta con ese número. No obtuve respuesta. Lo intenté dos o tres veces más y luego volví hacia las escaleras.
Subía alguien. Me quedé arriba y esperé para echarle un vistazo. Apenas había luz suficiente para ver.
Era un chico esbelto y musculoso con camisa militar, traje azul y gorra gris. Las cejas negras trazaban una línea recta sobre sus ojos.
—Hola —dije.
Asintió sin detenerse ni decir nada.
—¿Vas a ganar esta noche? —le pregunté.
—Eso espero —dijo secamente, y pasó por mi lado.
Le dejé dar cuatro pasos camino de la habitación antes de decirle:
—Yo también. No me haría ninguna gracia tener que mandarte de vuelta a Filadelfia, Al.
Dio otro paso, se volvió muy lentamente, apoyó un hombro en la pared, dejó que sus ojos adquirieran un aire soñoliento y gruñó:
—¿Qué?
—Si te dejara fuera de combate en el sexto o en cualquier otro asalto un paquete como Kid Cooper, me cabrearía —dije—. No se te ocurra hacerlo, Al. No te conviene volver a Filadelfia.
El joven hundió la barbilla en el cuello y vino hacia mí. Cuando ya me tenía al alcance de la mano, se detuvo y adelantó levemente el costado izquierdo. Tenía las manos colgando a los lados. Yo llevaba las mías en los bolsillos del abrigo.
—¿Qué? —dijo de nuevo.
—Procura tenerlo bien presente —contesté—: Si Ike Bush no gana esta noche, Al Kennedy saldrá camino del este mañana por la mañana.
Levantó un par de centímetros el hombro izquierdo. Moví un poco la pistola dentro del bolsillo, lo suficiente. Él farfulló de mala gana:
—¿De dónde has sacado eso de que no voy a ganar?
—Lo he oído por ahí. No creía que hubiera nada de cierto en ello, salvo igual un billete de regreso a Filadelfia.
—Tendría que partirte la cara, granuja seboso.
—Ahora es buen momento —le aconsejé—. Si ganas esta noche, lo más probable es que no vuelvas a verme. Si pierdes, me verás, pero no tendrás las manos libres.
Encontré a MacSwain en Murry’s, una sala de billar en Broadway.
—¿Lo has visto? —me preguntó.
—Sí. Está todo arreglado, si es que no se larga de la ciudad, o pone sobre aviso a sus socios, o sencillamente no me hace caso, o...
MacSwain empezó a ponerse muy nervioso.
—Más te vale andarte con cuidado —me advirtió—. Es posible que intenten quitarte de en medio. Ese.... Tengo que ir a ver a un tipo calle abajo. —Y me dejó allí.
En Poisonville los combates de boxeo se celebraban en un antiguo casino de madera enorme en lo que antaño fuera un parque de atracciones a las afueras de la ciudad. Cuando llegué a las ocho y media, la mayor parte de la población parecía encontrarse allí, arracimada en hileras estrechas de sillas plegables todo en torno al cuadrilátero, más apretujada aún en los bancos de dos pequeñas galerías.
Humo. Mal olor. Calor. Ruido.
Su asiento estaba en la tercera fila, al lado del cuadrilátero. Cuando iba hacia allí descubrí a Dan Rolff en una localidad de pasillo no muy lejos, con Dinah Brand a su lado. Por fin se había cortado el pelo, y se había hecho la permanente, y tenía aspecto de estar forrada con su abrigo de piel gris.
—¿Has apostado por Cooper? —me preguntó después de intercambiar saludos.
—No. ¿Te has dejado tú mucho?
—No tanto como quisiera. Esperamos a última hora, convencidos de que mejorarían las probabilidades, pero se han ido al traste.
—Por lo visto, todo el mundo sabe que Bush va a tirarse a la lona —dije—. Hace unos minutos he visto que apostaban cien dólares por Cooper a cuatro contra uno. —Me incliné por encima de Rolff y acerqué la boca a donde el cuello de piel gris ocultaba la oreja de la chica para susurrar—: Ya no hay tongo que valga. Más te vale compensar las apuestas ahora que tienes tiempo.
Sus ojazos inyectados en sangre se tornaron más grandes y oscuros por efecto de la ansiedad, la codicia, la curiosidad y el recelo.
—¿Lo dices en serio? —preguntó con voz ronca.
—Sí.
Se mordió los labios pintados de rojo, frunció el ceño y preguntó:
—¿Dónde lo has averiguado?
No pensaba decírselo. Se mordió la boca un poco más y preguntó:
—¿Lo sabe Max?
—No lo he visto. ¿Está aquí?
—Supongo —dijo como ausente, con la mirada perdida. Se le movieron los labios igual que si estuviera contando para sí.
—No te lo creas si no quieres, pero está atado.
Se adelantó para lanzarme una mirada penetrante, hizo chasquear los dientes, abrió el bolso y sacó un rollo de billetes del grosor de una lata de café. Parte del rollo se lo endosó a Rolff.
—Venga, Dan, apuesta por Bush. De todas maneras, aún tienes una hora para ver por dónde van las probabilidades.
Rolff cogió el dinero y se fue a hacer el recado. Ocupé su sitio. Ella me puso una mano en el antebrazo y dijo:
—¡Dios te ayude como me hayas hecho tirar esa pasta!
Fingí que me parecía una idea ridícula.
Empezaron los combates preliminares, apaños de cuatro asaltos entre paquetes diversos. Yo seguía buscando a Thaler, pero no lo veía por ninguna parte. La chica estaba inquieta a mi lado, no prestaba atención apenas a las peleas y dividía el tiempo a partes iguales entre preguntarme de dónde había sacado la información y amenazarme con las llamas del infierno y la perdición eterna si resultaba ser una pifia.
Ya se estaba disputando la semifinal cuando volvió Rolff y le dio a la chica un puñado de boletos. Se puso a escudriñarlos y yo me levanté para ir a mí asiento. Sin levantar la mirada me dijo:
—Espéranos a la salida cuando haya terminado.
Kid Cooper subió al cuadrilátero mientras yo intentaba abrirme paso hasta mi localidad. Era un muchacho coloradote con el pelo pajizo y la cara hundida a golpes, macizo de cuerpo pero con demasiada carne encima de los calzones azul lavanda. Ike Bush, alias Al Kennedy, subió por entre las cuerdas en el rincón contrario. Su cuerpo tenía mejor aspecto —esbelto, bien proporcionado, con cierto aire de reptil— pero se le veía pálido, preocupado.
Los presentaron, fueron al centro del cuadrilátero a recibir las instrucciones de rigor, se quitaron los albornoces, hicieron estiramientos en las cuerdas, sonó la campana y empezó la pelea.
Cooper era un pavo de lo más torpe. Tenía un par de amplios ganchos que podrían haber sido perjudiciales en caso de acertar, pero cualquiera que tuviese dos pies podía mantenerse apartado. Bush tenía clase: piernas ligeras, una izquierda fluida y veloz y una derecha bien rápida. Habría sido una carnicería meter a Cooper en el cuadrilátero con el chico enjuto si este hubiera puesto empeño. Pero no lo ponía. Es decir, no estaba intentando ganar. Estaba intentando no ganar, y se le estaba haciendo muy cuesta arriba.
Cooper anadeaba por el ring con los pies planos y lanzaba sus amplios ganchos contra cualquier cosa, desde los focos a los postes de los rincones. Su sistema era sencillamente soltarlos a ver si alcanzaban algo. Bush se le acercaba y se alejaba con soltura, le metía el guante al chavalote colorado cuando le venía en gana, pero no metía en el guante ni rastro de fuerza.
Los espectadores empezaron a abuchear antes de que terminara el primer asalto. El segundo fue igual de chungo. Yo no me sentía muy bien. Bush no parecía haberse dejado influir por nuestra pequeña charla. Por el rabillo del ojo veía a Dinah Brand, que intentaba captar mi atención. Parecía alterada. Me cuidé mucho de no dejar que captara mi atención.
El numerito de colegueo en el cuadrilátero continuó en el tercer asalto acompañado por una melodía de «¡Fuera de aquí!», «¿Por qué no lo besas?» y «¡A ver si peleas!», interpretada por el público. El vals de los púgiles los trajo hasta el rincón más cercano a mí justo en el momento en que los abucheos menguaban un poco.
Hice bocina con las manos y aullé:
—¡Vuélvete a Filadelfia, Al!
Bush estaba de espaldas a mí. Forcejeó con Cooper para que diera la vuelta y lo empujó contra las cuerdas de manera que él —Bush— quedase encarado conmigo.
En alguna otra parte hacia el fondo del recinto se levantó otra voz:
—¡Vuélvete a Filadelfia, Al!
MacSwain, supuse.
Un borracho en un lateral levantó la cara hinchada y gritó lo mismo, riéndose como si fuera un chiste de lo más gracioso. Otros empezaron a corear el grito, aunque solo fuera porque parecía molestar a Bush.
Movía los ojos de un lado a otro con nerviosismo bajo la barra negra que formaban sus cejas.
Uno de los zarpazos que lanzaba Cooper al azar alcanzó al muchacho enjuto en un lado de la mandíbula.
Ike Bush se derrumbó a los pies del árbitro.
El árbitro contó hasta cinco en dos segundos pero la campana lo interrumpió.
Miré a Dinah Brand y me reí. No se podía hacer otra cosa. Ella me miró y no se rio. Tenía la misma cara de asco que Dan Rolff, solo que más furiosa.
Los preparadores de Bush lo llevaron a rastras hasta su rincón y empezaron a hacerle masajes, aunque sin mucho convencimiento. Abrió los ojos y se miró los pies. Tocaron la campana.
Kid Cooper salió como si fuera arrastrando los pies por el agua al tiempo que se subía los calzones. Bush esperó a que el paquete llegara al centro del cuadrilátero y entonces se le abalanzó con rapidez.
El guante izquierdo de Bush se zambulló casi hasta desaparecer en la barriga de Cooper, que dijo «Uf» y reculó, doblándose por la mitad.
Bush volvió a enderezarlo con un derechazo en la boca y le hundió la izquierda de nuevo. Cooper volvió a decir «Uf» y empezaron a fallarle las rodillas.
Bush le pegó un puñetazo en cada lado de la cabeza, amartilló la derecha, se colocó minuciosamente la cara de Cooper con un zurdazo largo y lanzó la mano derecha desde debajo de su propia barbilla hacia la de Cooper.
Todos los presentes sintieron el golpe.
Cooper cayó a la lona, rebotó y se quedó inmóvil. El árbitro tardó medio minuto en contar diez segundos. Para el caso, podría haber tardado media hora. Kid Cooper estaba fuera de combate.
Cuando por fin terminó de posponer la cuenta atrás, el árbitro levantó la mano de Bush. Ninguno de los dos parecía muy contento.
Me llamó la atención un destello de luz en lo alto. Una breve veta plateada salió despedida de una de las pequeñas galerías.
Una mujer gritó.
El brillante descenso de la veta plateada fue a morir al cuadrilátero con un ruido mitad golpe sordo y mitad chasquido.
Ike Bush apartó el brazo de la mano del árbitro y se derrumbó encima de Kid Cooper. De la nuca de Bush asomaban las cachas negras de un cuchillo.