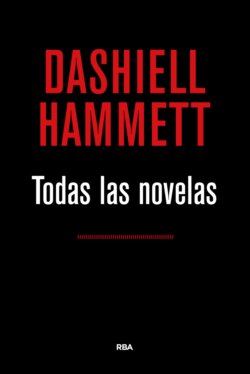Читать книгу Todas las novelas - Dashiell Hammett - Страница 9
3 DINAH BRAND
ОглавлениеEn el First National Bank trabé conversación con un ayudante de cajero llamado Albury, un chico rubio de aspecto agradable, de unos veinticinco años.
—Fui yo quien conformé el cheque de Willsson —dijo después de que le explicara lo que estaba investigando—. Estaba extendido a nombre de Dinah Brand, por valor de cinco mil dólares.
—¿Sabes quién es?
—¡Claro que sí! La conozco.
—¿Te importa decirme lo que sabes de ella?
—En absoluto. Lo haría encantado, pero ya llego con ocho minutos de retraso a una reunión con...
—¿Cenamos esta noche y me lo cuentas?
—De acuerdo —dijo.
—¿A las siete en el Great Western?
—Estupendo.
—Me voy para que acudas a tu reunión, pero dime, ¿ella tiene cuenta en este banco?
—Sí, y ha ingresado el cheque esta mañana. Lo tiene la policía.
—¿Ah, sí? ¿Y dónde vive?
—En el 1232 de Hurricane Street.
—¡Vaya, vaya! —dije—: Nos vemos esta noche. —Y luego me fui.
Mi siguiente visita fue al despacho del jefe de policía, en el ayuntamiento.
Noonan, el jefe, era un tipo gordo de risueños ojos verdosos hundidos en una cara redonda y jovial. Cuando le conté lo que me traía a su ciudad pareció alegrarse. Me ofreció un apretón de manos, un puro y una silla.
—Bien —dijo cuando nos acomodamos—, dígame quién es el culpable.
—El secreto está a salvo conmigo.
—Yo tampoco me iré de la lengua —dijo en tono despreocupado entre el humo—. Pero ¿qué supone?
—No se me da bien hacer suposiciones, sobre todo cuando no estoy al tanto de los hechos.
—No me llevará mucho contarle todos los hechos —dijo—. Willsson firmó ayer un cheque por cinco mil dólares a nombre de Dinah Brand, poco antes de que cerrara el banco. Anoche lo mataron las balas de una pistola del calibre 32 a menos de una manzana de la casa de Brand. La gente que oyó los disparos vio a un hombre y una mujer inclinados sobre el cadáver. Esta mañana a primera hora la susodicha Dinah Brand ha ingresado el susodicho cheque en el susodicho banco. ¿Y bien?
—¿Quién es esa Dinah Brand?
El jefe dejó caer la ceniza del puro en mitad de la mesa, hizo un ademán ostentoso con la mano rechoncha y dijo:
—Una paloma mancillada, por así decirlo, una prostituta de lujo, una cazafortunas de primera división.
—¿Ya ha tomado medidas legales contra ella?
—No. Antes hay que atar un par de cabos. La tenemos vigilada y estamos a la espera. Lo que le he dicho es confidencial.
—Sí. Ahora, escuche.
Y le conté lo que había visto y oído mientras esperaba en la casa de Donald Willsson la noche anterior.
Cuando terminé, el jefe frunció la boca regordeta, profirió un suave silbido y exclamó:
—Eso que me cuenta sí que es interesante, hombre. ¿Así que tenía sangre en el zapato? ¿Y dijo que su marido no volvería a casa?
—Eso me pareció a mí —dije en respuesta a la primera pregunta, y—: Sí —contesté a la segunda.
—¿Ha hablado con ella desde entonces? —me preguntó.
—No. Me he acercado a su casa esta mañana, pero un joven llamado Thaler se me ha adelantado, así que he pospuesto la visita.
—¡Hay que joderse! —Los ojos verdosos le brillaron de alegría—. ¿Me está diciendo que ha ido allí el Susurro?
—Sí.
Tiró el puro al suelo, se levantó, plantó las manazas en el tablero de la mesa y se inclinó hacia mí, rezumando regodeo por todos los poros.
—Eso sí que es dar en la diana —ronroneó—. Dinah Brand es la chica de ese tal Susurro. Me parece que vamos a ir usted y yo a charlar un rato con la viuda.
Nos apeamos del coche del jefe delante del domicilio de la señora Willsson. El jefe se detuvo un instante con un pie en el peldaño inferior para mirar el crespón negro colgado encima del timbre. Y luego dijo:
—Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo.
Subimos las escaleras.
La señora Willsson no tenía muchas ganas de vernos, pero por lo general la gente recibe al jefe de policía si insiste. Este insistió. Nos llevaron al piso de arriba, donde la viuda de Donald Willsson estaba sentada en la biblioteca. Iba de negro. Tenía escarcha en los ojos azules.
Noonan y yo nos turnamos para farfullar nuestros pésames y luego él empezó:
—Solo queríamos hacerle un par de preguntas. Por ejemplo, ¿adónde fue anoche?
Me lanzó una mirada malhumorada y luego miró al jefe, frunció el ceño y dijo en tono altivo:
—¿Puedo preguntar por qué se me interroga de esta manera?
Me pregunté cuántas veces habría oído esa pregunta, palabra por palabra y justo en esa sucesión de tonos, mientras el jefe, sin hacerle el menor caso, continuaba con amabilidad:
—Y luego está eso de que llevaba manchado un zapato. El derecho, o igual el izquierdo. Sea como sea, era uno de los dos.
A la señora Willsson empezó a contraérsele un músculo del labio superior
—¿Eso era todo? —me preguntó el jefe. Antes de que tuviera ocasión de responderle, hizo chasquear la lengua y volvió su rostro cordial de nuevo hacia la mujer—. Casi se me olvida. También está lo de cómo sabía que su marido no iba a regresar a casa.
Ella se levantó, vacilante, apoyando una mano blanca en el respaldo del sillón.
—Seguro que me disculpan...
—Naturalmente. —El jefe hizo un gesto generoso con una de sus zarpas carnosas—. No queremos molestarla. Solo saber adónde fue, y lo del zapato, y cómo sabía que su marido no iba a volver. Y, ahora que lo pienso, hay otro asuntillo... ¿Qué traía a Thaler por aquí esta mañana?
La señora Willsson volvió a sentarse, con suma rigidez. El jefe la miró. Una sonrisa que quería ser tierna dibujó curiosas líneas y protuberancias en su cara fofa. Poco después los hombros de la señora Willsson empezaron a relajarse, bajó un poco la barbilla y su espalda se curvó.
Puse una silla delante de ella y tomé asiento.
—Va a tener que contárnoslo, señora Willsson —le dije en un tono lo más comprensivo posible—. Hay que encontrar explicación a todo esto.
—¿Creen que tengo algo que ocultar? —preguntó, desafiante, al tiempo que se volvía a sentar recta y rígida, pronunciando cada palabra con precisión, salvo donde arrastraba un poco las eses—. Es cierto que salí. La mancha era de sangre. Sabía que mi marido había muerto. Thaler ha venido a verme por lo de la muerte de mi marido. ¿Ya he contestado a sus preguntas?
—Todo eso ya lo sabíamos —afirmé—. Lo que le pedimos es que nos los explique.
Se puso en pie otra vez y dijo con enfado:
—No me gusta nada su actitud. Me niego a someterme a...
Noonan dijo:
—Eso está muy bien, señora Willsson, solo que entonces vamos a tener que pedirle que venga a comisaría con nosotros.
Ella le dio la espalda, respiró hondo y me espetó:
—Mientras esperábamos aquí a Donald me llamaron por teléfono. Era un hombre que no quiso identificarse. Dijo que Donald había ido a casa de una tal Dinah Brand con un cheque de cinco mil dólares. Entonces me fui hasta allí y esperé calle abajo en el coche hasta que salió Donald.
»Mientras esperaba vi a Max Thaler, al que conocía de vista. Fue hasta la casa de la mujer pero no entró. Se marchó. Luego salió Donald y se fue calle abajo. No me vio. No quería que me viera. Tenía intención de regresar a casa, de volver antes que él. Acababa de arrancar el motor cuando oí los disparos y vi caer a Donald. Salí del coche y fui corriendo hasta él. Había muerto. Yo estaba desesperada. Entonces acudió Thaler. Dijo que si me encontraban allí dirían que lo había matado yo. Me hizo volver a toda prisa al coche y regresar a casa.
Había lágrimas en sus ojos. Estudió mi cara a través de las lágrimas, intentando por lo visto averiguar cómo encajaba yo el relato. No dije nada y ella preguntó:
—¿Es eso lo que querían?
—A grandes rasgos —asintió Noonan, que había ido a colocarse a un lado—. ¿Qué le ha dicho Thaler esta mañana?
—Me ha recomendado que guardara silencio. —Su voz se había vuelto un susurro apagado—. Ha dicho que sospecharían de uno de los dos o de ambos si alguien llegaba a enterarse de que estuvimos allí, porque asesinaron a Donald al salir de la casa de esa mujer después de darle dinero.
—¿Desde dónde se efectuaron los disparos? —preguntó el jefe.
—No lo sé. No vi nada, salvo, cuando levanté la vista, a Donald que caía.
—¿Fue Thaler quien disparó?
—No —se apresuró a decir. Entonces se le dilataron los ojos, abrió la boca y se llevó una mano al pecho—. No lo sé. No me lo pareció, y él dijo que no había sido. No sé dónde estaba. No sé por qué no se me pasó por la cabeza en ningún momento que hubiera sido él.
—¿Qué cree ahora? —preguntó Noonan.
—Es... es posible.
El jefe me guiñó un ojo, un guiño atlético en el que tomaron parte todos los músculos de su cara, e indagó remontándose un poco más atrás.
—¿Y sabe quién la llamó?
—No me dijo su nombre.
—¿No reconoció su voz?
—No.
—¿Qué clase de voz era?
—Hablaba con cautela, como si temiera que fuesen a oírlo. Me costó entender lo que decía.
—¿Susurraba?
El jefe dejó la boca abierta cuando pronunció la última sílaba. Los ojos verdosos le brillaron con avidez entre las guarniciones de sebo.
—Sí, un susurro ronco.
El jefe cerró la boca con un chasquido y la abrió otra vez para decir en tono persuasivo:
—Ya ha oído hablar a Thaler...
La mujer se sobresaltó y nos miró, primero al jefe y luego a mí, con los ojos abiertos de par en par.
—Fue él —gritó—. Fue él.
Robert Albury, el joven ayudante de cajero del First National Bank, estaba sentado en el vestíbulo cuando regresé al Hotel Great Western. Subimos a mi habitación, pedimos agua con hielo, usamos el hielo para refrescar el whisky escocés, el zumo de limón y la granadina, y luego bajamos al comedor.
—Ahora, háblame de esa señora —le dije cuando ya estábamos con la sopa.
—¿La has visto ya? —me preguntó.
—Todavía no.
—Pero has oído hablar de ella, ¿verdad?
—Solo que es una experta en su disciplina.
—Lo es —coincidió—. Supongo que ya la verás. Al principio te llevarás un chasco. Luego, sin ser capaz de decir cómo o cuándo ocurrió, te encontrarás con que has olvidado ese chasco, y antes de darte cuenta estarás contándole la historia de tu vida, todos tus problemas y esperanzas. —Rio con timidez pueril—. Y entonces verás que estás atrapado, atrapado por completo.
—Gracias por la advertencia. ¿Cómo has obtenido esa información?
Sonrió con vergüenza, medio oculto tras la cuchara sopera, y confesó:
—La compré.
—Entonces, supongo que te costó cara. Tengo entendido que a esa le gusta el dinero.2
—El dinero la vuelve loca, desde luego, pero por alguna razón uno no le da importancia. Es mercenaria hasta tal punto, es tan abiertamente codiciosa, que no tiene nada de desagradable. Entenderás a qué me refiero cuando la conozcas.
—Es posible. ¿Te importa decirme cómo es que terminó lo tuyo con ella?
—No, no me importa. Lo gasté todo, así terminó.
—¿Con semejante sangre fría?
Se sonrojó un poco y asintió.
—Me parece que te lo has tomado bien —observé.
—Qué otra cosa iba a hacer. —El sonrojo se hizo más intenso en su cara joven y agradable, y continuó en tono vacilante—. Resulta que estoy en deuda con ella. Esa chica... Te lo voy contar. Quiero que veas esa faceta suya. Yo tenía algo de dinero. Cuando se terminó... Debes tener presente que era joven y estaba loco por ella. Cuando se acabó mi dinero quedaba el del banco. El caso es que yo... Bueno, por lo que a ti respecta, da igual si llegué a hacer algo o solo me lo planteé. Sea como sea, se enteró. Yo era incapaz de ocultarle nada. Y eso fue el final.
—¿Rompió contigo?
—¡Sí, gracias a Dios! De no ser por ella es posible que ahora me estuvieras buscando por malversación de fondos. ¡Se lo debo a ella! —Frunció el ceño en un gesto de sinceridad—. No cuentes nada de esto... ya sabes a lo que me refiero. Pero quiero que sepas que también tiene su lado bueno. Sobre el otro te hablarán más que de sobra.
—Igual lo tiene. O igual es que no creyó que fuera a sacar lo suficiente como para compensar el riesgo de verse en un aprieto.
Dio unas vueltas a mis palabras y luego negó con la cabeza.
—Es posible que hubiera algo de eso, pero no es la razón principal.
—Por lo que he deducido, trabajaba solo a tocateja.
—¿Y qué hay de Dan Rolff? —preguntó.
—¿Quién es ese?
—En teoría era su hermano, o hermanastro, algo por el estilo. No lo es. Es un desahuciado: tuberculosis. Vive con ella. Ella lo mantiene. No está enamorada de él ni nada. Sencillamente se lo encontró en alguna parte y lo recogió.
—¿Algo más?
—Había un radical con el que solía salir. No creo que a ese le sacara mucha pasta.
—¿Qué radical?
—Vino por aquí cuando la huelga. Un tal Quint.
—¿Así que también estaba en su lista?
—Supongo que por eso se quedó una vez terminada la huelga.
—¿Sigue en su lista?
—No. Dinah me dijo que le tenía miedo. Amenazó con matarla.
—Por lo visto ha tenido a todos dominados en un momento u otro —comenté.
—A todos los que quería —dijo él, y lo dijo en serio.
—¿Donald Willsson era el más reciente? —le pregunté.
—No sé —dijo—. Nunca había oído hablar de ellos, nunca vi nada. El jefe de policía nos encargó que intentáramos comprobar si él le había extendido algún cheque antes del de ayer, pero no encontramos nada. Nadie recordaba haber visto ninguno.
—¿Quién fue su último cliente, hasta donde tú sabes?
—Últimamente la he visto a menudo por ahí con un tipo que se llama Thaler. Lleva un par de garitos de juego aquí. Lo llaman el Susurro. Seguro que has oído hablar de él.
A las ocho y media dejé al muchacho y me fui al Hotel de los Mineros en Forest Street. Me encontré con Bill Quint a media manzana del hotel.
—¡Hola! —le saludé—. Ahora iba a verte.
Se detuvo delante de mí, me miró de arriba abajo y gruñó:
—Así que eres detective.
—Vaya gracia —me lamenté—. Vengo hasta aquí para ponerte contra las cuerdas y resulta que ya te han avisado.
—¿Qué quieres saber? —preguntó.
—Estoy interesado en Donald Willsson. Lo conocías, ¿verdad?
—Lo conocía.
—¿Muy bien?
—No.
—¿Qué opinión te merecía?
Frunció los labios grises, expulsó aire entre ellos con fuerza para proferir un ruido como de tela rasgada, y dijo:
—Un liberal de tres al cuarto.
—¿Conoces a Dinah Brand? —pregunté.
—La conozco.
El cuello se le veía más corto y recio que antes.
—¿Crees que mató a Willsson?
—Por supuesto. No podría estar más claro.
—Entonces, ¿no lo mataste tú?
—Claro que sí —dijo—, lo hicimos los dos juntos. ¿Alguna pregunta más?
—Sí, pero voy a ahorrarme el resuello. No harías más que mentirme.
Regresé a Broadway, paré un taxi y le dije al conductor que me llevara al 1232 de Hurricane Street.