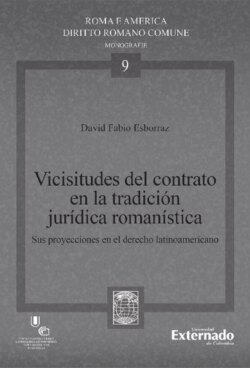Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.1. EL SYNÁLLAGMA COMO ELEMENTO QUE DEFINE O INTEGRA LA CATEGORÍA DEL CONTRACTUS, CON LA FINALIDAD DE REFLEJAR MÁS FIELMENTE LA REALIDAD NEGOCIAL Y HACER FRENTE A LAS EXIGENCIAS IMPUESTAS POR LOS NOVA NEGOTIA 1.2.1.1. LABEÓN Y LA ELABORACIÓN DE UNA CATEGORÍA GENERAL DE CONTRATO IDENTIFICADA CON EL SYNÁLLAGMA, CAPAZ DE SUPERAR LA TIPICIDAD CONTRACTUAL
ОглавлениеEl primero en definir el contrato de una manera novedosa y con un rigor difícil de superar fue el fundador de la escuela de los proculeyanos, Marco Antistio Labeón (siglos I a.C.-I d.C.)53, cuyas elaboraciones en esta materia han llegado hasta nosotros gracias a una citación efectuada por Ulpiano y conservada por los compiladores justinianeos en el título De verborum significatione del Digesto:
D. 50,16,19 (Ulpiano, libro XI ad Edictum): Labeo libro primo praetoris urbani definit, quod quaedam “agantur”, quaedam “gerantur”, quaedam “contrahantur”: et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem: gestum rem significare sine verbis factam54.
[Labeón define en el libro primero del (comentario al edicto del) pretor urbano, que unas cosas (asuntos) se “actúan”, otras se “gestionan”, y otras se “contratan”. Y ciertamente que lo actuado es una palabra general, ya sea que alguna cosa (asunto) se haga de manera verbal, ya sea mediante la entrega de una cosa, como en la estipulación, o en la entrega de dinero; pero lo contraído significa la obligación de una y de otra parte, lo que los Griegos llaman “sinalagma”, como la compra, venta, locación, conducción, sociedad; lo gestionado significa alguna cosa (asunto) hecha sin palabras]55.
Según la reconstrucción palingenética efectuada por O. Lenel56, el fragmento donde se cita la definitio de Labeón formaba parte del tratamiento dedicado por Ulpiano a la cláusula contenida en el edicto (luego de la reordenación dada a su texto por Salvio Juliano en el siglo II d.C.) en materia de violencia como vicio de la voluntad (quod metus causa gestum erit), a través de la cual el pretor prometía no considerar válido (en el ámbito negocial) lo actuado (quod gestum erit) bajo el temor de amenazas (metus). De ello se desprende que la operación definitoria desarrollada por Labeón habría sido referida por Ulpiano con la finalidad de ilustrar el valor semántico del participio pasado gestum en su comentario a la cláusula edictal sobre el metus (véase D. 4,2,5 [Ulpiano, libro XI ad Edictum]); aclarando de esta manera el significado de los comportamientos (entendidos como la actividad humana relevante para el derecho) evocados por el metus en la referida cláusula edictal. Es por este motivo que O. Lenel, en su reconstrucción de la obra de Ulpiano, colocó el texto conservado en D. 50,16,19 inmediatamente después de los reproducidos en D. 4,2,9,1-2, dedicados también, según las conjeturas del jurista alemán, al análisis del término edictal gestum y ubicados a continuación del que se ocupaba de la palabra metus57.
Son conocidas las dificultades con las que se han encontrado los intérpretes de este pasaje debido a la desarmonía existente entre las categorías del agere y del contrahere, y las correspondientes definiciones del actus y del contractus, así como las del gerere-gestum. Según la opinión de Filippo Gallo58 –a la cual adherimos en su parte sustancial– el jurista de edad augustea (que asimismo era famoso por sus conocimientos de gramática, dialéctica, literatura antigua y etimología59) habría precisado mediante el empleo de las técnicas diairético-definitorias los alcances del término contractus al “definir por partición” el gerere/gestum (con el que se designaban genéricamente los actos o comportamientos mediante los cuales se expresaba en el ámbito jurídico el “obrar humano voluntario”), de cuya operación habría obtenido las nociones de actus/actum y de contractus/contractum60.
Teniendo en cuenta las mencionadas premisas, F. Gallo propone reconstruir el pasaje aquí analizado en los siguientes términos61:
Labeo libro primo praetoris urbani “gerere” –o bien “gestum”– definit, quod quaedam “agantur” quaedam “contrahantur”: et actum quidem generale verbum esse, sive verbis sive re quid agatur, ut in stipulatione vel numeratione: contractum autem ultro citroque obligationem, quod Graeci συνάλλαγμα vocant, veluti emptionem venditionem, locationem conductionem, societatem.
[Labeón define en el libro primero del (comentario al edicto del) pretor urbano, que el “gerere” –o el “gestum”– consiste en que algunas cosas (asuntos) se “actúan” y otras se “contratan”; y ciertamente que lo actuado es una palabra general, ya sea que alguna cosa (asunto) se actúa de manera verbal, ya sea mediante la entrega de una cosa, como en la estipulación, o en la entrega de dinero; pero lo contraído significa la obligación de una y de otra parte, lo que los Griegos llaman “sinalagma”, como la compra, venta, locación, conducción, sociedad].
De acuerdo con esta reconstrucción, si bien Labeón habría extraído del valor semántico de los verbos agere y contrahere los conceptos de actus y contractus, no parecería haber hecho lo mismo con el verbo gerere, por lo que la definición de “gestum” como “cosa hecha sin palabras” (rem sine verbis factam) contenida en la parte final del pasaje conservado en D. 50,16,19 sería obra de los compiladores justinianeos62.
De lo hasta aquí expuesto se desprende que mientras el “actum” era una categoría más amplia y comprendía todos aquellos casos en los cuales se actuaba mediante el empleo de palabras formales o mediante el traspaso de una cosa (“quidem generale verbum esse sive verbis sive re quid agatur”)63, el “contractum” limitaba sus alcances solo a los actos bilaterales (o plurilaterales) y onerosos (productivos de obligaciones correlativas), en los cuales las partes resultaban recíprocamente deudoras y acreedoras (ultro citroque obligationem)64.
Concentrando ahora nuestra atención en la definición de contrato suministrada por Labeón, puede afirmarse que el ejemplo dado en los albores del siglo I a.C. por Servio Sulpicio Rufo en su De dotibus (el denominado contractus stipulationum sponsionumque65) encontraría, algunas décadas después, su formulación teórica en las elaboraciones del jurista augusteo66. En efecto, tal como se desprendería del pasaje aquí analizado, el núcleo de la definición labeoneana de contrato estaba representado por la ecuación entre contractum y ultro citroque obligatio67; a tal punto que la relación objetiva se hacía obligatio solo si era recíproca, es decir, si constituía la síntesis de un ligamen objetivamente oneroso, conexo al ejercicio de una actio in personam (con la cual podía ser constreñido un sujeto al cumplimiento de una obligación).
El punto de partida de esta concepción del contrato estaba constituido por su análisis como un fenómeno de la vida de relación (y no solo desde el punto de vista “dogmático”, como una especie de acto o negocio jurídico), estrechamente vinculado, por lo tanto, a la actividad comercial de la sociedad mediterránea de fines del período republicano e inicios del Principado (a cuyas nuevas exigencias se trataba de dar respuestas). Es sobre la base de la observación de esta realidad concreta que Labeón definirá nuestra institución poniendo el acento en la relación objetivamente bilateral que, a través del intercambio recíproco de obligaciones, vinculaba jurídicamente a los contratantes.
De esta manera vemos cómo el jurista augusteo, tomando en consideración la complejidad de la realidad negocial de su época, procedió a delimitar la institución contractual a través de su identificación con la ultro citroque obligatio, que a su vez paragonaba con el sustantivo griego synállagma (del que se servía para reforzar la idea de “reciprocidad de las obligaciones”68, no obstante la imprecisión filológica)69; pero pareciendo entender el sinalagma en sentido amplio (o “elástico”), al reconducir en su definición de contractus (o contractum) sea las figuras típicas “necesariamente” sinalagmáticas (la compraventa, la locación y la sociedad), sea –según la opinión a la que adherimos– aquellas que lo eran solo de manera “potencial” (el mandato y, también, el depósito, la prenda y el comodato)70, así como las convenciones atípicas generadoras de obligaciones recíprocas71. Por su parte, a diferencia de lo propugnado por la corriente sabiniana (véase infra 1.2.1.2), los negocios unilaterales eran excluidos de los alcances del término contractus y pasaban a formar parte del actum, dentro del cual se reconducían la stipulatio y el mutuo (“stipulationem vel numeratione”).
Ambos grupos de negocios (es decir, tanto los incluidos como los excluidos del término contractus) coincidían, respectivamente, con las categorías de los bonae fidei iudicia y de los stricti iuris iudicia (Gai. 4,47; 4,60; 4,62; I. 4,6,28-29); caracterizándose los primeros porque en ellos el juez tenía mayor arbitrio para tomar en consideración cuanto podía influir en el equilibrio de la relación (I. 4,6,30). De ello se desprende que el concepto labeoniano de contractus habría obedecido a un intento de reflejar en términos de derecho sustantivo una realidad de naturaleza procesal concerniente a los bonae fidei iudicia72.
Es así como, moviéndose a partir de la distinción entre los dos tipos paradigmáticos de acciones procesales, Labeón llegó a identificar dos categorías de relaciones jurídicas, a saber: las que, como la stipulatio y la numeratio pecuniae (o, más genéricamente, la datio rei), hacían nacer obligaciones a cargo de una sola de las partes (reagrupadas dentro del agere/actum), y que, por esto, daban lugar a un iudicium directum, asperum, simplex (véase Cicerón, Pro Q. Roscio comoedo oratio 4,12); y aquellas en las cuales se creaba un vínculo recíproco (identificadas con el contrahere/contractum), correspondiente en términos procesales al quid quemque cuique praestare que según Quinto Mucio Escévola caracterizaba a los arbitria bonae fidei (véase Cicerón, De officiis 3,17,70[73])74.
En efecto, la vigencia del principio de la buena fe en el ámbito de las figuras designadas con el término contractus era una consecuencia no solo del carácter consensual de la mayor parte de ellas sino –de manera particular– de la reciprocidad obligacional que constituía el elemento caracterizante de esta categoría negocial; por lo que la obligación de una parte se podía comparar con la de la contraparte, y de esa comparación resultaba la necesidad de equilibrarlas. En cambio, los negocios unilaterales solo generaban acciones de derecho estricto (cuyo caso típico era la condictio)75, en atención a que en ellos la obligación del deudor no se comparaba con otra, sino consigo misma, cuando era hecha inicialmente por el acreedor (como, v.gr., en la numeratio pecuniae) o con una declaración de prestación (como, v.gr., en la stipulatio en la que el promitente decía que tal cosa daría, haría o no haría); por lo que el criterio para saber cuánto exigir al deudor estaba dado por lo que había recibido, para que eso mismo devolviera, o por lo que había prometido cumplir, para que eso mismo cumpliera76.
De lo expuesto hasta aquí podemos afirmar que el elemento más novedoso de la operación diairética llevada a cabo por Labeón consistió, sin lugar a dudas, en haber estructurado la categoría contractual sobre la base de la “bilateralidad objetiva” (= sinalagmaticidad funcional); aun cuando fuera consciente de la cualidad inmanente que para ella revestía, en el plano fáctico, la “bilateralidad subjetiva” (= consensualidad)77. En efecto, el jurista en comento reconocía que todo acto productivo de obligaciones recíprocas (= objetivamente bi- o plurilateral) era al mismo tiempo –y por su propia naturaleza– subjetivamente bilateral (= pluralidad de partes); ya que la reciprocidad de las obligaciones no podía surgir sin el encuentro de las voluntades de los sujetos que ellas gravaban. Sin embargo él percibió, con claridad meridiana, que esta última particularidad no constituía un elemento decisivo para calificar la institución contractual; ya que ella se encontraba presente, también, en alguno de aquellos actos (v.gr., la stipulatio) que solo hacían nacer obligaciones a cargo de una de las partes78.
Asimismo, el otro gran aporte de la concepción labeoniana en materia contractual estuvo constituido por el intento de elaborar una “categoría general” con la finalidad de morigerar el rígido sistema de pluralidad de causae de las obligaciones inspirado en la tipicidad –tanto sustancial como procesal– característica del sistema contractual romano; que limitaba los alcances del término contractus solo a las figuras reconocidas (y especialmente protegidas en el edicto del pretor), negando en consecuencia tutela jurídica a los negocios atípicos (aun cuando ellos generaran obligaciones recíprocas). Es por ello que, para superar el inconveniente representado por la tipicidad sustancial, Labeón propuso caracterizar el contrato como ultro citroque obligatio; mientras que para solucionar los obstáculos de la tipicidad procesal el jurista augusteo echó mano al “agere (calificado actio por los compiladores justinianeos) praescriptis verbis”, es decir, “según las palabras escritas al inicio de la fórmula”79.
Recapitulando los diversos pasos cumplidos por Labeón para la elaboración de su concepto de contrato, puede hipotetizarse con cierta verosimilitud que, con la finalidad de aislar analíticamente el quid contractum, el jurista augusteo habría recurrido –como hemos visto– a la intuición de Servio Sulpicio Rufo, quien calificaba como contractus stipulationum sponsionumque al vínculo recíproco de obligaciones (véase supra 1.1). Pero para que esa idea empírica sirviese para explicar el funcionamiento de los negocios contractuales era necesario traducirla en un esquema lógico-abstracto que pudiera ser empleado como categoría general, lo que Labeón logró echando mano al refinado paradigma de la ultro citroque obligatio (“quod Graeci συνάλλαγμα vocant”), el cual podía hacerse valer como canon de calificación de toda clase de negocio que respondiese a ese esquema (aun cuando no coincidiese necesariamente con los tipos contractuales de cuyo análisis el jurista augusteo había partido)80.
Como se desprende de lo expuesto hasta aquí, las elaboraciones labeonianas en materia negocial pueden ser calificadas, sin hesitación, como fuertemente innovadoras, inaugurando una orientación que se desarrolló en distintas formas, pero que nunca desapareció en la tradición romanística sucesiva. En efecto, aún hoy es indiscutible que: 1. El contrato constituye la figura más significativa de los actos jurídicos, tanto en los códigos como en las elaboraciones doctrinales; 2. La categoría contractual está integrada por figuras típicas y por figuras atípicas; 3. La teoría general del contrato, aunque destinada a ser aplicada tanto a los contratos sinalagmáticos como a los unilaterales, está diseñada fundamentalmente con base en las reglas aplicables a los primeros; 4. Todo contrato es considerado de buena fe; 5. Las elaboraciones labeonianas sobre el contrato dieron un impulso decisivo para los sucesivos desarrollos de los efectos de la sinalagmaticidad en sus diversas orientaciones: la genética y la funcional81.