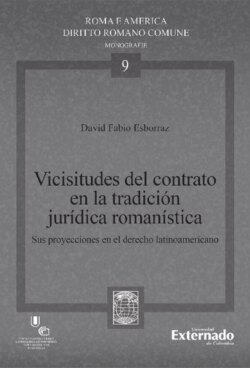Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.4. LA CONTRAPOSICIÓN ENTRE CONTRATO (NEGOTIUM CONTRACTUM) Y DONACIÓN (DONATIO)
ОглавлениеDe lo expuesto hasta aquí se desprende que en el derecho romano el concepto de contrato no siempre fue considerado comprensivo tanto de los negocios que generan obligaciones o que reconocen ventajas e imponen sacrificios recíprocos para ambas partes como de los que solo las hacen nacer, las reconocen o los imponen en cabeza de una sola de ellas. Asimismo, cabe recordar que en sus orígenes el término contractum o contractus (que como ya vimos constituía la elipsis de la expresión negotium contractum o contractus negotii) excluía de sus contornos a las liberalidades, aun cuando las mismas constituyesen figuras subjetivamente bilaterales, entre las que cabe destacar de manera particular a la donación (véase supra 1.1).
La contraposición entre “negocio” y “donación” surge claramente –v.gr.– de dos textos conservados en el Digesto de Justiniano atribuidos, respectivamente, el primero de ellos a Cervidio Escévola (libro II Responsorum):
D. 24,1,58 pr.: Si praedia et mancipia Seiae data effecta sint eius tempore concubinatus ac postea tempore matrimonii aliis acceptis reddita sunt, quid iuris est? Respondit secundum ea quae proponerentur negotium potius gestum videri, quam donationem intervenisse.
[Si los predios y los esclavos dados a Seya se hubieran hecho de ella en tiempo de su concubinato, y después fueron devueltos al tiempo del matrimonio habiendo recibido otros, ¿qué derecho hay? (El jurista) respondió, que, según lo que se proponía, se considera que más bien se gestionó un negocio (de permuta)178, que no que haya mediado donación].
y el segundo a Paulo (libro XIII ad Sabinum):
D. 43,26,14: Interdictum de precariis merito introductum est, quia nulla eo nomine iuris civilis actio esset: magis enim ad donationes et beneficii causam, quam ad negotii contracti spectat precarii condicio.
[Con razón se introdujo el interdicto para los precarios, porque por tal título no había ninguna acción de derecho civil; porque la condición del precario se refiere más bien a las donaciones y a lo que es causa de beneficio, que no a negocio contratado].
En efecto, estando constituido el núcleo del concepto de contractus por el del negotium y teniendo este último un sustrato esencialmente económico (que pone el acento en el elemento objetivo sustancial y el efecto que de él nace)179, era lógico que no integrasen la categoría contractual ni la donación, referida en el primer pasaje (donde la contraposición neta entre donare y negotium gerere servía al jurista para evitar que en la fattispecie fuese aplicada la prohibición de la donación entre cónyuges180), ni el precario, mencionado también en el segundo fragmento (el cual desde un punto de vista práctico se asimilaba a la donación, en consideración de su “duración” y de la gratuidad)181.
Cabe señalar, además, que, no obstante tratarse la donación de una institución muy antigua, Gayo no la incluyó en el extenso tratamiento que de la materia contractual hace en sus Institutiones (véase supra 1.2.2.2), tal vez en atención a que en el sistema contractual romano –estructurado sobre la tipicidad de las actiones– no existía una actio ex donatione182. En efecto, en el derecho romano clásico la donación no constituía un acto jurídico típico que tuviera una estructura y efectos propios, representando más bien solo una particular causa o fin práctico (donationis causa), que calificaba a los distintos actos con los cuales un sujeto pretendía efectuar una atribución patrimonial gratuita (animus donandi) a favor de otro. Todo ello nos permite afirmar que –por lo menos originariamente– la donación no era considerada como una especie de acto sino simplemente como una causa, aun cuando los actos a los que sirviese de tal pudieran ser calificados como donación por “metonimia” de contenido a continente183.
Es por ello que según cuál fuere su objeto concreto la donación debía adoptar, para su eficacia y operatividad, la forma de la mancipatio o de la traditio (cuando se daba de presente), de la stipulatio (si se daba de futuro) o de la acceptilatio (cuando se quería extinguir una obligación por derecho civil y no solo por derecho pretorio), etc.184. De ello se desprende que la sola promesa de donación no era vinculante, es decir, que en ningún caso la nuda convención cuya materia consistía en una atribución patrimonial no debida, gratuita o a título lucrativo producía obligación para el que pretendía aparecer como donante, ni acción para el que aspiraba ser donatario185; lo que estaría motivado, en parte, en el espíritu romano poco proclive a las liberalidades (de lo que nos da cuenta Cicerón en De officiis 2,15,54)186.
No obstante ello, la decadencia de los antiguos modos civiles de adquisición terminará por influir en el referido régimen clásico de la donación. Es así que a partir de la legislación posclásica ella irá adquiriendo el carácter de un acto jurídico autónomo y típico, al imponérsele una formalidad particular para su validez. El primer paso en este sentido lo dio el emperador Constantino (primera parte del siglo IV d.C.), quien a través de sus célebres constituciones del año 316 d.C. (FV. 249; CTh. 8,12,1-2; C. 8,53[54],25-26) impuso en el ámbito de las donaciones reales y bajo pena de nulidad de las mismas el requisito formal de la insinuatio, consistente en la exigencia de otorgar una escritura y su inscripción en ciertos registros públicos (actis insinuatio)187.
Con todo, no se le había llegado a reconocer aún el carácter de negocio contractual, a tal punto que incluso en las Institutiones de Justiniano (que tanta influencia ejercerán sobre la sistemática de las codificaciones modernas también en esta materia) la donación fue tratada en el libro 2, título 7 (De donationibus), junto con la división de las cosas, el dominio y los demás derechos reales, y los testamentos, y no en el libro 3, dedicado principalmente a las obligaciones que nacen de los contratos. Solo indirectamente el mismo Justiniano llegará a considerar como contrato las donaciones de cosas cuyo valor no superase los 500 solidi (I. 2,7,2; C. 8,53[54],34 pr.; C. 8,53[54],36,3), ya que al eximirlas de la insinuatio las mismas adquirían el carácter de negocios consensuales y –si además eran de futuro– tenían un efecto puramente obligacional (confundiéndose de esta manera la causa donatoria con la tipicidad de los contratos consensuales)188.