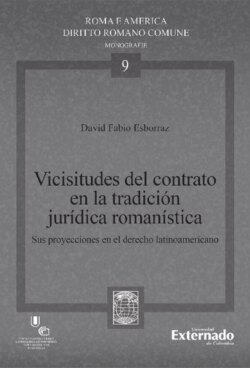Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2. LOS ALCANCES DEL CONTRATO: DE LA MERA CREACIÓN DE OBLIGACIONES A SU MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN 2.1. EL CONTRATO COMO OBLIGATIO CONTRACTA EN EL DERECHO ROMANO CLÁSICO
ОглавлениеEl encuadramiento sistemático del contrato entre las obligaciones y su consiguiente consideración como fuente de las mismas (junto con el delictum) surge con claridad meridiana de las Institutiones de Gayo, en las que las diferentes figuras negociales (re, verbis, litteris y consensu) fueron reagrupadas bajo la denominación común de obligatio contracta con base en esa eficacia común (la de constituir todas ellas tipos genéricos de “contraer” obligaciones) que se erigía así en el elemento aglutinante de todas ellas198.
En efecto, como ya hemos tenido oportunidad de ver (supra 1.2.2.2), Gayo individualizó el fundamento unitario de la categoría contractual en la voluntad dirigida al contrahere obligationem al justificar la exclusión del pago por error de lo no debido de la categoría de las obligationes re contractae (Gai. 3,91), a la que la referida figura habría tenido que pertenecer –junto con el mutuo– si se tomaba en consideración su estructura, pero de la cual –sin embargo– resultaba excluida en atención precisamente a que en este tipo de obligación (que nace en cabeza de aquel que aceptó de alguien que pagó por error algo que no se le debía) no parece nacida de contratar, ya que quien da con intención de pagar (“solvendi animo”) más quiere extinguir un negocio que contraerlo (“magis distrahere vult negotium quam contrahere”). La identificación del negotium contrahere con el negotium gerere en el derecho romano clásico se desprende claramente también de otra de las fuentes ya analizadas (véase supra 1.2.2.3), en la que se hace referencia a la definición de conventio dada por Ulpiano (libro IV ad Edictum), según la cual ella tenía significado tan general que comprendía todo aquello sobre lo cual consentían quienes cumplían entre sí actos destinados a contraer o transigir un negocio (D. 2,14,1,3); de tal manera que de la contraposición entre la finalidad del contrahere (tendiente a constituir una nueva situación jurídica o, más precisamente, a la creación de una relación obligacional) y la del transigere (consistente en la modificación o en la eliminación de una situación ya existente)199 se deduciría que aún en la época del jurista severiano la jurisprudencia dominante no habría incluido la transactio dentro de la noción de contractus200.
Ello era así en atención a que entre contrahere y solvere y entre contractus y solutio201 existía tal contradicción literal –al menos en este período– que en el ámbito del ius civile (entendido principalmente como el resultado de la interpretatio prudentium) nunca se habría podido indicar con el término contractus un acto cuya finalidad fuese la modificación y/o extinción de una relación jurídica obligacional; tal como sucedía, v.gr., con el contrarius consensus, la transactio o la datio in solutum. Estas figuras –en el mejor de los casos– eran encuadradas en la macro-categoría de los modos de extinción de las obligaciones diversos del cumplimiento, llegando incluso algunas de ellas a ser comprendidas más precisamente entre los pacta adiecta ex intervallo, reconociéndoseles en consecuencia solo una eficacia negativa al ser tutelados (dada su inherencia a los bonae fidei iudicia) no ya con una acción (en atención a que nudum pactum actionem non parit) sino únicamente con una excepción: la denominada exceptio pacti conventi (PS. 2,14,1; D. 2,14,7,4 [Ulpiano, libro IV ad Edictum])202. De ello se desprende que mientras el contractus tenía como efecto el hacer nacer obligaciones, el pactum servía para realizar todas las demás finalidades que las partes quisiesen perseguir en el ámbito negocial; todo ello en absoluta sintonía con el principio romano de la tipicidad contractual y sin olvidar que ya en este mismo período ambas figuras constituían especies del género conventio203.
Así, en lo que respecta al contrarius consensus, si bien algunas fuentes parecen vincularlo al más general y antiguo principio del contrarius actus, en virtud del cual los contratos perfeccionados a través del “consentimiento” de los contratantes debían ser extinguidos mediante el “mutuo disenso” de los mismos (I. 3,29,4; D. 46,3,80 [Pomponio, libro IV ad Quintum Mucium]; D. 50,17,35 [Ulpiano, libro XLVIII ad Sabinum]; D. 50,17,100 [Gayo, libro I Regularum])204, otras, en cambio –según las elaboraciones llevadas a cabo por la jurisprudencia romana a partir del siglo I d.C. en el ámbito de la dialéctica disenso-pacisci–, lo describen como un pactum ex intervallo por el cual las partes convenían eliminar en todo o en parte un contrato por ellas celebrado, cuyo efecto era el de provocar su total o parcial extinción (siempre que aún no hubiese sido ejecutado205), en atención a que –como ya hemos adelantado– pacta conventa insunt bonae fidei iudiciis (D. 18,5,2 [Pomponio, libro XXIV ad Sabinum]; D. 18,1,72 pr. [Papiniano, libro X Quaestionum]; D. 2,14,27,2 [Paulo, libro III ad Edictum]; D. 2,14,7,6 [Ulpiano, libro IV ad Edictum])206.
Algo similar podría decirse de la transactio, la cual durante un largo período no fue considerada un negocio autónomo, sino una “causa” (es decir, una “función negocial”)207 que se realizaba –cuando no se procedía inmediatamente, v.gr., por mancipationes, traditiones, etc.– mediante una stipulatio Aquiliana (D. 2,15,4 [Ulpiano, libro XLVI ad Sabinum]) o, como sucedía más a menudo, por medio de un pactum conventum (D. 2,15,2 [Ulpiano, libro LXXIV ad Edictum]) cuyo cumplimiento estaba reforzado con una stipulatio Aquiliana o con stipulationes poenales (D. 2,15,15 [Paulo, libro I Sententiarum]; C. 2,4,6,1 [Emp. Alejandro Augusto, a los Pomponios]; C. 2,4,9 [Emp. Gordiano Augusto, a Agripino]; C. 2,4,15 [Emps. Diocleciano y Maximiano Augustos, a Poncio])208.
Sin embargo, a partir del siglo II d.C. se fue formando una corriente jurisprudencial que –si bien algunos autores la califican de minoritaria209– habría incluido directamente la transactio en la categoría del contractus, tal como resultaría de un fragmento perteneciente al libro VI Digestorum del jurista Quinto Cervidio Escévola (siglo II d.C.) conservado en el Digesto de Justiniano:
D. 20,2,10: Tutoris heres cum herede pupilli transactione facta, cum ex ea maiorem partem solvisset, in residuam quantitatem pignus obligavit: quaesitum est, an in veterem contractum iure res obligata esset. Respondit secundum ea quae proponerentur obligatam esse.
[El heredero del tutor, después de haber hecho transacción con el heredero del pupilo y de haber pagado la mayor parte de lo debido en virtud de ella, constituyó una prenda en garantía del resto. Se preguntó si por derecho la cosa quedó obligada en garantía del viejo contrato. (El jurista) respondió que, conforme a los términos del caso propuesto, la cosa quedó obligada].
Muchas han sido las interpretaciones a que diera lugar la expresión “viejo contrato” (veterem contractum) empleada en este fragmento210; sin embargo no nos caben dudas de que, al confrontar la transacción con el negocio de garantía, Cervidio Escévola ha calificado explícitamente a esta última como contractus (siendo, incluso, el primero que lo habría hecho)211. Ahora bien, la calificación de la transactio como contractus –en un sistema contractual como el romano, dominado por la tipicidad, en el que se tutelaban solo aquellos negocios que tenían un nomen en el edicto del pretor– imponía la necesidad de resolver el problema de su accionabilidad (es decir, de reconocerle una acción propia para exigir su cumplimiento).
Luego de la codificación definitiva del edicto del pretor –operada en el siglo II d.C.– la tutela de una nueva figura contractual solo se podía llevar a cabo mediante la extensión útil, de los medios procesales ya previstos para el contrato típico que guardara una mayor similitud con el nuevo negocio; lo que en el caso de la transacción se logró extendiéndole los medios de tutela establecidos para la stipulatio, tal como resulta de un rescripto del emperador Alejandro Severo del año 230 en el cual se estableció que en caso de incumplimiento de una transacción correspondía la acción por lo estipulado (actio ex stipulatu), si la transacción se había llevado a cabo mediante una stipulatio; y si se había omitido la forma de la misma, se debía dar la acción útil (actio utilis) o praescriptis verbis (C. 2,4,6 [Emp. Alejandro Augusto, a los Pomponios])212.
También parecería incluir la transactio en el contractus un rescripto del mismo emperador del año 227, compilado también en el Código de Justiniano:
C. 2,4,5 (Emp. Alejandro Augusto, a Evocato): Cum te transegisse cum herede quondam tutoris tui profitearis, si id post legitimam aetatem fecisti, frustra desideras, ut a placitis recedatur. Licet enim, ut proponis, nullum instrumentum intercesserit, tamen si de fide contractus confessione tua constet, scriptura, quae probationem rei gestae solet continere, necessaria non est.
[Confesando o declarando en la petición que has transigido con un heredero del que fue tu tutor, si esto lo hiciste después de haber llegado a la edad legal, en vano deseas que se retroceda de lo convenido. Pues aunque, como alegas, no haya mediado ningún instrumento, sin embargo, si por tu propia confesión consta la veracidad (de la estipulación y del contenido) del contrato, no es necesaria la escritura que suele contener la prueba del negocio celebrado].
Este rescripto confirmaría, junto con el fragmento de Cervidio Escévola y con el otro rescripto del mismo Alejandro Severo del año 230, que ya a finales de la época clásica se habría puesto en marcha un proceso tendiente a la “contractualización” de la transactio213.
Por último, respecto de la denominada datio in solutum, las fuentes nos ofrecen –en cambio– un panorama menos claro acerca de su calificación en el derecho clásico, tal como se desprende de las Instituciones de Gayo:
Gai. 3,168: Tollitur autem obligatio praecipue solutione eius, quod debeatur. Unde quaeritur, si quis consentiente creditore aliud pro alio solverit, utrum ipso iure liberetur, quod nostri praeceptoribus placet, an ipso iure maneat obligatus, sed adversus petentem por exceptionem doli mali defendi debeat, quod diversae scholae auctoribus visum est.
[Una obligación se extingue ante todo al pagar lo que se debe. Por ello se pregunta si, el que pagó una cosa por otra con el consentimiento del acreedor, queda liberado de la obligación por el mismo derecho, como opinaron nuestros maestros (los Sabinianos), o si continúa obligado, por él, debiéndose defender con la excepción de dolo frente al actor, opinión que sostuvieron los maestros de la otra escuela (los Proculeyanos)].
Es por ello que los autores contemporáneos, que se han ocupado ex professo de la datio in solutum, han sugerido diversas interpretaciones.
Así, mientras algunos consideran que la datio in solutum clásica habría configurado un negocio liberatorio análogo a la solutio, sin perjuicio de la disputa existente entre las dos escuelas jurisprudenciales acerca de si su eficacia extintiva fuese ipso iure (como proponían los sabinianos) u ope exceptionis (como sugerían los proculeyanos)214, otros sostienen que esta institución habría pertenecido al régimen de los pactos (más precisamente, al de los pacta adiecta), por lo que inicialmente no habría tenido el mismo efecto que la solutio, al estar tutelada únicamente con una exceptio en el ámbito del ius praetorium, y que la analogía entre ambas instituciones se habría consolidado recién con la asimilación entre el ius civile y el ius honorarium215. Finalmente, no faltan quienes le niegan a la datio in solutum toda naturaleza negocial, afirmando que en realidad la misma debe ser colocada dentro de la macro-categoría de los modos “satisfactorios” de extinción de las obligaciones (consistente –más precisamente– en una “modalidad del cumplimiento” a través de un subrogado de la prestación debida), por considerarse que el acuerdo entre acreedor y deudor no tiene per se ninguna relevancia jurídica para producir el referido efecto extintivo, en atención a que ella se estructura sobre otras bases dogmáticas216.