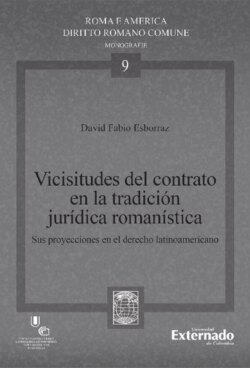Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 22
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3.3. LA REINTRODUCCIÓN FORMAL DE LA DISTINCIÓN ENTRE NEGOCIOS OBLIGACIONALES Y NEGOCIOS TRASLATIVOS EN LA COMPILACIÓN JUSTINIANEA
ОглавлениеEl emperador Justiniano (siglo VI d.C.), con la tendencia a la conservación de los textos relacionados con el derecho clásico256, recogió nuevamente en el sistema unitario del Corpus Iuris la distinción entre negocios con efectos meramente obligacionales y negocios con efectos reales (los que en realidad, habiendo desaparecido ya desde hacía mucho tiempo la mancipatio y la in iure cessio en la práctica negocial, quedaban reducidos a la traditio), mediante la conservación en el Codex (C. 2,3,20) de la recordada constitución de Diocleciano y Maximiano del año 293 (reproducida también en I. 2,1,40)257, cuyo texto –como hemos apenas visto– exigía para la transferencia del dominio, además del acuerdo, la materialidad de la posesión (la que constituía la base tanto de la tradición como de la usucapión)258.
Sin embargo, aun cuando Justiniano hubiese reafirmado el carácter de contrato consensual y con eficacia meramente obligacional de la compraventa en I. 3,23 pr.259, los alcances de estas características parecen atenuarse en materia de adquisición del dominio:
I. 2,1,41: … venditae vero et traditae non aliter emptori adquiruntur, quam si is venditori pretium solverit vel alio modo ei satisfecerit, veluti expromissore aut pignore dato. quod cavetur quidem etiam lege duodecim tabularum: tamen recte dicitur et iure gentium, id est iure naturali, id effici. sed et si is qui vendidit fidem emptoris secutus fuerit, dicendum est, statim rem emptoris fieri.
[… las cosas vendidas y entregadas no se adquieren para el comprador de otro modo, que si este hubiere pagado el precio al vendedor, o de otra manera le hubiere satisfecho, como por ejemplo, habiéndole dado un pagador o una prenda. Lo que se halla en verdad establecido por la Ley de las XII Tablas, pero que con razón se dice que se hace también por derecho de gentes, esto es, por derecho natural. Mas si el que vendió hubiere seguido la fe del comprador, se ha de decir, que la cosa se hace inmediatamente del comprador].
Del parágrafo transcrito se desprende que, en pos de una más eficaz protección del vendedor y de su derecho a ser pagado, se establecía que una traditio venditionis causa solo transfería el dominio si había sido pagado el precio o si al menos el comprador había dado garantías suficientes; aun cuando luego esta exigencia era neutralizada al aclararse que si el vendedor confiaba en que el comprador le iba a cumplir, la propiedad se transfería igualmente (lo que se presumía siempre que se hubiese entregado la cosa sin requerir simultáneamente el pago del precio)260. Ahora bien, no obstante que los propios compiladores justinianeos fundamentaron este requisito afirmando que ya había sido previsto por la Ley de las XII Tablas (lo que, con bastante verosimilitud, parecería ser un apócrifo)261, la verdad es que con ello trataron de conciliar en un único sistema dogmático los dos regímenes preexistentes (es decir, el de la venta obligacional clásica y el de la venta real posclásica), lo que se desprendería de la aclaración según la cual el requisito del pago del precio sería una exigencia impuesta por el “derecho de gentes, esto es, por derecho natural” (iure gentium, id est iure naturali), en alusión a la concepción de la compraventa que regía, sobre todo, en la pars Orientis del Imperio262.
Por último, cabe señalar asimismo que si bien Justiniano exigió de nuevo la traditio como modo para la transferencia inter vivos del dominium, admitió también –paralelamente– la posibilidad de sustituirla –en algunos casos– por la traditio ficta263; conservando en el Corpus Iuris, además de los supuestos ya individualizados en la época clásica (véase supra 3.1), aquellos que se fueron afianzando durante la época posclásica como consecuencia de la afirmación –durante este período– del principio emptione dominium transfertur (véase supra 3.2), entre los que pueden citarse: 1. La traditio instrumentorum, que se hacía mediante la entrega del instrumento o escrito justificativo de la propiedad del enajenante (C. 8,53[54],1 [Emps. Severo y Antonino Augustos, a Lucio]), y 2. La retentio ususfructus (denominada luego con la expresión más amplia de constitutum possessorium264), que tenía lugar cuando el dueño de un bien lo enajenaba pero reservándose de manera simultánea un derecho inferior (como era el caso del usufructo o, simplemente, del uso en calidad de locatario o comodatario), conservándolo así materialmente a nombre del adquirente, quien recibía de esta manera (es decir, mediatamente) tanto su posesión como su propiedad sin tener con él ningún contacto físico (C. 8,53[54],28 [Emps. Honorio y Teodosio Augustos, a Monaxio, Pref. del Pretorio])265.