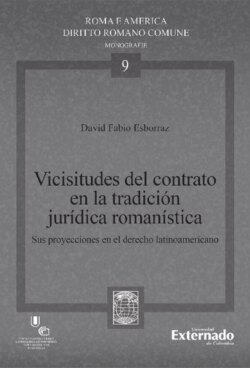Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.5. LA FUNCIÓN DEL CONTRATO COMO CATEGORÍA ORDENADORA DE LA REALIDAD NEGOCIAL Y SU SISTEMATIZACIÓN EN EL CUADRO DE LOS HECHOS O ACTOS (O NEGOCIOS) JURÍDICOS O EN EL DE LAS FUENTES DE LAS OBLIGACIONES
ОглавлениеLa divergencia existente entre los postulados de las escuelas proculeyana y sabiniana en torno a la categoría contractual no se limitó a la determinación de los alcances de la noción de contrato (con la diferente toma de posición con respecto a la tutela procesal de los nova negotia) sino que terminó por incidir, también, en la “sistematización” que de nuestra institución propusieran sus principales representantes. En efecto, si bien el proceso de diferenciación que dio lugar a las dos tradiciones sistemático-terminológicas del “acto o negocio jurídico” y del “contrato-convención (fuente de obligaciones)” es producto de la ciencia jurídica moderna189, puede afirmarse sin hesitación que las mismas reconocen sus orígenes más remotos en las elaboraciones de las mencionadas “corrientes” jurisprudenciales romanas190.
Así, mientras los proculeyanos ubicaban la institución contractual –en la perspectiva de una sistemática vertical y “centrífuga”– entre los diversos modos del obrar humano relevantes para el derecho (gerere/gestum: agantur-contrahantur)191, aun cuando ella conservase respecto de la categoría más amplia en la cual se la incluía el carácter de figura autónoma ordenadora de un entero sector de relaciones intersubjetivas, los sabinianos hacían lo propio encuadrándola entre las diferentes maneras de obligarse (“ex contractu nascitur vel ex delicto”), al configurar la categoría contractual, en su individualidad concreta, como la resultante –en la perspectiva de una sistemática horizontal y “centrípeta”– de la agrupación de los diferentes tipos negociales obligari re, verbis, litteris o consensu (Gai. 3,89)192.
Es por ello que para los primeros, al considerarse el contrato una subespecie de las distintas categorías de negocios abrazadas por el término genérico actum (D. 50,16,19 [Labeón-Ulpiano]), el aspecto genético-obligacional adquiría una significación accesoria al ponerse el acento para su diferenciación no ya en el “dato” genético sino en el estructural (de ahí la identificación del contractus con la ultro citroque obligatio)193; concepción esta que se vinculaba a su condición de institución concreta de la realidad social, cuya finalidad se orientaba a la cooperación inter partes para la producción e intercambio de bienes y servicios. Los segundos, por su parte, consideraban al contrato desde la perspectiva de su ubicación en el cuadro de las fuentes de las obligaciones (Gai. 3,88; D. 44,7,1 pr. [Gayo, libro II Aureorum]; I. 3,13,2)194, prestando de esta manera particular atención al aspecto subjetivo de la convención o acuerdo de las partes (Gai. 3,91; 3,136; D. 2,14,1,3 [Ulpiano, libro IV ad Edictum]), característica esta que servía además para contraponer la categoría de contractus a la de delictum (o maleficium)195.
De lo expuesto hasta aquí –y en consonancia con lo expresado en los acápites precedentes– estamos en condiciones de afirmar que parecería existir una relación estrecha entre la noción de contrato propugnada por cada una de las “corrientes” jurisprudenciales y su sistematización; siendo por lo tanto legítimo concluir que mientras la concepción que agrupaba bajo el término contractus una pluralidad de negocios caracterizados por su homogeneidad estructural –individualizada en la ultro citroque obligatio– se adecua perfectamente a la regulación del contrato como parte integrante del cuadro de los “hechos y actos (o negocio) jurídico”196, la que lo describía como una conventio se mostraba ya más afín con su inclusión en el cuadro de las “fuentes de las obligaciones”197.
Ambas orientaciones (“funcional”, la primera, y “genética”, la segunda) intentó conciliarlas Ulpiano en la redacción de su libro IV ad Edictum (D. 2,14,1; D. 2,14,5; D. 2,14,7 pr.-6), aun cuando de las elaboraciones del jurista severiano se advierta un cierto predominio de la noción de conventio –al erigirla como punto culminante de todo su esfuerzo sistematizador– y, por lo tanto, de la consideración del contrato como el “acuerdo que hace nacer obligaciones”, sistemática esta que, a través de su sobredimensionamiento por parte de los maestros bizantinos, terminará por predominar asimismo en la mayor parte de las codificaciones modernas (no obstante que algunas de ellas le reconocerán un alcance mayor e incluso efectos reales).