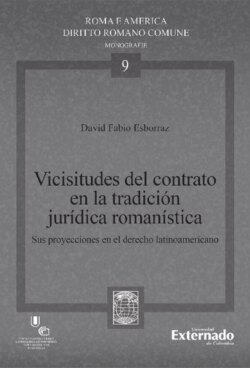Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 19
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.2. LA AMPLIACIÓN DE LOS ALCANCES DEL CONTRAHERE A LA MODIFICACIÓN Y EXTINCIÓN DE LAS OBLIGACIONES POR OBRA DE LA LEGISLACIÓN POSCLÁSICA Y JUSTINIANEA
ОглавлениеA medida que la labor de la jurisprudencia empieza a declinar y la función guía que ella desempeñaba entre las fuentes del derecho comienza a ser sustituida por la legislación imperial, la noción de contrato tiende a ampliarse. Así, tal como sucedió en el tiempo de Constantino con la “contractualización” de la donación, por medio de la cual se eliminó la distinción entre negotium contractum y donatio (véase supra 1.4) o con la adopción del principio emptione dominium transfertur, a través del cual se suprimió la distinción entre negocios meramente obligacionales y negocios traslativos (véase infra 3), también mediante la legislación imperial se introdujeron algunas excepciones al principio según el cual el contractus solo podía hacer nacer obligationes217.
A mero título ejemplificativo podrían citarse en este último sentido dos rescriptos de los emperadores Diocleciano y Maximiano (fines del siglo III d.C.) en los cuales se calificarían como contractus la transactio, esto es, el acuerdo de poner fin a una relación controvertida a través de concesiones recíprocas (C. 2,19[20],7), y la datio in solutum, es decir, el acuerdo por el cual el acreedor conviene recibir de su deudor una cosa distinta de la originariamente debida (C. 8,13[14],13).
Así, con relación a la transacción, la misma es incluida entre los contratos por un rescripto del año 293, de los mencionados emperadores, conservado en el Código de Justiniano, según el cual:
C. 2,19(20),7 (Emps. Diocleciano y Maximiano Augustos, a Cotus): Si donationis vel transactionis vel stipulationis vel cuiuscumque alterius contractus obligationis confectum instrumentum metu mortis vel cruciatus corporis extortum vel capitales minas pertimescendo adito praeside provinciae probare poteris, hoc ratum haberi secundum edicti formam non patietur.
[Si habiéndote dirigido al presidente de la provincia pudieres probar que el instrumento hecho de una donación, o transacción, o estipulación, u obligación de otro cualquier contrato, se te arrancó por temor a la muerte, o por tormentos corporales, o temiendo terribles amenazas, no consentirá, según el tenor del edicto, que se tenga por válido].
De la fuente transcrita se desprendería que en el derecho posclásico se habría consolidado la orientación minoritaria que ya en el período precedente le reconociera a la transactio el carácter de contrato, dejando de ser así una mera causa realizable a través de otras figuras contractuales, para asumir una regulación propia (tanto formal como sustancial)218; todo lo cual condujo a que en el derecho justinianeo se la encuadrase directamente dentro de la categoría de los contratos innominados (los anonymata synallagmata de los maestros bizantinos), en atención a que las concesiones y renuncias recíprocas que constituyen su esencia respondían perfectamente a la idea de synállagma (D. 2,14,7,2 [Ulpiano, libro IV ad Edictum])219, tutelándosela en consecuencia mediante el reconocimiento de una actio praescriptis verbis a favor de la parte que hubiese ejecutado la prestación a su cargo (C. 2,4,6,1 [Emp. Alejandro Augusto, a los Pomponios]; C. 2,4,33[34],1 [Emps. Diocleciano y Maximiano Augustos, a Eucrusio])220.
Algo similar puede observarse en lo que respecta a la dación en pago, tal como se desprendería de otro rescripto del mismo año y de los mismos emperadores conservado también en el Código justinianeo y en el cual, ante la consulta de un acreedor prendario acerca de si el permiso de su deudora insolvente a poseer iure dominii la cosa dada en prenda era suficiente para llevar a cabo lo que terminaría siendo una datio in solutum o si, en cambio, era necesario para ello una decisión del emperador, se le respondió:
C. 8,13(14),13 (Emps. Diocleciano y Maximiano Augustos, a Matrona): Cum dominam non minorem viginti et quinque annis ea quae obligaverat tibi iure dominii possidere permisisse et in solutum dedisse precibus significes, dominae contractus et voluntas ad firmitatem tibi sufficit.
[Puesto que indicas en las súplicas, que la dueña, no menor de veinticinco años, te permitió poseer con derecho de dominio y te dió en pago los bienes que había obligado, el contrato y la voluntad de la dueña te bastan para la validez].
Más allá de las dudas acerca de la autenticidad de la expresión “el contrato y la voluntad” (contractus et voluntas) y/o de sus verdaderos alcances221, lo cierto es que la combinación de esta fuente con otras conservadas en el Corpus Iuris ha permitido hipotetizar que la datio in solutum posclásica habría constituido un contractus (acto obligacional) análogo a la venta compensato pretio, a través del cual la obligación originaria era sustituida por una obligación de vender la cosa dada en pago por un precio equivalente al importe de la deuda original (al menos en los casos en los que se daba una res en lugar de pecunia)222; motivo por el cual en el derecho justinianeo la datio in solutum fue tutelada con una actio empti utilis, a favor del acreedor, en caso de evicción de la cosa dada en pago:
C. 8,44(45),4 (Emp. Antonino Augusto, a Jorge): Si praedium tibi pro soluto datum aliis creditoribus fuerat obligatum, causa pignoris mutata non est. Igitur si hoc iure fuerit evictum, utilis tibi actio contra debitorem competit. Nam eiusmodi contractus vicem venditionis obtinet.
[Si el predio que se te dió en pago había estado obligado a otros acreedores, no se alteró la causa de la prenda. Así, pues, si con arreglo a derecho se hubiere hecho evicción de la misma, te compete la acción útil contra el deudor. Porque un contrato de tal naturaleza hace las veces de venta].
También este rescripto, cuyo texto originario habría sido emanado por el emperador Caracalla en el año 212, estaría interpolado para adaptarlo a la concepción posclásica y justinianea de la datio in solutum, tanto respecto de su calificación de contrato como de su asimilación con la compraventa y, en consecuencia, del reconocimiento de una actio utilis ex empto en caso de evicción223.
En cambio, en el derecho romano clásico al acreedor evicto se le habría reconocido únicamente la acción derivada del contrato que había originado el crédito, ya que, al no ser considerada aún la datio in solutum un contractus sino solo una especie de negocio liberatorio análogo a la solutio (véase supra 2.1), la evicción de la cosa dada en pago habría restablecido la obligación original (lo que se ajustaba más a los postulados de la escuela sabiniana); tal como se desprendería de dos pasajes conservados en D. 46,3,98 pr. y en D. 46,3,46 pr. y atribuidos –respectivamente– a los juristas Paulo (libro XV Quaestionum) y Marciano (libro III Regularum)224.
Es así como en la última fase de la edad de formación del Sistema jurídico romanístico el término contractus comienza a ampliar sus contornos originales225, pues para los maestros bizantinos lo que caracterizaba al contrato no era ya tanto el contrahi obligationem (sea este re, verbis, litteris o consensu) sino más bien el acuerdo de las partes (la conventio)226, el cual así “redimensionado” podía estar dirigido tanto a la creación de obligaciones como a su modificación o extinción (v.gr., a través de la transactio y de la datio in solutum)227. Todo ello se vio reflejado incluso en la compilación justinianea, en atención a que si bien en las Institutiones de Justiniano –siguiendo a Gai. 3,91– se reitera que el contrahere no podía abarcar la extinción de las obligaciones, es decir, el distrahere negotium (I. 3,14,1), en el Codex la contraposición entre contrahere-distrahere aparece morigerada, al conservarse –como hemos visto– una serie de rescriptos que parecerían ampliar los alcances del contrahere/contractus (C. 2,19[20],7; 8,13[14],13; 8,44[45],4).