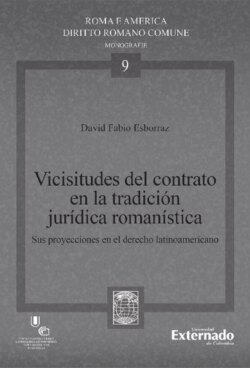Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CAPÍTULO I El contrato en la edad de formación del Sistema jurídico romanístico 1. LA OSCILACIÓN DEL CONCEPTO DE CONTRATO ENTRE SYNÁLLAGMA Y CONVENTIO 1.1. LA GÉNESIS DE UN CONCEPTO: EL SIGNIFICADO ETIMOLÓGICO DEL TÉRMINO CONTRACTUS
ОглавлениеEn el origen, en el ámbito del derecho romano no existía ni un concepto de contrato, ni un término que lo designara9, sino que solo habían sido individualizadas algunas figuras típicas particulares a través de las que se “contraía” una obligación10; motivo por el cual se ha afirmado que en el Sistema jurídico romanístico la institución contractual se encuentra estrechamente relacionada –desde su etapa de formación– con la sistematización de las fuentes de las obligaciones11.
Así, en un primer momento, fueron reconocidos algunos tipos de actos lícitos en los cuales la forma, oral (mediante el empleo de palabras solemnes, como en la sponsio-stipulatio) o escrita (a través de la inscripción del crédito en una especie de “libro caja” que acostumbraba llevar el pater familias, como en el nomen transcripticium), o la entrega de cosas fungibles (como en el mutuum), hacía nacer una obligación en la cual la conducta debida resultaba determinada por esa formalidad; la que consistía precisamente en el cumplimiento riguroso de lo indicado por la forma solemne o en la restitución de una cantidad igual de cosas, del mismo género y calidad que las recibidas. Todos estos actos eran subjetivamente bilaterales pero funcionalmente unilaterales, pues obligaban a una sola de las partes, generando a favor de la contraparte un creditum tutelado con una condictio12.
Posteriormente, con la expansión de Roma en el Mediterráneo a partir del siglo III a.C. y la intensificación de la actividad comercial con sujetos pertenecientes a otros pueblos y experiencias diversas, se fueron desarrollando, en el ámbito del derecho romano, otras figuras negociales típicas (compraventa, locación, sociedad, etc.) en las que el consentimiento de las partes era vinculante sobre la base de la buena fe (objetiva), concretizada en la lealtad comercial, la que concurría con la voluntad de las partes en la determinación de la conducta debida. Estos otros negocios eran, en cambio, tanto subjetiva como objetivamente bilaterales, pues hacían nacer obligationes para ambas partes y su cumplimiento estaba tutelado mediante el reconocimiento de actiones recíprocas13.
Ahora bien, el vínculo existente entre la terminología científica y el significado dado por el uso común14 era percibido, de manera particular, por los mismos juristas romanos al ocuparse de la etimología de los términos jurídicos empleados en sus obras; a tal punto que se han llegado a considerar los esfuerzos llevados a cabo por los prudentes tendientes a precisar el lenguaje técnico como una “primera dogmática jurídica”15. Así, v.gr., encontramos testimonios en las fuentes jurídicas de que ius se hacía derivar de “iustitia” (D. 1,1,1 pr. [Ulpiano, libro I Institutionum]), furtum de “furuo, id est a nigro dictum” (D. 47,2,1 pr. [Paulo, libro XXXIX ad Edictum]), testamentum de “testatio mentis” (I. 2,10 pr.), mutuum de “ab eo, quod de meo tuum fit” (D. 12,1,2,2 [Paulo, libro XXVIII ad Edictum]); pignus de “pugno, quia res, quae pignori dantur manu traduntur” (D. 50,16,238,2 [Gayo, libro VI ad legem duodecim Tabularum]), donatio de “a dono quasi dono datum” (D. 39,6,35,1 [Paulo, libro VI ad legem Iuliam et Papiam]), etc.
Todas estas derivaciones lingüísticas –aun cuando la mayor parte de ellas resultasen erradas para un filólogo contemporáneo– demuestran que en el pensamiento romano el lenguaje buscaba reflejar siempre el concepto jurídico, si bien aquellas no pretendían agotar la noción jurídica, sino solo suministrar una primera orientación de ella16. Así, desde esta perspectiva, no resultaría tan disparatado afirmar que el derecho (ius) no era otra cosa más que justicia (iustitia); que el hurto (furtum) era un acto que se hacía clandestinamente y en la oscuridad, y la mayoría de las veces de noche (furuo = oscuro); que el testamento (testamentum) era una manifestación de voluntad hecha frente a testigos (testatio); que la prenda (pignus) se perfeccionaba con la entrega de la cosa dada en garantía en manos del acreedor (pignus = puño); que el mutuo (mutuum) suponía esencialmente la transferencia de la propiedad (meum est tuum fit = de mío se hace tuyo); que en la donación (donatio) la cosa era dada como un don (donis datio); etc.
Lo mismo aconteció con la institución contractual y con la terminología empleada para designarla17, por lo que nos parece oportuno efectuar a continuación algunas consideraciones de tipo etimológico vinculadas con ella, en atención a que estamos persuadidos de que la multivocidad que el término contractus adquirió en las fuentes terminó por influir abiertamente en la noción misma de contrato elaborada en la edad de formación del Sistema jurídico romanístico; si bien en los desarrollos posteriores de nuestra institución el término con el cual se la designara se apartó de su significado etimológico-realista (“estrechar un vínculo”) para adquirir otro más convencional (“acuerdo de voluntades”)18.
Así, desde el punto de vista de su etimología19, la voz contractus constituía el participio de pretérito masculino de contrahere, y significaba en abstracto “lo contraído” (de ahí “contracto”). En efecto, el verbo contrahere es un compuesto de trahere (“tirar, arrastrar, traer, jalar”), al cual el prefijo cum- (“con-”) lo especifica como “el efecto de una mutua atracción sufrida por los atraídos”; esto es, “el efecto de la reunión o conjunción”20. La sustantivación21 de la forma verbal contractus servía para indicar “lo contraído”, “el contracto”, “el contraimiento” o “la contracción”22.
Del verbo (contrahere) el sustantivo (contractus) conservó su referencia a las relaciones jurídicamente bilaterales y onerosas, aun antes de la célebre definición de Labeón conservada en D. 50,16,19 (véase infra 1.2.1.1), representando así la elipsis de la expresión negotium contractum o contractus negotii. En efecto, cabe destacar que el significado del término negotium en el ámbito de los actos de autonomía, difícilmente separable de la expresión negotium contractum –en la cual tanto el primer término (sustantivo) como el segundo (participio) se refuerzan mutuamente–, era utilizado para designar los “vínculos determinados conjuntamente por las partes”; locución esta muy próxima a la noción contemporánea de “negocio jurídico bilateral”23. De esta manera la expresión negotium contractum recibía aplicación solo en el ámbito del tráfico bilateral y oneroso, quedando excluidos de su ámbito de aplicación tanto los actos de estructura unilateral24 como los del derecho sucesorio (que casi siempre ofrecen también tal estructura), y además los que, en el derecho moderno, son calificados como gratuitos (en especial la donación [véase infra 1.4])25. (Tampoco se estaba en presencia de un contractus, aun cuando pudiera existir un negotium, en las fattispecie negociales en las que no se pretendía asumir una responsabilidad26, tal como ocurría en materia testamentaria27).
Sin embargo debe destacarse que el uso del vocablo contractus (elipsis de contractus negotii o conclusión de un negocio, que indicaba el acto de contraer) como sustantivo en forma nominativa del verbo contrahere, cuyo participio pasado masculino era contractum (elipsis de negotium contractum, que indicaba lo que se había contracto o contraído), no figura en los primeros tiempos de la edad de formación del Sistema jurídico romanístico28. Así estamos en condiciones de afirmar que antes del Principado (siglo I a.C.) el vocablo contractus era casi desconocido para los escritores no juristas29 y que tampoco fue usado como un término abstracto-jurídico en el sentido con el cual hoy lo empleamos30. En efecto, este término no estaba contenido en el edicto perpetuo y, antes de Pomponio (libro IV ad Quintum Mucium), quien en realidad hace referencia a la opinión de Quinto Mucio Escévola (D. 46,3,80), y de Gayo (Gai. 3,88), resulta muy raro encontrarlo en el ámbito jurídico.
Más común era el uso de los términos pactum, pacisci o pactio (cuyo significado etimológico, al igual que el de pāx, procedía del verbo pacere o pacīsci)31, utilizados originariamente para designar la primitiva actividad negocial “tendiente a poner fin por vía convencional a un conflicto” suscitado entre diversos grupos familiares; de lo cual parecen dar testimonio las disposiciones 1,6-7, 3,5 y 8,2 de la Ley de las XII Tablas. Más tarde, a partir del período republicano32, la palabra pactum perderá casi por completo esta limitada connotación de acuerdo conciliatorio y se afirmará definitivamente en el lenguaje jurídico con un significado positivo, como sinónimo de conventio, consensus, consentire, placere, placitum33 (véase, v.gr., D. 40,1,6 [Alfeno Varo, libro IV Digestorum])34; tal como se desprende además de las contemporáneas fuentes literarias (Plauto, Poenulus 1155 y ss.; Cicerón, ad Atticum 2,9,1; 6,3,1; Pro A. Caecina oratio 18,51; De officiis 1,7,21; 3,24,92-25,95; De oratore 2,24,100; Séneca “el Retórico”, Controversiae 9,13; etc.)35.
Fue Quinto Mucio Escévola (siglo II-I a.C.)36 quien empleó por primera vez, entre los juristas, el término “contractum”37 al ordenar los cuatro tipos genéricos de contraer obligaciones (re, verbis, litteris y consensu) y contraponerlos con los diferentes modos correlativos de su extinción:
D. 46,3,80 (Pomponio, libro IV ad Quintum Mucium): Prout quidque contractum est, ita et solvi debet: ut, cum re contraxerimus, re solvi debet: veluti cum mutuum dedimus, ut retro pecuniae tantundem solvi debeat. Et cum verbis aliquid contraximus, vel re vel verbis obligatio solvi debet, verbis, veluti cum acceptum promissori fit, re, veluti cum solvit quod promisit. Aeque cum emptio vel venditio vel locatio contracta est, quoniam consensu nudo contrahi potest, etiam dissensu contrario dissolvi potest.
[De la manera que se contractó algo, así debe ser disuelto, de suerte que, cuando se haya contratado mediante una cosa, se debe pagar con la cosa, o, cuando hayamos dado en mutuo, se debe devolver otra tanta cantidad. Y cuando contratamos verbalmente alguna cosa, la obligación se debe disolver o con la cosa, o verbalmente; verbalmente, como cuando al prometedor se le da por pagado, con la cosa, como cuando entrega lo que prometió. Igualmente, cuando se contractó compra, o venta, o locación, como quiera que se pueden contratar por el nudo consentimiento, se pueden disolver también por el disentimiento contrario].
Como ya hemos anticipado, el fragmento transcrito constituye un pasaje de una obra de Pomponio de carácter lemático38, dedicada al comentario de los libri iuris civilis de Quinto Mucio, en el cual, si bien falta la citación de su autor (Quintus Mucius ait o scribit), puede sin embargo concluirse que la enunciación del principio jurídico-religioso arcaico según el cual “de la manera que se contractó algo, así debe ser disuelto” (prout quidque contractum est, ita et solvi debet) deriva con certeza de la obra muciana en comento39. De este modo, la noción de contrahere entendida como “estrechar un vínculo”, comprensiva tanto de las antiguas figuras del ius civile (re, verbis, y también litteris40, contrahere) como de los nuevos vínculos consensuales del ius gentium (emptio, venditio et locatio) amalgamados a través de un nexo lógico y abstracto, quedó “fijada” de manera definitiva41.
Correspondió, en cambio, a Servio Sulpicio Rufo (siglo I a.C.)42 el primado del empleo del término contractus en el ámbito jurídico43, al describir en su De dotibus las usanzas y leyes que solían regular los matrimonios en la “región de Italia llamada Lacio”, tal como nos informa el erudito latino Aulo Gelio (siglo II d.C.) en sus Noctes Atticae 4,4,2:
Qui uxorem inquit ducturus erat, ab eo, unde ducenda erat, stipulabatur eam in matrimonium datum iri; qui ducturus erat, itidem spondebat. Is contractus stipulationum sponsionumque dicebatur “sponsalia”. Tunc, quae promissa erat, “sponsa” appellabatur, qui spoponderat ducturum, “sponsus”. …
[Quien deseaba tomar mujer, solicitaba a aquél de quien debía recibirla una promesa formal de obtenerla en matrimonio. Y quien daba la mujer formulaba una promesa análoga. Este contracto (este contraimiento) de estipulaciones y esponsiones se llamaba “esponsales”. Y aquella que había sido prometida se llamaba “esposa”, y “esposo” quien había prometido esposarla....]44.
En la cita serviana el término contractus expresa el acto de contrahere, todavía vinculado con el significado semántico de “contraimiento” de un determinado negocio, pero empleado en este caso en su acepción de concluir (es decir, el hecho de contrahere puesto en marcha por el obrar humano)45. En efecto, la expresión contractus respecto de stipulationes y sponsiones indicaba su conclusión, en un sentido similar al asignado en la actualidad al término “estipulación” en la locución “estipulación de un contrato”. En otro orden de ideas, analizando el intercambio de promesas que se hacían los esposos, el jurista aquí referido advirtió cómo los dos actos en virtud de los cuales se perfeccionaban los sponsalia se encontraban vinculados entre sí –no obstante conservar cada uno de ellos su naturaleza de actos subjetivamente unilaterales– mediante un “nexo objetivamente bilateral” que se erigía como una totalidad, por encima de sus elementos constitutivos; al cual designa, por primera vez, con el “sustantivo” contractus (dando inicio así a la elaboración de su significado técnico, el que –como es fácil de advertir– se ajustaba perfectamente a la tradición semántica del verbo contrahere)46.
De esta manera vemos cómo en una primera etapa el término contractus aparece empleado en un sentido menos técnico y con un alcance más genérico que podemos traducir con los sustantivos castellanos: lo “contraído”, el “contracto”, la “contracción” o el “contraimiento”47. Así, en un primer momento, el término aquí analizado tenía bajo la forma de sustantivo los mismos alcances que el verbo contrahere48; es decir que se empleaba para designar “la celebración, el ajuntamiento o la conclusión” de un acto bilateral o el “establecimiento de una relación” (que, por esta misma razón, era esencialmente bilateral), más que referir al acto o a la relación en sí. En el Digesto abundan los textos en los cuales la expresión contractus es empleada con el significado que aquí le asignamos49. Con los cambios socioeconómicos producidos en Roma, tanto el derecho como el lenguaje jurídico se manifestaron insuficientes para captar y designar la nueva realidad negocial, haciéndose necesaria su adaptación a ella.