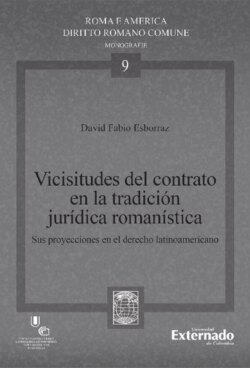Читать книгу Vicisitudes del contrato en la tradición jurídica romanística - David Fabio Esborraz - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1.2.2.2. GAYO Y LA LIMITACIÓN DEL TÉRMINO CONTRACTUS A LOS NEGOCIOS TÍPICOS QUE INTEGRABAN LAS CATEGORÍAS DE LAS OBLIGATIONES RE, VERBIS, LITTERIS Y CONSENSU CONTRACTAE, PERO EN LA BASE DE LAS CUALES VISLUMBRABA EL ELEMENTO CONVENCIONAL
ОглавлениеUno de los esfuerzos más significativos para determinar los alcances del concepto de contractus, dentro de la escuela sabiniana, se debió a Gayo120, jurista que vivió en el siglo II d.C. y desarrolló su obra bajo los imperios de Antonino Pío y Marco Aurelio121. Sus ideas sobre esta materia fueron expuestas con motivo de la sistematización de las fuentes de las obligaciones que él hiciera, en una primera versión, en sus Institutiones y, en una versión revisada, en sus Res cottidianae.
En la primera de las obras indicadas Gayo comenzaba el tratamiento de las obligationes (a las que consideraba res incorporales, conjuntamente con los iura in re aliena y la hereditas) con una frase utilizada habitualmente en el ámbito escolástico, dado su carácter esencialmente didáctico:
Gai. 3,88: Nunc transeamus ad obligationes...
[Pasemos ahora a las obligaciones...].
Seguidamente nos aclaraba que la summa divisio de las obligaciones se resuelve en dos especies, ya que toda obligación nace o de “contrato” (vel ex contractu) o de “delito” (vel ex delicto):
Gai. 3,88: ... quarum summa divisio in duas species diducitur: omnis enim obligatio vel ex contractu nascitur vel ex delicto.
[... una división general establece dos clases de obligaciones: toda obligación nace o de contrato o de delito].
Se trata, como es fácil de advertir, de una definitio per divisionem, en la cual Gayo –valiéndose de procedimientos definitorios y sistemáticos derivados de la retórica122– subdividía el genus (la obligación) en las species que lo componían (las que nacen de “contrato” y las que nacen de “delito”)123; cada una de las cuales, amén de compartir las características comunes del género, presentaban elementos propios (proprium ius) que las diferenciaban de la otra124.
Así, a continuación, entraba a estudiar la categoría de las “obligaciones contraídas” (obligationes ex contractu), afirmando que ella comprendía a su vez cuatro géneros125, puesto que una obligación de este tipo se podía contraer, o “por la entrega de una cosa” (re), o “por el pronunciamiento de palabras solemnes” (verbis), o “por escritos” (litteris), o “por el solo consentimiento” (consensu):
Gai. 3,89: Et prius videamus de his, quae ex contractu nascuntur. Harum autem quattuor genera sunt: aut enim re contrahitur obligatio aut verbis aut litteris aut consensu.
[Ya veamos primero acerca de las que nacen porque se contraen. De éstas hay cuatro tipos: se contrae obligación por entrega de la cosa, por palabras, por escritura o por acuerdo].
De las obligaciones contraídas re, Gayo tan solo trataba las que surgían del mutuo y del pago por error de lo no debido (indebitum solutum), en las cuales la datio de la cosa o del pago hacía nacer la obligación de restituir en cabeza de quien recibió:
Gai. 3,90-91: 90. Re contrahitur obligatio veluti mutui datione; mutui autem datio proprie in his fere rebus contingit, quae res pondere, numero, mensura constant, qualis est pecunia numerata, vinum, oleum, frumentum, aes, argentum, aurum; quas res aut numerando aut metiendo aut pendendo in hoc damus, ut accipientium fiant et quandoque nobis non eaedem, sed aliae eiusdem naturae reddantur. unde etiam mutuum appellatum est, quia quod ita tibi a me datum est, ex meo tuum fit. / 91. Is quoque, qui non debitum accepit ab eo, qui per errorem solvit, re obligatur; nam proinde ei condici potest SI PARET EUM DARE OPORTERE, ac si mutuum accepisset…
[90. Se contrae obligación por entrega de la cosa, por ejemplo, con un mutuo. Se efectúa un préstamo con las cosas que consisten en peso, número y medida, como es el dinero, vino, aceite, trigo, o monedas de plata o de oro. Al contar, medir o pesar estas cosas hacemos que se hagan de aquellos que las reciben, y no nos sean devueltas las mismas, sino otras de la misma naturaleza. De ahí el nombre de “mutuo”, porque lo que yo así te doy pasa a ser de mío a tuyo. / 91. También aquel que aceptó de alguien que pagó por error algo que no se le debía, queda vinculado por la entrega de la cosa, ya que puede ser demandado mediante condicción con las palabras: “Si resulta que debe dar”, igual que si hubiese recibido un mutuo...].
Del complejo de casos previstos en los parágrafos transcritos se desprende que el elemento común de las obligationes re contractae consistía en que ellas se contraían con la dación o entrega de la res (es decir, mediante un acto material) que servía de fundamento del deber de restituir el tantundem o la misma species recibida126.
Sin embargo, respecto del supuesto del indebitum solutum, el mismo Gayo observaba:
Gai. 3,91: ... sed haec species obligationis non videtur ex contractu consistere, quia is qui solvendi animo dat, magis distrahere vult negotium quam contrahere.
[... este tipo de obligación (que nace en cabeza de aquel que aceptó de alguien que pagó por error algo que no se le debía) no parece nacida de contraerse, ya que quien da con intención de pagar, más quiere extinguir un negocio que contraerlo].
Es precisamente sobre la base de esta última afirmación –como veremos más adelante– que se suele concluir que el jurista aquí comentado consideraba como una exigencia del contractus el “ánimo (voluntad o intención) de contraer un negocio” (animus negotii contrahendi)127. En efecto, si bien Gayo no nos habla de consensus, salvo para referirse al caso de las obligationes ex consesu (a las que, como veremos a continuación, contrapone las nacidas re, verbis aut litteris), no descuidó el elemento subjetivo, exigiéndolo como requisito de todo contrato128.
Entre las obligationes verbis contractae, cuya fuerza jurigenética se funda en el empleo de alguno de los verba especialmente prescritos con este fin, Gayo ubicaba –en primer lugar– el caso principal de la stipulatio129:
Gai. 3,92: Verbis obligatio fit ex interrogatione et responsione, veluti DARI SPONDES? SPONDEO, DABIS? DABO, PROMITTIS? PROMITTO, FIDEPROMITTIS? FIDEPROMITTO, FIDEIUBES? FIDEIUBEO, FACIES? FACIAM.
[La obligación mediante palabras se hace por pregunta y respuesta, como “¿Prometes dar?” “Prometo”; “¿Darás?” “Daré”, “¿Prometes?” “Prometo”; “¿Prometes con lealtad?” “Prometo con lealtad”; “¿Avalas lealmente?” “Avalo lealmente”; “¿Lo harás?” “Lo haré”].
Además de la stipulatio formaban parte de esta categoría de negocios obligacionales el supuesto especial y más antiguo de la sponsio (Gai. 3,93-94), que solo servía para obligarse verbalmente entre ciudadanos romanos mediante el empleo del verbo spondeo (“prometo”), y el de la dotis dictio, a través de la cual se constituía la dote (3,95a)130.
En cuanto a las obligationes litteris, ellas se caracterizaban porque para constituirlas se requería el empleo de determinada formalidad escrita:
Gai. 3,128-130: 128. Litteris obligatio fit veluti in nominibus transcripticiis. Fit autem nomen transcripticium duplici modo, vel a re in personam vel a persona in personam. / 129. <A re in personam> transcriptio fit, veluti si id quod tu ex emptionis causa aut conductionis aut societas mihi debeas, id expensum tibi tulero. / 130. A persona in personam transcriptio fit, veluti si id quod mihi Titius debet, tibi id expensum tulero, id est si Titius te delegaverit mihi.
[128. La obligación por escritura se hace con transcripción de créditos, lo cual se realiza de dos formas, bien de cosa a persona, bien de persona a persona. / 129. La transcripción de cosa a persona se hace por ejemplo si yo anoto como pagado a ti lo que tú me debes por causa de compra, alquiler o sociedad. / 130. La transcripción de persona a persona se hace por ejemplo en el caso de que yo anote como pagado a ti lo que Ticio me debe, es decir, cuando Ticio delega en ti la deuda que tiene conmigo].
Con relación a esta otra categoría de obligaciones contractuales Gayo mencionaba las que nacían de la transscriptio nominis, figura del derecho romano puro (Gai. 3,131-133), así como las generadas por los chirographa (documentos redactados en primera persona) y las syngrapha (documentos redactados en tercera persona), figuras propias de la praxis negocial de las provincias helénicas (aplicables, por ende, solo a los peregrinos), en las que el deudor declaraba deber dinero al acreedor (Gai. 3,134)131.
Finalmente se ocupa de las obligationes consensu contractae, en las que –en en principio– era suficiente el consentimiento o acuerdo de los contratantes para hacerlas nacer132:
Gai. 3,135-137: 135. Consensu fiunt obligationes in emptionibus et venditionibus, locationibus conductionibus, societatibus, mandatis. / 136. Ideo autem istis modis consensu dicimus obligationes contrahi, quod neque verborum neque scripturae ulla proprietas desideratur, sed sufficit eos, qui negotium gerunt, consensisse. [...] / 137. Item in his contractibus alter alteri obligatur de eo, quod alterum alteri ex bono et aequo praestare oportet, cum alioquin in verborum obligationibus alius stipuletur alius promittat et in nominibus alius expensum ferendo obliget alius obligetur.
[135. Las obligaciones se hacen mediante consentimiento en las compraventas, arrendamientos o locaciones, sociedades y mandatos. / 136. Decimos que las obligaciones contraídas de este modo se hacen por consentimiento, porque no se tiene en cuenta ninguna particularidad verbal o escrita, sino que es suficiente con que estén de acuerdo los que han entablado el negocio. (...) / 137. En esos contratos las partes quedan recíprocamente obligadas al cumplimiento del acuerdo según lo bueno y justo; mientras que en las obligaciones por palabras uno estipula y el otro promete, y en la transcripción de créditos uno obliga a hacer que se pague y el otro es obligado].
Sin embargo, de los parágrafos transcritos se desprendería que el consentimiento o acuerdo de las partes, por sí solo (Gai. 3,136), no bastaba para hacer nacer obligationes contractae sino que era necesario que se concretizara en uno de los tipos contractuales indicados (Gai. 3,135), es decir en una compraventa (emptio venditio), en una locación (locatio conductio), en una sociedad (societas) o en un mandato (mandatum)133. Además, a diferencia de lo que sucedía en las obligationes verborum o en los nomina (como la stipulatio o la expensilatio), típicos del ius civile, que generaban un vínculo obligacional unilateral (Gai. 3,137), en las obligationes consensu contractae, propias del ius gentium (con la sola excepción del mandato134)135, se creaba un vínculo recíproco entre las partes en virtud del cual cada una de ellas quedaba obligada respecto de la otra al cumplimiento de lo acordado según lo bueno y justo (alter alteri obligatur de eo quod alterum alteri debet ex bono et aequo)136, es decir, según el “principio de buena fe”, lo que condicionaba la fuerza jurigenética del solo consentimiento.
Ahora bien, de la pluralidad de fuentes hasta aquí analizadas se deduciría que la cuatripartición de las obligationes ex contractu propuesta por Gayo encerraba en sí misma su propia negación, al parecer exigir como requisito del contractus el animus negotii contrahendi (Gai. 3,91) y al colocar junto a los tres primeros elementos re, verbis et litteris obligationem contrahere, un cuarto representado por el consensu obligationem contrahere (Gai. 3,136). En efecto, si en los negocios que integraban este último grupo bastaba el consentimiento de las partes para hacer nacer obligaciones, ello permitiría presumir que este elemento se encontraba presente también en los que formaban parte de las otras tres categorías. Desde esta perspectiva, tanto la entrega de la cosa como los verba y las litterae dejaban de constituir el único requisito “obligante”, con fuerza exclusiva para hacer nacer la obligación, para pasar a ser el medio a través del cual se manifestaba el consentimiento de las partes; el cual terminó por erigirse, así, en el elemento común de la cuatripartición137.
En su otro manual, denominado por los compiladores justinianeos Gai rerum cottidianarum sive aureorum libri vii (abreviado, generalmente, en las citas como Res cottidianae)138, el jurista aquí comentado trata de resolver la duda que se planteara en sus Institutiones respecto de la verdadera naturaleza de la solutio indebiti (Gai. 3,91), volviendo a hacer hincapié en el elemento convencional. Es así que con esa finalidad, y empleando su habitual método dialéctico-sistemático, agregó a la bipartición de las obligaciones que nacían “de un contrato” (ex contractu)139 o “de un maleficio” (ex maleficio)140, un tercer elemento integrado por las obligaciones que nacían de otras “varias figuras de causa” (ex variis causarum figuris), como se desprende del pasaje de la citada obra conservado en el Digesto:
D. 44,7,1 pr. (Gayo, libro ii Aureorum): Obligationes aut ex contractu nascuntur aut ex maleficio aut proprio quodam iure ex variis causarum figuris.
[Las obligaciones nacen o de un contrato, o de un maleficio, o por cierto derecho propio, según las varias especies de causas].
Nos encontramos también, en este caso, frente a una definitio per divisionem, donde el genus está constituido nuevamente por las obligaciones que son divididas con base en las causae de las cuales ellas surgen: obligaciones nacidas ex contractu, ex maleficio y proprio quodam iure ex variis causarum figuris. Así, mientras las obligaciones provenientes “de contrato” y “de maleficio” presentaban, unas respecto de las otras, elementos particulares por derivar de causae que formaban dos categorías unitarias y distintas, regidas cada una de ellas por su “propio derecho” (proprium ius), las originadas en las “varias figuras de causas”, en cambio, nacían de fattispecie que si bien tenían singularmente su propia individualidad participaban, al mismo tiempo y según los casos, de las características de las obligaciones contractuales o de las delictuales, por lo que estaban regidas solo por un “cierto propio derecho” (proprium quodam ius), dado que por su semejanza con las dos anteriores les eran aplicables también las reglas de estas141.
Seguidamente Gayo se ocupó de explicar el contenido de este tertius genus, comenzando por las fattispecie que se aproximaban al contrato, respecto de las cuales se encargó de precisar que su exclusión de la categoría contractual estaba determinada porque en ellas los sujetos “no entendían asumir una obligación de contrato” (non proprie ex contractu obligati intelleguntur), lo que equivaldría a decir que en ellas faltaba lo que para él era el proprium de las obligaciones contractuales, es decir, la conventio o el acuerdo de las partes142. (La misma operación llevó a cabo también respecto de las fattispecie que se acercaban al maleficio, pero que estaban excluidas de la categoría delictual por faltar en ellas el elemento que él consideraba esencial para hacer nacer una obligación de delito, o sea, la culpabilidad143).
Ahora bien, en lo que a nosotros interesa cabe señalar que de lo expuesto hasta aquí se desprendería que si bien Gayo no definió en ninguna de las obras analizadas el contrato, podemos fácilmente deducir de sus elaboraciones que lo identificaba con la conventio o acuerdo cuya finalidad era la de establecer un vínculo obligacional, contribuyendo de esta manera a sentar las bases de la corriente “consensualista” y a superar el principio de tipicidad en el que se fundaba el sistema contractual romano144. Empero, y como es fácil de advertir, la superposición de la noción de contractus a los cuatro tipos de obligationes re, verbis, litteris y consensu contractae fue llevada a cabo por Gayo de manera mecánica y sin preocuparse por elaborar una verdadera categoría jurídica, quedando reducida así la institución contractual a un mero contenedor dentro del cual coexistían las más variadas figuras, tanto desde el punto de vista de su estructura como del de sus efectos, cuyo común denominador quedaba reducido al acuerdo.
Esta desarmonía, lejos de ser corregida mediante el recurso a la bipartición de las fuentes de las obligaciones en las categorías del contrato (acto lícito) y del delito (acto ilícito), se vio agravada en atención a que ella no se mostraba exhaustiva respecto de la actuación humana relevante para el derecho, al dejar fuera las figuras que no quedaban comprendidas ni en una ni en otra categoría. Este inconveniente no llegó a ser superado ni siquiera mediante la creación de un tercer miembro, como lo demuestra el hecho de no haber sido individualizado el elemento que justificase el tratamiento especial reservado a las variae causarum figurae, ya que, mientras de algunas de ellas derivaban obligaciones que se regían por las normas propias del contrato, de otras nacían obligaciones que se sometían a las reglas del delito145.