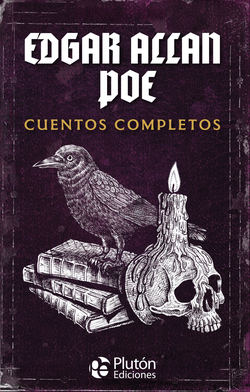Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 13
ОглавлениеMorella
Αυτο καθ’ αυτο µεθ’ αυτου, µονο ειδες αιει ον
(El mismo, por sí mismo únicamente,
UNO eternamente, y solo)
Platón, Symposium
Yo sentía por Morella un sentimiento de profundo y especial afecto. La conocí por casualidad hace muchos años y mi alma, desde nuestro primer encuentro, se encendió con un fuego que nunca había conocido aunque no era el fuego de Eros, y para mi espíritu fue un absoluto martirio saber que no lograría definir su increíble carácter ni regular su indefinida intensidad. A pesar de ello, nos conocimos y la vida nos unió frente el altar. Yo, nunca le hablé de pasión, ni tampoco pensé en el amor. Aun así, ella se alejó de la sociedad, se consagró a mí y me hizo feliz. Es una felicidad asombrarse y es una felicidad soñar.
La sabiduría de Morella era profunda. Como espero descubrir aquí, sus capacidades no eran del tipo común y su capacidad mental era grandiosa. Me di cuenta de ello y fui su discípulo en muchos temas, sin embargo, pronto entendí que, tal vez, a causa de haber estudiado en Eslovaquia ella ponía frente a mí un inmenso número de aquellos libros místicos que habitualmente son considerados como un simple desecho de la literatura alemana. Esas obras formaban su estudio predilecto y constante, y si pasado cierto tiempo también llegó a ser el mío, hay que suponer que se debe a la simple y muy efectiva influencia de la costumbre y el ejemplo.
Si no me equivoco, mi razón tenía poco que ver en todo esto. Mis convicciones no eran tomadas en cuenta por el ideal, ni tampoco había ningún tinte de misticismo en mis lecturas, ni en mis actos o pensamientos.
Convencido de esto, me abandoné sin reservas a la orientación de mi esposa, y me adentré con el corazón firme en las complejidades de sus estudios. Y entonces —cuando me sumergía en ciertas páginas espantosas y sentía un detestable espíritu encenderse dentro de mí— venía Morella a poner su mano fría sobre la mía y explorando en las reliquias de una antigua filosofía, encontraba en ellas algunas graves y únicas palabras que, dado su raro sentido, cobraban vida sobre mi memoria. Y así, hora tras hora, me quedaba a su lado, sumergiéndome en la música de su voz, hasta que su melodía se contaminaba de terror y una sombra se abatía sobre mi alma, y yo me demacraba y temblaba interiormente frente a aquellos tonos sobrenaturales. Y así, el disfrute se transformaba en horror y lo más hermoso se volvía horrendo, igual que Hinnom se transformó en Gehena.
No es necesario explicar el carácter exacto de estos estudios que, tomando como referencia los volúmenes que he mencionado, fueron durante mucho tiempo casi el único tema de conversación entre Morella y yo. Los informados de aquello que se puede denominar moral teológica las entenderán fácilmente y no será tan fácil para los ignorantes. El impetuoso panteísmo de Fichte, la palingenesia transformada de los pitagóricos, y sobre todo, las doctrinas identitarias tal como las expone Schelling, solían ser los temas de discusión que le daban mayor belleza a la imaginativa Morella. Esta identidad denominada personal, es definida con exactitud por Míster Locke, creo, diciendo que radica en la cordura del ser racional. Y como al decir persona pensamos una esencia inteligente dotada de razón y como existe una conciencia que siempre está junto al pensamiento, esta es la que nos hace ser eso que llamamos nosotros mismos, de este modo nos diferenciamos de los otros seres pensantes dándonos nuestra identidad individual. Pero el principium individuationis —es decir, la conciencia de que esa identidad se pierde o no para siempre al morir— fue para mí un concepto de profundo interés todo el tiempo, no solo por la fantástica y turbadora naturaleza de sus consecuencias, sino por esa manera particular y emocionada como la enunciaba Morella.
Sin embargo, yo había alcanzado un periodo en que el misterioso carácter de mi esposa me ahogaba como un maleficio. No lograba resistir por más tiempo el resplandor de sus melancólicos ojos, ni el roce de sus pálidos dedos, ni el profundo tono de su voz musical. Y ella lo sabía, pero no me decía nada.
Parecía ser consciente de mi debilidad o de mi locura, y con una sonrisa, las llamaba el “destino”. También parecía saber cuál era la causa, para mí desconocida, de aquella progresiva pérdida de mi afecto, pero tampoco me daba ninguna explicación, ni mencionaba su naturaleza. Pero, ella era mujer y se deprimía durante días. Pasado el tiempo, una mancha roja apareció de manera constante en sus mejillas y las venas azules de su pálida frente se hicieron muy marcadas. Había instantes en que mi corazón se deshacía en compasión, pero de inmediato yo enfrentaba la mirada de sus ojos pensativos, y entonces mi alma se agobiaba y sentía ese vértigo de quien tiene la mirada sumergida en algún aterrador e indescifrable abismo.
¿Seré capaz de afirmar que deseaba con un ferviente y devorador deseo el momento de la muerte de Morella? Sí, así es, pero su delicado espíritu se aferró a su cobertura de barro durante muchos días, muchas semanas y muchos pesados meses, hasta que mis atormentados nervios triunfaron sobre mi mente y me sentí iracundo frente a aquel retraso. Y con un corazón perverso, maldije los días, las horas y los agrios minutos, que parecían alargarse y alargarse mientras aquella delicada vida declinaba como una agónica sombra del ocaso.
Pero una noche de otoño, el viento estaba muy quieto en el cielo y Morella me llamó a su lado. La tierra estaba cubierta por una bruma oscura, subía un cálido resplandor desde las aguas y podría decirse que, entre el espeso follaje de la selva, caía del firmamento un arco iris de octubre.
—Hoy es el día de los días —dijo ella, cuando me acerqué—. Es un día entre todos los días para vivir o morir. Es hermoso para los hijos de la tierra y de la vida, ¡ah, y más hermoso aun para los hijos del cielo y de la muerte!
Besé su frente y ella continuó:
—Voy a morir y a pesar de ello, viviré.
—¡Morella!
—No existieron nunca los días en que hubieses podido amarme, pero a esta que detestaste en vida la adorarás en la muerte.
—¡Morella!
—Te repito que voy a morir, pero hay dentro de mí una joya de ese afecto, ¡ah, muy pequeño!, que tuviste por mí, por Morella. Y cuando mi espíritu se aleje, el hijo vivirá, el hijo tuyo y de Morella. Pero tus días serán días de sufrimiento, de ese sufrimiento que es el más duradero de las emociones, igual que el ciprés es el más duradero de los árboles. Porque las horas de tu felicidad han pasado y la alegría no se presenta dos veces en una vida como si fueran las rosas de Paestum, dos veces en un año. Tú, ya no podrás jugar con el tiempo el juego del Teyo, pero al serte desconocidos el vino y el mirto, cargarás tu sudario contigo sobre la tierra, igual que un musulmán en la Meca.
—¡Morella! —exclamé—. ¡Morella! ¿Cómo sabes todo eso?
Pero ella giró su rostro sobre la almohada, sus miembros temblaron levemente y ya no pude escuchar más su voz.
Pero tal como ella lo había predicho, su hijo —ese que dio a luz al morir y que no respiró hasta que su madre dejó de vivir—, su hijo, una niña, vivió. Y creció en estatura e inteligencia de manera sorprendente, y era de un parecido exacto con quien había desaparecido, y la amé con un amor más vehemente que el que creí que podría sentir por ningún ser sobre la Tierra.
Pero, antes de que transcurriera mucho tiempo, el cielo de aquel amor puro se oscureció, y la tristeza, el pánico y el desconsuelo, lo cubrieron como veloces nubes. Ya mencioné que la niña creció sorprendentemente en estatura e inteligencia. Y fue muy extraño en verdad, el desarrollo de su tamaño corporal, pero espantosos, ¡oh, espantosos!, fueron los turbulentos pensamientos que me agobiaban mientras observaba el desarrollo de su ser intelectual. ¿Debía ser de otra manera cuando yo descubría a diario las capacidades adultas y las facultades de la mujer en los razonamientos de la niña, o cuando se desprendían de los labios de una infante lecciones de experiencia, o cuando veía el saber o la pasión de la madurez brillar en sus grandes y pensativos ojos, hora tras hora? Fue como digo, cuando todo aquello fue evidente ante mis atemorizados sentidos, cuando ya no le fue posible a mi alma esconderlo más, ni a mis sacudidas facultades rechazar aquella certeza, ¿cómo puede resultar extraño que espantosas y emocionantes sospechas de cierta naturaleza se establecieran en mi espíritu, o que mis pensamientos recordaran, horrorizados, los extraños cuentos y las impresionantes teorías de la difunta Morella?
Aislé de la curiosidad del mundo al ser a quien el destino me obligaba a adorar y en el severo aislamiento del hogar, cuidé con una mortal ansiedad todo aquello relacionado con la amada criatura.
Mientras pasaban los años y mientras día tras día yo contemplaba su calmado, santo y expresivo rostro, y mientras observaba sus formas que maduraban, encontraba día tras día más puntos de igualdad de la hija con su melancólica y fallecida madre. Cada hora crecían aquellos rasgos de semejanza, más saturados, más definidos, más inquietantes y más cruelmente terribles en su apariencia. Yo podía sufrir que su sonrisa fuera igual a la de su madre, aunque después me hiciera temblar aquel parecido demasiado perfecto. Podía aguantar que sus ojos se pareciesen a los de Morella, aunque a menudo penetraran en lo más profundo de mi alma con el agudo e impresionante pensamiento de la misma Morella. Y en la forma de su alta frente, en los rizos de su sedosa cabellera, en sus pálidos dedos que se escondían dentro de ella, en el melancólico tono bajo y musical de su voz y sobre todo —¡oh, por encima de todo!— en aquellas expresiones y frases de la difunta expresadas por los labios de la amada, de la viva, yo hallaba el motivo para un espantoso pensamiento devorador, para un gusano que se negaba a morir.
Así transcurrieron dos lustros de su vida y, hasta el momento, mi hija vivía sin nombre sobre la tierra. ¡Hija mía! y ¡amor mío! eran las nominaciones utilizadas por mí, bajo el cobijo de la adoración paterna y el rígido aislamiento de sus días imposibilitaba cualquier otra relación. El nombre de Morella había muerto con ella y nunca le hablé a la hija de su madre. Para mí era imposible hacerlo.
La verdad es que durante el corto tiempo de su vida, la joven no había obtenido ninguna visión del mundo exterior, salvo aquellas que le proporcionaban los ajustados límites de su forzado retiro. Pero, finalmente, en medio de aquel estado de desaliento y de fanatismo, surgió en mi mente la ceremonia del bautismo como la actual liberación de los horrores de mi destino. Y en la pila bautismal vacilé con relación al nombre. Y vinieron a mis labios infinitos nombres de tiempos antiguos y modernos, de mi país y de países extranjeros, de sabiduría y de belleza, junto a muchos otros nombres llenos de nobleza, de felicidad y de bondad. ¿Qué me llevó entonces a sacudir el recuerdo de la difunta enterrada? ¿Qué demonio me llevó a pronunciar aquel sonido cuya profunda memoria hacía fluir mi sangre a chorros desde mi cerebro al corazón? ¿Qué siniestro espíritu surgió desde los rincones de mi alma, cuando entre aquellos sombríos corredores y en el sigilo de la noche, le susurré al oído al sacerdote las sílabas Morella? ¿Qué ser más diabólico deformó las facciones de mi hija y los envolvió con los colores de la muerte cuando vibrando ante aquel nombre apenas audible, elevó sus inmaculados ojos desde el suelo hacia el cielo, y cayendo de rodillas sobre las losas negras de nuestra cripta familiar, dijo: ¡Aquí estoy!?
Estas simples y cortas palabras llegaron claras, impasiblemente claras hasta mis oídos, y después de eso, igual que el plomo fundido, continuaron silbando en mi mente. Podrán pasar años y más años, pero el recuerdo de esa época, ¡nunca! Y por cierto, para mí no eran desconocidas ni las flores de mirto ni la vid, pero el abeto y el ciprés posaron sus sombras sobre mí día y noche. No guardé ninguna conciencia del tiempo ni del lugar y en el firmamento las estrellas de mi destino se esfumaron y desde entonces se oscureció la tierra, y las imágenes desfilaron a mi lado como sombras efímeras y entre ellas solo pude distinguir una: Morella. En el firmamento, los vientos susurraban una única palabra en mis oídos y en el mar, las olas murmuraban perpetuamente: Morella. Pero ella murió y con mis propias manos la trasladé hasta su tumba y, entonces, me reí larga y amargamente cuando no encontré los restos de la primera Morella en la misma cripta donde enterré a la segunda.