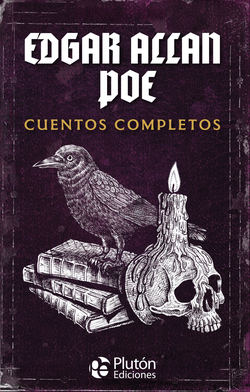Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 5
ОглавлениеMetzengerstein
Pestis eram vivus, moriens tua mor ero.
(Vivo he sido tu plaga, muerto seré tu muerte)
Martín Lutero
A lo largo de la historia, el horror y la fatalidad han estado al acecho. ¿Qué sentido tiene entonces, darle una fecha a la historia que voy a narrar? Será suficiente decir que en la época de la que hablo existía en el interior de Hungría, la firme aunque escondida creencia en los principios de la Metempsícosis. De la doctrina misma, es decir, de su falsedad o de su probabilidad, no diré nada. Sin embargo, me atrevo a afirmar que gran parte de nuestra incredulidad, así como dice La Bruyère sobre nuestra infelicidad, “vient de ne pouvoir être seuls”.
Pero había algunos puntos de la superstición húngara que limitan en lo absurdo. Ellos, los húngaros, difieren esencialmente de sus autoridades orientales. Por ejemplo, “el alma”, dijo el primero —y tomo aquí las palabras de un agudo e inteligente parisino— “ne demeure qu’une seule fois dans un corps sensible: au reste - un cheval, un chien, un homme même, n ‘es que la resemblace peu tangible de ces animaux”.
Hacía siglos que las familias de Berlifitzing y Metzengerstein se hallaban profundamente enemistadas. Nunca existieron dos casas tan ilustres distanciadas por un antagonismo tan mortal. El nacimiento de aquel odio parecía encontrarse en las palabras de un antiguo oráculo:
“Un elevado nombre sufrirá una temible caída cuando, igual que un jinete sobre su caballo, la mortalidad de Metzengerstein triunfe sobre la inmortalidad de Berlifitzing”.
Poco o nada significaban aquellas palabras. Pero existen cosas aun más insignificantes que han tenido —y tienen— consecuencias memorables. Al mismo tiempo, los poderíos de estas familias rivales eran contiguos y desde hacía mucho tiempo ambos ejercían una influencia opositora en los negocios gubernamentales. Muy pocas veces, los vecinos inmediatos son buenos amigos y, desde sus altos contrafuertes, los moradores del castillo de Berlifitzing podían observar los ventanales del palacio de Metzengerstein. La suntuosidad, más que ancestral de este último, era muy poco favorable para mitigar los quisquillosos sentimientos de los Berlifitzing, menos antiguos y menos poderosos.
Entonces, ¿cómo despreciar que las simples palabras de una profecía pudieran inflamar y mantener activa la rivalidad entre dos familias ya predispuestas a pelearse por razones de una vanidad hereditaria?
La profecía parecía sugerir —si es que sugería algo— el triunfo definitivo de la familia más poderosa, y aquellos que eran más débiles y menos influyentes la evocaban con una desagradable animosidad. Wilhelm, conde de Berlifitzing, era de ascendencia noble, pero en el momento de nuestra narración, era un viejo inválido y decadente que solo se hacía notar por su excesiva y antigua antipatía personal hacia la familia rival, también por su gran pasión por la caza y la equitación, a cuyos peligros ni sus achaques corporales ni su incapacidad mental lo frenaban de ejecutar a diario. En cambio, Frederick, barón de Metzengerstein, aun no había alcanzado su mayoría de edad. Su padre, el ministro G..., falleció joven, y su madre, lady Mary, lo siguió muy pronto.
En aquellos días, Frederick tenía apenas dieciocho años. Esta no es mucha edad en una ciudad, pero en la soledad —en la magnífica soledad de aquel viejo principado— el péndulo vibra con un significado más profundo.
El joven barón heredó sus innumerables posesiones inmediatamente después de morir su padre. Debido a ciertas y particulares circunstancias que caracterizaban la administración de este último, pocas veces se había visto a un húngaro dueño de tales bienes. Sus castillos eran incontables. El más resplandeciente y extenso era el palacio Metzengerstein. La línea que limitaba sus dominios nunca había sido trazada claramente, pero su parque principal abarcaba un circuito de quince kilómetros. Tan inmensa herencia permitía imaginar con gran facilidad el futuro comportamiento de un hombre tan joven cuyo carácter ya era conocido de sobra.
Ciertamente, la conducta del heredero excedió todo lo imaginable y sobrepasó las esperanzas de sus más fanáticos admiradores. En un periodo de tres días, orgías vergonzosas, traiciones evidentes y extravagantes crueldades, hicieron vislumbrar rápidamente a sus aterrados servidores que ninguna servil obediencia de su parte y, tampoco, ningún asomo de conciencia por parte del amo, les ofrecería en adelante ninguna garantía en contra de las atroces garras de aquel pequeño Calígula. El cuarto día comenzó durante la noche un incendio en las caballerizas del castillo de Berlifitzing y la opinión unánime de quienes conocían al barón agregó la acusación de incendiario a la ya espantosa lista de sus delitos y atrocidades.
Sin embargo, durante el disturbio provocado por tal acontecimiento, el joven aristócrata se hallaba —supuestamente— inmerso en la meditación dentro de un amplio y solitario espacio del aristocrático palacio de Metzengerstein. El rico aunque ya descolorido cortinaje, que cubría tristemente las paredes, eran sombrías y solemnes representaciones de las imágenes de miles de antepasados ilustres. En este lugar, sacerdotes de manto de armiño y representantes pontificios, sentados familiarmente junto al déspota y al soberano, impugnaban su veto frente a los deseos de un rey temporal o dominaban, con el consentimiento de la supremacía papal, el cetro insurrecto del archienemigo.
Aquí, las gigantescas y oscurecidas figuras de los soberanos de Metzengerstein, que montados en sus robustos corceles de guerra pisoteaban al enemigo caído, con su potente expresión lograban intimidar al más sereno observador. También aquí, las voluptuosas imágenes de las damas de la época flotaban como cisnes en la encrucijada de una danza irreal, al ritmo de una melodía imaginaria.
Pero mientras el joven barón percibía o fingía percibir el creciente disturbio en las caballerizas de Berlifitzing —o tal vez pensaba en alguna nueva acción, aun más atroz—, sus ojos giraban distraídamente hacia la visión de un inmenso caballo pintado en un color que no era habitual y que aparecía en aquellos tapices como perteneciente a un moro, antepasado de la familia de su rival. En el fondo de la escena, el caballo estaba inmóvil como una estatua, mientras más allá, su caído jinete fallecía bajo el puñal de un Metzengerstein.
Al percibir lo que sus ojos habían estado observando de manera inconsciente se dibujó una perversa sonrisa en los labios de Frederick. Sin embargo, no logró apartarlos de allí a pesar de la abrumadora ansiedad que parecía caer como un manto sobre sus sentidos. Fue con cierta dificultad que logró conciliar sus sentimientos soñadores e incoherentes con la certeza de estar despierto. Cuanto más miraba el tapiz, el encantamiento se hacía más profundo y parecía menos posible que lograra alejar su vista del hechizo de aquella tapicería. Pero, finalmente, como afuera el alboroto era cada vez más violento, logró penosamente poner su atención sobre los rojos resplandores que las caballerizas en llamas proyectaban, sobre las ventanas de aquel aposento.
Pero esta distracción no duró mucho y sus ojos volvieron a posarse automáticamente en el tapiz. Mientras tanto, para su inexpresable asombro y espanto, la cabeza del gigantesco animal parecía haber cambiado de posición. El cuello del caballo, antes estaba inclinado como si la devoción lo hiciera inclinarse sobre el caído cuerpo de su amo, y ahora se extendía en dirección al barón. Los ojos, antes invisibles, revelaban una expresión poderosa y humana, resplandeciendo con un extraño brillo rojizo como de fuego y el hocico abierto de aquel corcel, que lucía enfurecido, dejaba ver sus impresionantes y sucios dientes.
Casi paralizado de terror, el joven barón se dirigió vacilante hacia la puerta. Y al abrirla, un resplandor de luz roja que cubrió todo el espacio proyectó su sombra muy definidamente contra el tembloroso tapiz y Frederick tembló al darse cuenta de que —mientras él continuaba dudando en el umbral— aquella sombra adoptaba la posición exacta y colmaba totalmente la forma del exitoso asesino del moro Berlifitzing. Para serenar la angustia de su espíritu, el joven corrió al aire libre y en la puerta principal del palacio halló a tres escuderos que con extrema dificultad, y poniendo en riesgo sus vidas, trataban de dominar los encabritados saltos de un inmenso caballo de color de fuego.
—¿Dónde encontraron ese caballo? ¿De quién es? —preguntó el barón, con una voz tan furiosa como sombría, al reconocer que el furioso animal que estaba observando era una réplica exacta del misterioso corcel de la tapicería.
—Es suyo o al menos no sabemos que nadie lo reclame —contestó uno de los escuderos—. Lo atrapamos mientras escapaba, echando humo y espuma de rabia, de las incendiadas caballerizas del conde de Berlifitzing. Imaginamos que era uno de los caballos extranjeros del conde y fuimos a devolverlo a sus hombres. Pero estos dijeron que no habían visto nunca este corcel, lo cual es raro, pues se nota que estuvo muy cerca de morir en las llamas.
—En su frente están claramente marcadas las letras W.V.B —agregó el otro escudero—. Naturalmente, creímos que eran las iniciales de Wilhelm Von Berlifitzing, pero en el castillo insisten en decir que el caballo no les pertenece.
—¡Es muy, muy extraño! —dijo el joven barón con aire meditabundo y sin mucha consciencia del significado de sus palabras—. Ciertamente, es un caballo notable, prodigioso... pero como pueden observar es tan peligroso como intratable. —Y después de una pausa agregó—: Está bien, entréguenmelo. Tal vez un jinete como Frederick de Metzengerstein pueda domar hasta el demonio de las caballerizas de Berlifitzing.
—Señor, está equivocado. Creo haberle mencionado que este caballo no pertenece a los establos del conde. Si así hubiese sido, nosotros conocemos muy bien nuestro deber para traerlo en presencia de alguien de su familia.
—¡Cierto! —contestó secamente el barón.
En ese preciso momento, uno de los pajes de su antecámara llegó corriendo desde el palacio con el rostro enrojecido. Este habló al oído de su amo y le notificó la repentina desaparición de una parte de los tapices en determinado aposento y le mencionó una cantidad de detalles tan precisos como completos, pero como hablaba en voz muy baja, no se escapó nada que lograra satisfacer la excitada curiosidad de los escuderos. Mientras duró la narración del paje, el joven Frederick parecía sacudido por emociones encontradas.
Sin embargo, muy pronto recobró la compostura, y mientras en su rostro se dibujaba una expresión de resuelta crueldad, dio órdenes tajantes para que el aposento en cuestión fuera clausurado de inmediato y le fuera entregada la llave al momento.
—¿Ya escuchó la noticia de la lamentable muerte del anciano cazador Berlifitzing? —le comentó uno de sus vasallos al barón, quien después de la partida del paje seguía viendo los brincos y las arremetidas del inmenso caballo que acababa de adoptar como suyo, el que a su vez duplicaba su furia mientras lo llevaban por la extensa avenida que unía el palacio con las caballerizas de los Metzengerstein.
—¡No! —gritó el barón, girando bruscamente hacia el que había hablado—. ¿Muerto, dices?
—Así es, mi señor, y creo que para su noble apellido no es una noticia desagradable.
Una rápida sonrisita se dibujó en el rostro del barón.
—¿Cómo murió?
—Haciendo un precipitado esfuerzo por salvar una parte de sus caballos de caza favoritos, quedó atrapado entre las llamas.
—¡Cier...ta...men...te! —exclamó el barón, mencionando cada sílaba como si en ese momento una emocionante idea surgiera en su mente.
—¡Ciertamente! —repitió el vasallo.
—¡Terrible! —replicó el joven serenamente y regresó callado al palacio.
A partir de aquel día, se observó un cambio notable en la conducta habitual del licencioso barón Frederick de Metzengerstein. Su comportamiento contrarió todas las expectativas y fue por el camino opuesto a las esperanzas de muchas damas, madres de hijas casaderas. Al mismo tiempo, sus costumbres y manera de ser continuaron diferenciándose —más que nunca— de aquellos que manifestaba la aristocracia circundante. Ya nunca se le observaba fuera de los límites de sus dominios y parecía recorrer aquellos inmensos terrenos sin un solo amigo —salvo que aquel impetuoso y raro corcel de color encendido que montaba permanentemente, tuviera algún especial derecho para ser considerado su amigo.
No obstante, durante mucho tiempo llegaron al palacio muchas invitaciones de aquellos nobles relacionados con la casa. “¿Querrá el barón honrar nuestras fiestas con su presencia? ¿Asistirá el barón a cazar el jabalí con nosotros?” Las breves y groseras respuestas eran siempre las mismas: “Metzengerstein no asistirá a la caza”, o “Metzengerstein no ira de caza”. Aquellas repetidas descortesías no eran bien toleradas por una aristocracia igualmente engreída. Las invitaciones se fueron haciendo menos cordiales y frecuentes, hasta que dejaron de llegar. Incluso se escuchó a la viuda del infortunado conde Berlifitzing expresar su deseo de “que el barón tenga que quedarse en su casa cuando ya no quiera estar en ella, puesto que desprecia la compañía de sus pares, y que cabalgue cuando no quiera cabalgar, ya que prefiere la compañía de un caballo”.
Esa frase no era más que la muestra de un rencor hereditario, y apenas lograban demostrar el poco sentido que tienen nuestras palabras cuando queremos que sean particularmente enérgicas.
Sin embargo, los más benévolos atribuían aquella transformación en el comportamiento del joven noble a la normal tristeza que siente un hijo por la precoz pérdida de sus padres, olvidando, por supuesto, su detestable y ominosa conducta en el corto período inmediato a sus muertes. Tampoco faltaban aquellos que suponían en el barón un concepto equivocadamente orgulloso de la dignidad. Y otros —entre los cuales vale señalar al médico de la familia— no dudaban en mencionar una melancolía patológica y una mala salud ancestral. Pero la gran mayoría hacía circular oscuros rumores de naturaleza aun más dudosa.
Cabe señalar que el tenaz afecto del barón hacia aquel caballo recientemente adquirido —afecto que parecía aumentar con cada nueva demostración de las propensiones feroces y demoníacas del animal— terminó por lucir tan desagradable como anormal ante la vista de las personas razonables. Con buen tiempo o en plena tempestad, sano o enfermo, bajo el brillante sol del mediodía o en la oscuridad de la noche, el joven Metzengerstein parecía estar atornillado a la montura del grandioso caballo, cuya desmedida ferocidad pactaba tan bien con su propio carácter. Además, a esto se sumaban ciertas situaciones que, junto a los últimos acontecimientos, le daban a la fijación del jinete y a las posibilidades del caballo una naturaleza portentosa y ultraterrena.
La longitud de alguno de sus saltos fueron medidos de manera meticulosa y estos sobrepasaban sorprendentemente las más exageradas suposiciones y, a pesar de que todos los caballos de su propiedad tenían nombre, el barón aun no le había asignado ninguno a este caballo. Además, su caballeriza fue colocada alejada de las demás, y únicamente el barón se atrevía a entrar y acercarse al animal para alimentarlo y ocuparse de su atención. Hay que mencionar que, a pesar de que los tres escuderos que rescataron el caballo cuando escapaba del incendio en el castillo de los Berlifitzing, lo habían dominado mediante una cadena y un lazo, ninguno de ellos podía decir con seguridad que hubieran tocado con la mano el cuerpo de aquel animal, ni durante aquella peligrosa lucha, ni en otro momento después de ello.
Por otra parte, aunque no suelen ser extraordinarias las muestras de inteligencia de un caballo brioso, ni estas tienen que llamar excesivamente la atención, había ciertos hechos que a la fuerza se imponían sobre las personas más incrédulas e imperturbables. Inclusive llegó a decirse que hubo momentos en que la boquiabierta multitud que observaba al animal había retrocedido espantada ante la profunda y chocante impresión que causaba la terrible apariencia del corcel, momentos en que hasta el joven Metzengerstein palidecía y retrocedía para evitar la enérgica e interrogante mirada de aquellos ojos que parecían los de un ser humano.
A pesar de ello, en el séquito del barón nadie dudaba del profundo y poderoso efecto que las encendidas características de su caballo provocaban en el joven aristócrata. Nadie, salvo un contrahecho e insignificante pajecillo, que imponía su fealdad en todas partes y cuyas opiniones carecían por completo de importancia. Este paje —si es que vale la pena repetir lo que decía— tenía la insolencia de afirmar que su amo jamás se subía a la montura sin un temblor tan poco perceptible como inexplicable, y que al regresar de sus largas y acostumbradas cabalgatas, la expresión de su rostro lucía desfigurada por un semblante de triunfante perversidad.
Una noche de tormenta, Metzengerstein despertó de un pesado sueño, bajó como un demente de su habitación y con sorprendente prisa, penetró en las profundidades del bosque cabalgando en su caballo. Este comportamiento, algo habitual en él, no fue particularmente llamativo, pero su servidumbre esperó su regreso con creciente ansiedad cuando, después de muchas horas de ausencia, las paredes del majestuoso y ostentoso palacio de los Metzengerstein comenzaron a quebrarse y a temblar desde sus cimientos, envueltas, además, en la incontrolable furia de un incendio.
Aquellas pálidas y espesas llamaradas fueron descubiertas excesivamente tarde. Su avance era tan temible que, dándose cuenta de la imposibilidad de salvar la menor parte del edificio, la multitud se reunió cerca del mismo, rodeada de un callado y trágico asombro. Pero, repentinamente, un nuevo y espantoso hecho llamó la atención del grupo, demostrando que la emoción que causa contemplar el sufrimiento humano, es mucho más intensa que los más horrendos espectáculos que pueda generar un elemento sin vida.
Por la extensa avenida de viejos robles que llegaba desde el bosque hasta la entrada principal del palacio se vio avanzar un caballo, parecido al auténtico Demonio de la Tempestad, dando enormes saltos y sobre el cual venía un caballero sin sombrero y con el vestuario revuelto. Era evidente que aquella carrera no obedecía a la voluntad del jinete. La agonía que mostraba en su rostro, la agitada lucha de todo su cuerpo, daban señales de sus sobrehumanos esfuerzos, pero ningún sonido, salvo un fuerte grito, brotó de sus lastimados labios, los cuales había mordido una y otra vez con la fuerza de su pánico. Pasó un instante y se escuchó clara y vivamente el resonar de los cascos sobre el crepitar de las llamas y el aullido del viento. Pasó otro instante y con un solo salto que atravesó el portón y el foso, el corcel penetró en la escalera del palacio llevándose para siempre a su jinete y desapareciendo en el remolino de aquel espantoso fuego.
La furiosa tempestad se calmó de inmediato, siguiendo después una intensa y silenciosa calma. El palacio seguía envuelto en llamas blancas igual que una mortaja, mientras que en la despejada atmósfera resplandecía un brillo sobrenatural que alcanzaba una muy lejana distancia, entonces, una nube de humo vino a depositarse pesadamente sobre las murallas, dibujando la colosal figura de... un caballo.