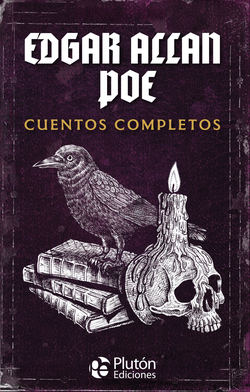Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 16
ОглавлениеEl Rey Peste
Los dioses soportan y les permiten a los reyes
las cosas que aborrecen en los caminos sin vergüenzas.
Ferrex y Parrex, Buckhurst
Una noche cualquiera del mes de octubre, cerca de la medianoche y bajo el reino caballeresco de Eduardo III, dos marineros que pertenecían a la tripulación del Free-and-Easy, fragata de comercio que hacía su ruta entre l’Ecluse (Bélgica) y el Támesis, y que casualmente estaba anclado en este río, estaban sorprendidos de hallarse sentados en el salón de una taberna de la parroquia de San Andrés, en Londres, taberna cuyo estandarte mostraba el nombre del “Alegre lobo de mar”.
El salón, aunque estaba mal construido, con el techo bajo, oscurecido por el humo y, además, parecido a todos los tugurios de aquella época, era no obstante, en opinión de los extravagantes grupos de beodos desperdigados aquí y allá, lo bastante apropiado para la labor al cual estaba destinado. De todos aquellos grupos, creo que nuestros dos marineros constituían el más interesante e inclusive el más trascendente. Quien parecía ser el de mayor edad, y al que su compañero llamaba con el particular nombre de Legs, era también, y marcadamente, el más alto de los dos. Fácilmente podía medir dos metros de alto y la reiterada inclinación de sus hombros parecía el resultado forzado de una estatura tan alta. Su exceso de altura era compensado, no obstante, por ciertas carencias en otros aspectos. Era sobradamente flaco y hubiera podido, tal como señalaban sus compañeros, sustituir la driza de la cabeza del mástil cuando estaba borracho y el botalón del foque cuando estaba sobrio.
Pero está claro que estas bromas y otras similares nunca produjeron efecto alguno sobre los rígidos músculos del lobo de mar. Con sus marcados pómulos, su gran nariz de halcón, el huidizo mentón, su deprimida mandíbula inferior y sus protuberantes y grandes ojos, la expresión de su semblante, aunque matizada de una cierta obstinada indiferencia hacia todas las cosas, no era menos solemne y seria, y estaba muy alejada de toda imitación y cualquier descripción.
Por otro lado, el marinero más joven en toda su apariencia era extranjero y todo lo contrario de su compañero. Un par de piernas torcidas y gordas sostenían su figura pesada y achaparrada, y sus brazos especialmente cortos y gruesos finalizaban en unos puños poco comunes, y colgaban y se balanceaban a sus lados como las aletas de una tortuga de mar. Sus ojos pequeños, de un color indefinido, brillaban, muy hundidos, en su rostro. La nariz estaba clavada en la masa de carne que cercaba su cara redonda, llena y enrojecida, y su grueso labio superior se apoyaba cómodamente sobre el inferior que era más grueso, con ínfulas de satisfacción personal la cual se veía aumentada por el hábito que tenía el dueño de esos labios de ir lamiéndoselos de tanto en tanto. Era evidente que observaba a su compañero de a bordo con un sentimiento mitad de admiración, mitad de burla y, en ocasiones cuando lo contemplaba a la cara, tenía el semblante del sol enrojecido, visto antes de ocultarse en la cima de los peñascos de Ben-Nevis.
Por otro lado, durante tempranas horas de la noche, el peregrinaje de tan meritoria pareja por las diferentes tabernas de la zona había sido muy variado y había estado colmado de sucesos. Pero los recursos, incluso los más abundantes, no son infinitos y fue con los bolsillos vacíos que nuestros dos marineros llegaron a la taberna en cuestión.
En el riguroso instante en que comienza este cuento, Legs y su compañero Hugh Tarpaulin estaban sentados en mitad de la sala, con los codos reclinados en la amplia mesa de roble y con las mejillas entre las manos. Acompañados por una gran botella sin pagar de humming-stuff observaban de reojo las siniestras palabras: “No hay tiza” —que no sin sorpresa ni enfado por parte de ambos estaban escritas sobre la puerta con grafías de tiza— esa irreflexiva tiza que se atrevía a declararse ausente. Y es que la capacidad de interpretar los caracteres escritos —facultad considerada entre la gente sencilla de aquellos tiempos como algo menos mágica que la capacidad de trazarlos—, en estricta justicia, no se habría podido atribuir a los dos discípulos del mar.
Pero, a decir la verdad, había una cierta curvatura en el aire de las letras —y no sé qué indescriptible rasgo en el conjunto total de ellas— que anunciaba, en la opinión de ambos marinos, una espantosa sacudida y un horrible tiempo, y que los hizo decidir repentinamente, considerando el metafórico lenguaje de Legs, revisar las bombas de achique, comprimir todo el trapo y escapar delante del viento. Por lo que habiendo ingerido lo que quedaba de cerveza en la botella, agarrados fuertemente a sus cortas franelillas, tomaron impulso y salieron hacia la calle. Lo cierto es que Tarpaulin entró dos veces en la chimenea, creyendo que era la puerta, pero al fin efectuó su fuga felizmente y, media hora más tarde de la medianoche, nuestros dos héroes habían balanceado su paso y caminaban haciendo eses muy precisas a lo largo de un callejón oscuro en dirección a la escalera de San Andrés y eran apasionadamente perseguidos por la tabernera del “Alegre lobo de mar”.
Cantidad de años antes de que ocurriera esta historia, igual que muchos años después de que ocurrió, toda Inglaterra, pero especialmente la capital, temblaba periódicamente ante el aciago grito de ¡la peste! Gran parte de la ciudad se hallaba despoblada y en los espantosos barrios cercanos al río Támesis, entre los oscuros, delgados y asquerosos callejones y pasajes que el demonio de la peste había seleccionado, y que para entonces se decía que era el lugar de su nacimiento, solo se podía encontrar, presumiendo, el miedo, el sobresalto y la superstición.
Por mandato del Rey, esos barrios estaban condenados para cualquier persona y so pena de muerte estaba prohibido penetrar en sus horrendas soledades. No obstante, ni la orden del monarca, ni las enormes murallas levantadas en la entrada de las calles, y tampoco la idea de aquella espantosa muerte, que era seguro que se tragaba al mezquino al que ningún peligro lograba apartar de la vida, impedía que las moradas sin muebles y sin habitantes fueran despojadas del hierro, del cobre, de los plomos y, finalmente, de cualquier objeto que pudiera convertirse en elemento de lucro en manos de la rapiña nocturna.
Particularmente, se logró comprobar en cada invierno, con la apertura anual de las barreras, que las cerraduras, los cerrojos y los sótanos secretos no habían protegido más que a medias aquellas grandes provisiones de vinos y licores que muchos de los comerciantes, que tenían negocios en la vecindad, advertidos los riesgos, se habían resignado a depositar bajo tan pobre garantía durante el tiempo de exilio.
Mas, entre el horrorizado pueblo, muy pocas personas imputaban aquellos hechos a la acción de manos humanas. Para las clases populares los verdaderos causantes de tal desgracia eran los fantasmas y los duendes de la peste o los demonios de la fiebre. Y permanentemente se narraban historias para helar la sangre en las venas que, con el tiempo, fue rodeando toda aquella masa de inmuebles condenados por el terror igual que un sudario. Incluso, el mismo ladrón, con frecuencia espantado por el horror supersticioso que sus propias fantasías había creado, abandonaba el gran circuito del barrio maldito. Lo abandonaba a las sombras, al mutismo, a la peste y a la muerte.
Justo cruzando una de esas aterradoras barreras que ya he mencionado y las cuales indicaban que la localidad situada más allá estaba condenada, fue donde Legs y el digno Hugh Tarpaulin —que se encontraron frente a ella saliendo de un callejón— tuvieron que interrumpir su carrera de repente. No era una situación de regresar sobre sus pasos y tampoco tenían tiempo que perder, pues los estaban persiguiendo y les iban pisando los talones. Para dos marineros de pura sangre, saltar el complejo andamiaje no era más que un juego de niños y, exacerbados por la reforzada excitación de la carrera y del alcohol, saltaron atrevidamente al otro lado y, así, retomaron su ebria huida con alaridos y gritos, y pronto se perdieron en aquellas enmarañadas y enfermas profundidades.
Si no hubiesen estado embriagados al punto de haber perdido su sentido de la moral, sus pasos tambaleantes habrían sido detenidos por los horrores de su situación. El aire era helado y muy nublado. Entre el alto y fuerte césped que les llegaba hasta los tobillos, los adoquines estaban sueltos en terrible desorden. Casas enteras demolidas cerraban las calles. Los hedores más pestilentes y letales brotaban por todas partes y, gracias a aquella tenue luz que, incluso a medianoche, surge siempre de una ambiente vaporoso y pestilente, se habría podido observar, tirado en las aceras y en las calles, consumiéndose en las habitaciones sin ventanas, la podredumbre de algunos ladrones nocturnos atajados por la mano de la peste cuando perpetraban su fechoría.
Pero no sería la fuerza de las visiones, de los sobresaltos y de los obstáculos de cualquier tipo, la que detendría la huida de aquellos dos hombres que, espontáneamente temerarios y, sobre todo esa misma noche que atiborrados hasta las orejas de coraje y de humming-stuff se habrían arrojado valerosamente, todo lo erguidos que su condición les hubiera permitido, en las mismas garras de la muerte. Adelante, siempre adelante iba el siniestro Legs, haciendo resonar los ecos en ese solemne desierto con gritos similares al espantoso aullido de guerra de los indígenas, y junto a él, siempre a su lado, avanzaba el barrigón Tarpaulin, agarrado de su compañero, mucho más ágil y superando a este último en sus hábiles esfuerzos vocales con mugidos de bajo que surgían de lo más profundo de sus estentóreos pulmones.
Era evidente que habían llegado a la plaza fuerte de la peste. A cada paso o a cada caída, aquella carrera se hacía más espantosa y más infecta, los caminos más angostos y más complicados. De vez en cuando caían rocas y grandes vigas de los techos descalabrados y daban prueba, a través de esas pesadas y funestas caídas, de la asombrosa altura de las casas vecinas. En ocasiones era necesario hacer un poderoso esfuerzo para poder pasar entre los frecuentes montones de escombros, y no era extraño que sus manos se posaran sobre algún esqueleto o penetraran algún amasijo de carnes descompuestas.
Repentinamente, los dos marineros chocaron contra un amplio edificio de apariencia deplorable. De la garganta del delirante Legs brotó un grito más agudo que de costumbre y desde el interior fue respondido por una rápida y continuada explosión de gritos bestiales, diabólicos, casi eran estallidos de risa. Sin sentir miedo de aquellas resonancias que por su naturaleza, en un lugar como aquel y en un momento como ese, hubieran detenido la sangre en corazones irremediablemente incendiados, nuestros dos borrachos se arrojaron contra la puerta con la cabeza gacha, la tumbaron, y se lanzaron en el medio del piso con una oleada de maldiciones.
El lugar en el cual fueron a parar resultó ser el almacén de un negociante de pompas fúnebres. Pero una puertecilla, abierta en un rincón del suelo vecina a la puerta, daba a una serie de bodegas cuyas profundidades, como lo reveló el sonido de las botellas que se rompían, estaban bien surtidas de su acostumbrado contenido. En medio del salón, había una mesa puesta y en medio de la mesa, lo que parecía un inmenso recipiente lleno de ponche, junto a botellas de vinos y licores que rivalizaban con potes, jarras y frascos de cualquier forma y de cualquier especie desparramados sobre la mesa en gran abundancia. Rodeándola, sobre bastidores fúnebres, estaba sentado un grupo de seis personas. Voy a intentar describirlas una por una.
Frente a la puerta de entrada, y un poco más alto que sus compañeros, estaba sentado un personaje quien parecía dirigir la reunión. Era un individuo descarnado de gran tamaño, y Legs se quedó boquiabierto al hallarse frente a alguien más flaco que él. Su cara era muy amarilla como el azafrán, pero ninguna de sus facciones, salvo una sola, eran lo bastantemente notable como para hacer una descripción exclusiva.
Esa característica única era una frente tan anormal y tan horriblemente alta que se podría creer que era como un gorro o un sombrero de carne sobrepuesta a la piel de su cabeza. Su boca quejumbrosa estaba marcada por una expresión de gentileza espectral, y sus ojos, como los de cualquier otra persona sentada a la mesa, resplandecían con ese brillo singular que otorgan los humos de la embriaguez. Este señor estaba cubierto de pies a cabeza con un hábito ricamente bordado de terciopelo de seda negra, que flotaba descuidadamente alrededor de su cuerpo a la manera de una capa española. Su cabeza estaba copiosamente cubierta de esas plumas con las que engalanan los carruajes funerarios y que él movía de un lado al otro con un aire de estudiada afectación. En la mano derecha aguantaba un gran fémur humano, con el que había golpeado, según parecía, a uno de los partícipes de la reunión para solicitarle una canción.
Frente a él, con la espalda hacia la puerta, había una dama cuya magnífica fisonomía no le desmerecía en nada. Si bien era tan alta como el caballero que acabamos de describir, la dama no tenía ningún derecho a quejarse de una extrema delgadez ya que era evidente que estaba en el último estado de la hidropesía y por su apariencia se parecía mucho a la gran barrica de cerveza del Oktoberfest que se hallaba, abierta por arriba, justo a su lado en un rincón de la estancia. Su cara era particularmente redonda, llena y roja, y la misma ausencia de particularidad, que ya mencioné en el caso del caballero anterior, marcaba su fisonomía, es decir, una sola característica de su rostro merecía una descripción especial. El detalle es que el perspicaz Tarpaulin notó de inmediato que la misma observación podía aplicarse a todas las personas allí congregadas, cada uno parecía haber acaparado para sí mismo una característica fisonómica. En la dama en cuestión, lo característico era la boca. Una boca que empezaba en la oreja derecha y que finalizaba en la oreja izquierda, dibujando un terrorífico precipicio de manera tal que sus muy cortos colgantes de oreja se ahogaban a cada momento en la sima. No obstante, era obvio que la dama hacía todos sus esfuerzos para mantener la boca cerrada y darse un aire de dignidad. Su traje consistía en una mortaja recién almidonada y planchada con un cuellito fruncido en muselina de batista.
A su derecha se hallaba sentada una joven y pequeña dama a la que la obesa parecía proteger. La delicada y pequeña criatura delataba en el estremecimiento de sus dedos corroídos, en el tono pálido de sus labios y en la leve mancha héctica que oscurecía su tez, por otra parte ya grisácea, los claros síntomas de una tisis arrebatada. Sin embargo, un cierto aire de distinción, abarcaba toda su persona. Vestía de manera encantadora y del todo desenvuelta una dilatada y preciosa mortaja del lino más fino de las Indias. Sus cabellos caían en forma de bucles sobre su cuello y una hermosa sonrisa adornaba su boca. Pero su nariz, exageradamente larga, afinada, ondulada, flexible e infectada, colgaba mucho más abajo que su labio inferior. Y esa trompa, aunque ella la movía de forma delicada de vez en cuando, desplazándola de derecha a izquierda con su lengua, le daba a su rostro una expresión un tanto confusa.
Al otro lado de la dama obesa, a su izquierda se encontraba sentado un hombre pequeñito y viejo, hinchado, asfixiado y gotoso. Sus mejillas caían sobre sus hombros como dos grandes botas de vino de Oporto. Con los brazos cruzados y una de sus piernas cubierta de vendajes y apoyada sobre la mesa, parecía verse a sí mismo como si él mereciera alguna consideración. Era evidente que sentía mucho orgullo por cada centímetro de su envoltura personal, pero sentía un gozo aún más intenso al captar las miradas por su color tan vistoso. La verdad es que ese traje, sobre todo, no debía haberle costado tanto dinero y era de tal naturaleza que le sentaba muy bien, pues no era más que una de esas fundas de seda ricamente bordadas, que en Inglaterra y también en otros países, cuelgan sobre las casas de las grandes familias ausentes en lugares muy visibles.
A su lado, a la derecha del presidente, estaba sentado un caballero con largas medias blancas y un calzón de algodón. Todo su cuerpo se sacudía de una manera muy risible a causa de un tic nervioso que Tarpaulin llamaba las angustias de la embriaguez. Sus mandíbulas, recientemente afeitadas, estaban fuertemente amarradas con un vendaje de muselina y sus brazos, atados por las muñecas de la misma forma, no le permitían servirse los licores que había en la mesa libremente. En opinión de Legs, una precaución necesaria dada la expresión embrutecida de su rostro de biberón. Sin embargo, un par de orejas sorprendentes, que sin lugar a dudas eran imposibles de disimular, emergían en el espacio y eventualmente se las veía moverse por un espasmo al ritmo los tapones que saltaban de las botellas.
El sexto y último, sentado frente al de rostro de biberón, mostraba un porte especialmente tieso y hablando seriamente, al estar afectado de parálisis, debería sentirse muy poco incómodo dentro de su embarazosa vestimenta. Estaba vestido (traje tal vez único en su género) con un divino ataúd de caoba absolutamente nuevo. La parte alta se levantaba como una tapa y cubría su cabeza como un capuchón, dándole a todo su rostro una fisonomía de interés extraordinario. En ambos lados aparecían fabricadas unas bocamangas, tanto por bienestar como por distinción. Sin embargo, este atavío le impedía al infeliz cualquier movimiento y lo obligaba a quedarse quieto en su lugar igual que a sus compañeros y, como estaba apoyado contra su tarima e inclinado de acuerdo a un ángulo de cuarenta y cinco grados, sus dos grandes ojos, aún en su cabeza, giraban y dirigían hacia el techo sus aterradores globos blancuzcos, como totalmente asombrados de su gran tamaño.
Delante de cada invitado se hallaba medio cráneo, el cual servía, a los efectos, de copa. Sobre sus cabezas colgaba un esqueleto humano, mediante una cuerda atada a una de sus piernas y sostenida por una argolla al techo. La otra pierna, que no estaba atada, colgaba del cuerpo en ángulo recto, haciendo bailar y retozar a toda la carcasa trémula cada vez que el viento soplaba y se abría paso en la sala. El cráneo de aquella horrible cosa colgante tenía dentro de sí cierta cantidad de carbón encendido que lanzaba sobre toda la sala un brillo indeterminado pero vivo, iluminando los ataúdes y todo el equipo del empresario de pompas fúnebres que se veía en la habitación amontonado, a gran altura, contra las ventanas e imposibilitando que ningún rayo de luz pudiera salir hacia la calle.
Frente a esta extraordinaria reunión y a su decorado aún más extraordinario, nuestros dos marineros no se comportaron con toda la discreción que se hubiera podido esperar de ambos. Legs, recostándose contra la pared cercana donde se encontraba, abrió su boca y dejó caer su mandíbula inferior mucho más abajo de lo que solía hacer y abrió sus grandes ojos ante el panorama que a ellos se ofrecía, mientras, Hugh Tarpaulin, se inclinó un poco para colocar su nariz al nivel de la mesa y, apoyando sus manos sobre las rodillas, estalló en una risa desenfrenada e inesperada, o sea, en un prolongado, escandaloso y ensordecedor rugido.
Mientras, sin sentirse ofendido frente a un comportamiento tan prodigiosamente grosero, el gran presidente le sonrió con mucha gracia a nuestros intrusos —les hizo una seña colmada de decencia con su cabeza de plumas negras— e incorporándose, tomó por un brazo a cada uno de ellos y los llevó hacia un asiento que las otras personas de la reunión acababan de preparar para ellos. Legs no opuso la menor resistencia y se sentó en el sitio que le señalaban mientras que el galante Hugh, quitando su caballete del lado de la mesa, fue a sentarse con gran alegría al lado de la damisela tísica y, llenando un cráneo de vino tinto lo engulló en honor de una reciprocidad más íntima. Pero, ante semejante presunción, el rígido caballero del ataúd parecía particularmente molesto y aquello hubiese podido traer las más serias consecuencias si, en aquel instante, el presidente no hubiese golpeado con su cetro sobre la mesa para llamar la atención de todos los asistentes ante el siguiente alegato:
—En esta feliz ocasión que se nos ofrece, se convierte en nuestro deber...
—¡Deténgase! —lo interrumpió Legs con ínfulas de gran seriedad—, deténgase allí, le digo, y primero díganos quién es usted y qué hacen aquí, vestidos como horrorosos demonios y tragándose el retuercetripas de nuestro modesto compañero Will Wimble el enterrador y todas las provisiones que él tenía reservadas para el invierno.
Frente a esta inexcusable muestra de mala educación, todo el extraño grupo se levantó medianamente sobre sus pies y comenzó a dar un montón de gritos endemoniados, similares a los primeros que habían llamado la atención de los dos marineros. No obstante, el presidente fue el primero en recobrar su sangre fría y, posteriormente, girándose con gran dignidad hacia Legs, retomó su discurso:
—Con absoluto beneplácito calmaremos la razonable curiosidad por parte de estos ilustres huéspedes, aunque ellos no hayan sido invitados. Sepan pues, que yo soy el soberano de este imperio y que gobierno aquí, sin perjuicio alguno, con el título de Rey Peste I. Esta morada que, muy irrespetuosamente, ustedes imaginan que es la tienda de Will Wimble, el empresario de pompas fúnebres, un personaje al que no conocemos y cuyo nombre plebeyo no había escuchado jamás antes de esta noche, despojado de nuestras reales orejas, esta sala les digo, es la sala del trono de nuestro palacio, dedicada a los consejos de nuestro reino y a otras ocupaciones de un orden sagrado y superior.
»La noble dama sentada frente a nosotros es la Reina Peste, mi serenísima esposa. Los otros ilustres personajes que ustedes observan son nuestra familia y llevan la marca del origen real en sus respectivos nombres: Su gracia el archiduque Pest-Ifero, su gracia el duque Pest-Ilencia, su gracia el duque Tem-Pestuoso y su alteza la serenísima, la archiduquesa Ana-Peste.
»En lo que se refiere —siguió— a su pregunta relativa a los temas que tratamos aquí en consejo, sería una tontería contestarles que dichos temas solo interesan a nuestro interés real y privado y, así pues, interesándonos a nosotros mismos, no tienen en absoluto importancia para ustedes. Pero, en consideración al trato que ustedes podrían demandar en su calidad de invitados y de extranjeros, no dejaremos de informarles que estamos aquí esta noche —preparados por profundas búsquedas y cuidadosas investigaciones— para estudiar, evaluar y establecer urgentemente el espíritu impreciso, las enigmáticas cualidades y la naturaleza de estos incalculables tesoros de la boca: vinos, cervezas y licores de esta excelente ciudad, para de este modo, no solo lograr nuestro objetivo sino para amplificar también la auténtica prosperidad de este rey que no es de este mundo y que reina sobre todos nosotros, cuyos poderíos no tienen límites y cuyo nombre es ¡la Muerte!
—¡Cuyo nombre es Davy Jones! —profirió Tarpaulin ofreciendo a la dama sentada a su lado un cráneo lleno de licor y llenando otro para él.
—¡Depravado granuja! —respondió el presidente dirigiendo su atención hacia el sincero Hugh—, ¡licencioso y aborrecible guasón! Nosotros hemos señalado que en vista de esos derechos que nunca nos sentimos deseosos de violar, incluso con tu obscena persona, aceptamos contestar tus groseras e inoportunas preguntas. No obstante, pensamos que, en vista de su blasfema intromisión en nuestro consejo, es nuestro deber condenarlos, a ti y a tu compañero, a un galón de black-strap cada uno —que beberéis por la prosperidad de nuestro reino— de un solo trago y de rodillas, tras lo cual ambos serán libres, para seguir con su camino o de quedarse con nosotros y participar de las prerrogativas de nuestra mesa, según sea su respectivo gusto personal.
—Semejante cosa es de la más absoluta imposibilidad —rebatió Legs, a quien los grandes aires y la dignidad del rey Peste I habían generado algunos sentimientos de respeto, y que se había puesto de pie y apoyado en la mesa, mientras hablaba el rey—, pues, si le agradó a su Majestad, no veo cómo sería posible meter en mi cala ni una cuarta parte de ese licor que acaba de mencionar su majestad. No voy a mencionarle todas las mercancías que hemos cargado en nuestro barco, a modo de lastre desde esta mañana, ni tampoco le señalaré los variados licores que hemos embarcado en diferentes puertos, pero si señalaré que, por ahora, tengo un inmenso cargamento de humming-stuff, tomado y correctamente pagado en la taberna del Alegre lobo de mar. Su majestad querrá, pues, ser lo bastante gentil para tomar de buena manera este hecho, porque yo no deseo beber ni una gota más de forma alguna, y menos todavía, ni una gota de esa agua sucia de sentina que manifiesta el nombre de black-strap.
—¡Amarra eso! —interrumpió Tarpaulin, tan impresionado por lo largo del discurso de su compañero como por la naturaleza de su negativa—. ¡Amarra eso, marinero de agua dulce! ¡Te lo digo yo, muy rápido habrás soltado el mango, Legs! Mi quilla aún es ligera, mientras que la tuya, manifiesto que me parece un poco escorada. Y, con relación a tu parte de carga, pues antes de restarle ni un solo grano, yo encontraré un lugar a bordo para ella, pero...
—Ese arreglo —lo cortó el presidente— está en total desacuerdo con los términos de la sentencia o condena, ya que su carácter es médico y por lo tanto invariable y sin reclamación. Las condiciones que hemos expuesto aquí serán ejecutadas al pie de la letra y sin un minuto de titubeo, pues de lo contrario nosotros decretaremos que sean atados juntos por el cuello y los talones, y sean apropiadamente ahogados como rebeldes en la barrica de cerveza del Oktoberfest que están viendo allí.
—¡Qué dictamen! ¡Menudo veredicto! ¡Equitativa, juiciosa sentencia! ¡Un decreto ilustre! ¡Una muy digna, intachable y muy venerable condena! —dijeron todos los integrantes de la familia Peste al mismo tiempo. El rey hizo arrugar su frente con innumerables arrugas, el hombrecito gotoso sopló como un fuelle, la dama de la mortaja de lino hizo balancear su nariz de derecha a izquierda, el caballero del calzón hizo convulsionar sus orejas, la dama del sudario abrió las fauces como un pez agónico, y el hombre del ataúd de caoba se puso aún más tieso y viró sus ojos hacia el techo.
—¡Ja, ja, ja! —resonó Tarpaulin sofocándose de risa y sin detenerse ante el alboroto general—. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Pensaba yo, cuando el señor Rey Peste nos condenaba, que con relación a dos o tres galones más o menos de black-strap, esa minucia no es nada para un fuerte y sólido barco, como yo, incluso aunque estuviera bien cargado. Pero cuando se refiere a beber a la salud del Diablo —¡al que Dios perdone!— e inclinarme de rodillas delante de la infame majestad que tenemos aquí, lo que yo sé, y lo sé tan bien como sé que soy un pecador, ¡es que yo no soy Tim Hurlygurly, el follador! Y el por qué no lo soy, es algo que supera los límites de mi inteligencia...
No le fue posible terminar serenamente su discurso, pues, al nombre de Tim Hurlygurly todos los reunidos saltaron de sus asientos.
—¡Traición! —exclamó su majestad el rey Peste I.
—¡Traición! —increpó el pequeño hombre de la gota.
—¡Traición! —gritó la archiduquesa Ana-Peste.
—¡Traición! —masculló el caballero de las mandíbulas atadas.
—¡Traición! —protestó el hombre del ataúd.
—¡Traición! ¡Traición a su Majestad! —vociferó la mujer de la formidable boca mientras cogía por la parte de atrás de sus calzones al desdichado Tarpaulin, que en ese preciso instante se estaba sirviendo licor en un cráneo, y alegremente lo alzaba en el aire y lo sumergía sin mayor ceremonia dentro del gigantesco barril desfondado y repleto de su cerveza favorita. Moviéndose de aquí para allá durante unos instantes, igual que una manzana en un barril de ponche, finalmente se hundió en el torbellino de espuma que sus movimientos habían levantado naturalmente en el líquido que, de por sí, es altamente espumoso.
Pero el gran marinero no vio resignadamente el desacierto de su compañero. Lanzando al rey Peste a través de la trampilla abierta del sótano, el valiente Legs la cerró furiosamente a continuación con un juramento y fue corriendo al centro del salón. Una vez allí, agarró el esqueleto colgado sobre la mesa y lo sujetó con tanta fuerza que logró arrancarlo al tiempo que se apagaban los últimos vestigios de luz, y lo lanzó contra el hombrecillo gotoso partiéndole el cerebro. Y luego, se arrojó con todas sus fuerzas contra la fatal barrica de cerveza del Oktoberfest y de Hugh Tarpaulin, lo volcó en un segundo y lo hizo rodar. De él surgió un río de licor tan rabioso, tan fogoso, tan invasor, que la sala se inundó de pared a pared, mientras la mesa se desmoronaba con todo su contenido, caían los caballetes, el tonel de ponche chocaba contra la chimenea y las damas convulsionaban en terribles ataques de histeria.
Montones de artículos fúnebres se movían de un lado a otro. Los frascos, los cántaros y las gruesas botellas vestidas de junquillo se mezclaban en un enloquecedor revoltillo mientras las garrafas con su faldón de mimbre chocaban desesperadamente contra los toneles reforzados de cuerda. El ser de las angustias quedó ahogado al instante, el caballero paralítico flotaba hacia mar adentro en su ataúd y el triunfante Legs, tomando por el talle a la gorda dama del sudario, se lanzó con ella a la calle, y se encaminó bien derecho en dirección al Free-and-Easy, ciñendo bien el viento y arrastrando al temible Tarpaulin, quien, estornudando tres o cuatro veces, jadeaba y resoplaba detrás de él acompañado de la archiduquesa Ana-Peste.