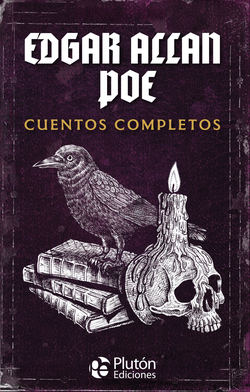Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 9
ОглавлениеBon-Bon
Quand un bon vin meuble mon estomac
Je suis plus savant que Balzac,
Plus sage que Pibrac;
Mon seul bras faisant l’attaque
De la nation Cossaque
La mettroit au sac;
De Charon je passerois le lac
En dormant dans son bac;
J’irois au fier Eac,
Sans que mon cœur fit tic ni tac,
Présenter du tabac.
Vodevil francés
Pierre Bon-Bon era un restaurador de considerable capacidad y no creo que algún parroquiano que frecuentara el pequeño café en el cul-de-sac Le Febre, en Rúan, durante el reino de…, esté dispuesto a negarlo. Me parece aún más difícil negar que Pierre Bon-Bon era así mismo bien instruido en la filosofía de su tiempo. Sus pâtés de foies eran impecables, pero, ¿qué escritor podría hacer justicia a sus estudios sur la nature, a sus meditaciones sur l’âme, a sus reflexiones sur l’esprit? Si sus omelettes, si sus fricandeaux eran inapreciables, ¿qué literato de ese momento no hubiera dado mucho más por una idée de Bon-Bon, que una pequeña suma de todas las idées de los científicos? Bon-Bon había recorrido bibliotecas que para otros individuos eran inexploradas; había leído más de lo que otros podían llegar a considerar una lectura, había entendido más de lo que otros hubieran creído posible entender, y si bien en la época de su progreso no faltaban algunos escritores de Rúan para quienes “su dicta no muestra ni la integridad de la Academia, ni la profundidad del Liceo”, y obsérvese, a pesar de que, en general, sus doctrinas no eran muy comprendidas, tampoco se pensaba que fuesen muy difíciles de entender. Creo que su propia certeza hacía que muchas personas las tomaran por impenetrables. El mismo Kant —pero no llevemos las cosas tan lejos— debe especialmente a Bon-Bon su metafísica. Este no era platónico ni, estrictamente hablando, aristotélico. Tampoco, tal como Leibniz, malgastaba valiosas horas que podían ocuparse de mejor manera imaginando una fricassée o, facili gradú, examinando una sensación en triviales intentos de reconciliar todo lo que hay de irreconciliable en las disputas éticas. De ningún modo. Bon-Bon era jónico. Bon-Bon era del mismo modo itálico. Pensaba a priori. Pensaba a posteriori. Sus ideas eran innatas… o de cualquier otra manera. Creía en Jorge de Trebizonda. Creía en Bessarion. Bon-Bon era, enfáticamente… Bon-Bonista.
He hablado del filósofo en su calidad de restaurateur. Sin embargo, no quisiera, que alguno de mis amigos creyera que al desempeñar sus atávicos deberes en este último oficio, nuestro héroe dejaba de valorar su decoro y su importancia. ¡Muy lejos de ello! Era imposible señalar cuál de las dos ramas de su trabajo le infundía mayor orgullo. Consideraba que las facultades intelectuales estaban profundamente vinculadas con la capacidad gástrica. Inclusive, creo que no estaba muy en desacuerdo con los chinos, para quienes el alma habita en el estómago. Como quiera que fuese, creía que los griegos tenían razón al utilizar la misma palabra para mente y diafragma. Y con esto no intento insinuar una revelación de glotonería o cualquier otro embarazoso reproche en menoscabo del metafísico. Si Pierre Bon-Bon tenía sus debilidades —¿y qué ser humano no las tiene por millares?—, eran debilidades de poca consideración, faltas que en otros hombres, con frecuencia, suelen calificarse bajo la luz de sus virtudes. Con relación a una de tales debilidades, ni siquiera la traería a colación en este relato si no fuera por su trascendente relevancia, por el sumo alto rilievo que la hace notoria en el plano de sus rasgos generales. Es esta: jamás dejaba escapar la oportunidad de hacer un trato.
No es que fuera avaricioso… para nada. No era necesario que fuese un trato ventajoso para él para agradar al filósofo. Con tal de lograr un convenio —de cualquier tipo, término o escenario—, durante muchos días se podía ver una sonrisa triunfante en su rostro y un guiñar de ojos llenos de picardía que daban pruebas de su agudeza.
Un sentido del humor tan distintivo como el que acabo de señalar hubiera llamado la atención en cualquier momento, sin que tuviera nada de sorprendente. Pero en la época de mi relato, si esta singularidad no hubiese llamado la atención, ciertamente, eso sí habría sido motivo de sorpresa. Pronto se llegó a asegurar que, en todas las oportunidades de este tipo, la sonrisa de Bon-Bon era muy distinta a la generosa sonrisa irónica con la que solía reírse de sus propias bromas o recibía a un conocido. Circularon chismes de naturaleza alarmante, se repetían historias sobre tratos oscuros, acordados en un segundo y deplorados por más tiempo, y se mencionaban ejemplos de misteriosas facultades, vagos deseos y tendencias anormales, que el creador de todos los males suele sembrar en los hombres para lograr sus intenciones.
El filósofo tenía otras debilidades, pero esas apenas merecen que las mencionemos en detalle. Por ejemplo, se sabe que pocos hombres de sorprendente profundidad de espíritu dejan de sentirse atraídos por la bebida. Si esta atracción es motivo o más bien prueba de tal profundidad, es algo más fácil de exponer que de demostrar. Hasta donde yo tengo conocimiento, Bon-Bon no creía que eso mereciera una investigación en detalle, y tampoco yo. Sin embargo, al ceder a una inclinación tan clásica, no debe creerse que el restaurateur perdía de vista esa inconsciente distinción que caracterizaba al mismo tiempo sus ensayos y sus tortillas. Cuando se recluía para beber, el vino de Borgoña tenía su hora, y había momentos designados para el Côte du Rhône. Para él, el Sauternes era al Medoc lo que Catulo a Homero. Podía retozar con un silogismo al probar el St. Peray, desenmarañar una discusión frente al Clos de Vougeot y alterar una teoría en una cascada de Chambertin. Hubiera sido bueno que un similar sentido del decoro lo hubiese obstaculizado en esa frívola propensión que he mencionado más arriba, pero no era así. Por el contrario, dicho trait del filosófico Bon-Bon, a la larga, alcanzó un extraño ímpetu, cierta religiosidad, como si estuviera intensamente matizado por la diablerie de sus estimados estudios alemanes.
Ir al pequeño café del cul-de-sac Le Febre, en los tiempos de nuestra narración, era penetrar en el sanctum de un hombre genial y Bon-Bon era un hombre genial. No existía un sous-cuisinier en Rúan que no asegurara que Bon-Bon era un hombre genial. Hasta su gato lo sabía y tenía mucho cuidado de acicalarse la cola en su presencia. Su inmenso perro de aguas también estaba al tanto de la situación y cuando su amo se acercaba, mostraba su propia inferioridad comportándose admirablemente y bajando las orejas y la cabeza de forma muy loable en un perro. Sin embargo, cabe suponer que mucho de este respeto habitual podía imputarse a la apariencia del metafísico. Preciso es decir que un aire distinguido se impone, hasta a los animales, y había mucho en el aspecto del restaurateur que podía sobrecoger la imaginación de los cuadrúpedos. Siempre se nota una grandeza única en la atmósfera que envuelve a los pequeños grandes —si se me permite tan ambigua expresión— que la pura corpulencia física no es capaz de establecer por sí sola. Por eso, a pesar de que Bon-Bon apenas medía un metro de estatura y su cabeza era minúscula, nadie podía observar la redondez de su vientre sin advertir una sensación de magnificencia que alcanzaba lo sublime. En su tamaño, tanto hombres como perros veían un prototipo de sus capacidades, y en su grandeza, el ambiente propicio para su alma inmortal.
Si me complaciera, podría extenderme en este punto en detalles de vestuario y otros aspectos externos de nuestro metafísico. Podría sugerir que usaba el cabello corto, esmeradamente peinado sobre la frente y rematado por un gorro cónico de franela con colgantes; que su chaqueta verde no se adecuaba a la moda existente entre los restaurateurs del momento, que sus mangas eran algo más anchas de lo que admitía la costumbre, que los puños no estaban doblados con el mismo material y color de la prenda como se usaba en aquel salvaje período, sino decorados de manera más imaginativa, con el recargado terciopelo de Génova; que sus pantuflas eran color púrpura radiante, curiosamente adornadas, y que se las hubiera creído confeccionadas en Japón de no ser por su distinguida terminación en punta y los esplendorosos colores de sus bordados y costuras; que sus calzones eran de un tejido amarillo parecido al satén que se llama aimable; que su capa azul celeste, ricamente decorada con diseños carmesíes y que semejaba una bata por su forma, flotaba amablemente sobre sus hombros como la niebla del amanecer… y que este tout ensemble fue el que dio nacimiento a la famosa frase de Benevenuta, la Improvisatrice de Florencia, al señalar “que era dificultoso señalar si Pierre Bon-Bon era ciertamente un ave del paraíso o, más bien, un paraíso de perfecciones”. Como ya he señalado, podría extenderme sobre todos estos puntos si ello me agradara, pero me abstengo, los detalles estrictamente personales pueden ser dejados a los escritores históricos, pues se encuentran por debajo de la sobriedad moral de la realidad.
He dicho que “ir al pequeño café del cul-de-sac Le Febre era entrar en el sanctum de un hombre genial”, pero solo otro hombre genial hubiera podido apreciar apropiadamente las virtudes del sanctum. Sobre la entrada se balanceaba una muestra que consistía en un gran libro. A un lado del volumen había una botella y del otro un pâté. En el lomo se podía leer en grandes letras: Œuvres de Bon-Bon. Así, muy sutilmente, se daban a conocer las dos ocupaciones del dueño.
Al llegar al umbral se presentaba ante la vista el interior del local. El café consistía solamente en un largo y bajo salón, cuya construcción era muy vieja. En una esquina se distinguía el lecho del metafísico. Algunas cortinas y una antepuerta a la griega le otorgaban un aire clásico y placentero a la vez. En la esquina diagonal opuesta aparecían en familiar comunidad los utensilios correspondientes a la cocina y a la biblioteca. Un plato colmado de disputas descansaba reposadamente sobre el aparador. Más allá había una producción de las modernas éticas y en otra parte una tetera de mélanges en duodécimo. Obras de moral alemana surgían como uña y carne junto a las parrillas, y un tenedor para tostadas reposaba al lado de Eusebius, mientras Platón se reclinaba a su gusto sobre la sartén, y manuscritos actuales se arrinconaban contiguos al asador.
Pero en otros aspectos, el café de Bon-Bon se diferenciaba muy poco de cualquier otro restaurant de la época. Frente a la puerta, una inmensa chimenea abría sus fauces y a la derecha, un mueble abierto mostraba un estupendo conjunto de botellas.
En ese lugar, una vez a eso de la medianoche, durante el inclemente invierno de…, Pierre Bon-Bon, después de oír un rato los observaciones de los vecinos sobre su particular propensión y, finalmente, expulsarlos a todos de su casa, pasó el cerrojo con un juramento y se situó, de muy mal humor, en un cómodo sillón de piel junto a un excelente fuego de leña.
Era una de esas horribles noches que solo ocurren una o dos veces cada cien años. Nevaba copiosamente y la casa trepidaba hasta sus bases bajo las rachas de viento que, al entrar por las grietas de la pared y correr entusiastas por la chimenea, agitaban horriblemente las cortinas del lecho del filósofo y desordenaban sus fuentes de pâté y sus documentos. El pesado libro que colgaba afuera crujía odiosamente, expuesto al arrebato de la tempestad y causando un rumor quejumbroso con sus contrafuertes de roble macizo.
He señalado que el filósofo se situó, de mal humor, en su lugar habitual junto al fuego. Varios sucesos misteriosos, sucedidos a lo largo del día, habían alterado la serenidad de sus meditaciones. Al preparar unos œufs à la Princesse, le había resultado, lamentablemente, una omelette à la Reine; la revelación de un principio ético se estropeó por haberse volcado un guiso y, finalmente —aunque no fue lo último—, se le había estropeado uno de esos agraciados tratos que le encantaba llevar a feliz conclusión en todo momento. Sin embargo, a la agitación de su espíritu, nacida de tan enigmática contradicción, no dejaba de sumarse algo de esa agitación nerviosa que la ira de una noche tempestuosa suele producir.
Después de llamar a su gran perro de aguas negro para que se colocara más cerca de él, y de sentarse intranquilo en su sillón, Bon-Bon no pudo dejar de transitar con ojos inquietos y reservados aquellos rincones lejanos de su morada cuyas tupidas sombras solo disipaba a medias el rojo fuego de la chimenea. Después de terminar un reconocimiento cuya finalidad exacta ni siquiera él era capaz de entender, acercó a su sillón una mesita colmada de libros y papeles y no tardó en sumergirse en el trabajo de corregir un pesado manuscrito, cuya publicación era inaplazable.
Pasaron algunos minutos, así ocupado, cuando…
—Monsieur Bon-Bon, —susurró una voz quejosa en la estancia— no tengo ninguna prisa.
—¡Demonio! —gritó nuestro héroe, levantándose de un salto, derribando la mesa a un lado y viendo estupefacto alrededor.
—Exactísimo —contestó la voz tranquilamente.
—¡Exactísimo! ¿Qué es exactísimo? ¿Y usted, cómo entró aquí? —vociferó el metafísico, mientras posaba sus ojos en algo que reposaba tumbado cuan largo era sobre el lecho.
—Le estaba diciendo —continuó el entrometido, sin inquietarse por las preguntas— que no tengo ninguna prisa, que el asunto que con su permiso me trasladó hasta aquí no es apremiante… y en resumen, que puedo esperar perfectamente a que haya concluido con su presentación.
—¡Mi presentación! ¿Y cómo sabe usted… cómo pudo enterarse que estaba escribiendo una presentación? ¡Buen Dios…!
—¡Shhh…! —murmuró el personaje con un rumor sibilante, y alzándose rápidamente del lecho avanzó hacia nuestro héroe, mientras una lámpara de hierro que colgaba sobre él se mecía convulsivamente ante su proximidad.
La sorpresa del filósofo no le imposibilitó ver en detalle el vestido y la apariencia del desconocido. Su figura, asombrosamente delgada y muy por encima de la estatura común, podía distinguirse gracias al gastado traje negro que la envolvía y cuyo corte pertenecía al estilo del siglo pasado. No podía dudarse que aquel atuendo había estado designado a una persona mucho más pequeña que su actual usuario. Los tobillos y las muñecas quedaban descubiertos en una extensión de varios centímetros. Sin embargo, dos brillantísimas hebillas en los zapatos, parecían contradecir la extrema pobreza que mostraba el resto del atavío. Tenía la cabeza cubierta y era absolutamente calvo, aunque del occipucio le colgaba una cola de enorme extensión. Un par de anteojos verdes, con cristales a ambos lados, protegían sus ojos de la luz y también impedían que Bon-Bon pudiera identificar de qué color y forma eran. No se observaba evidencia alguna de una camisa, pero una corbata blanca muy sucia asomaba esmeradamente anudada en la garganta, y las puntas, que colgaban gravemente, transmitían la impresión (y me atrevo a señalar que no era con intención) de que se trataba de un sacerdote. Muchos otros detalles, tanto de su vestimenta como de su comportamiento contribuían, por cierto, a reforzar esa impresión. Sobre su oreja izquierda, a la manera de los modernos pasantes, llevaba un instrumento que recordaba el stylus de los antiguos. En el bolsillo superior de la chaqueta se veía con claridad un librito negro con broches de acero. El libro estaba puesto de tal forma que, casualmente o no, permitía leer en letras blancas sobre el lomo el título Rituel Catholique.
La apariencia del personaje era agradablemente melancólica y de una blancura cadavérica. La frente, muy alta, estaba profusamente surcada por las arrugas de la contemplación. Las comisuras de los labios caían hacia abajo, con una expresión de humildad totalmente servil. Tenía igualmente, mientras caminaba hacia nuestro héroe, una forma de juntar las manos, una manera de suspirar y un aspecto general de tan absoluta santidad, que impresionaba de la manera más amable. Todo rasgo de ira se desvaneció del rostro del metafísico una vez que hubo terminado favorablemente el análisis de su visitante y apretando amigablemente su mano, lo llevó a un sillón.
Sería un gran error atribuir este repentino cambio de humor del filósofo a cualquier razón que podía haber influido en su estado de ánimo. Hasta donde logré conocer su carácter, Pierre Bon-Bon era el hombre menos propenso a dejarse llevar por las apariencias exteriores, aunque estas fueran de lo más estimables. Además, era improbable que un observador tan perspicaz de los hombres y las cosas no hubiera notado, de inmediato, el verdadero carácter del interlocutor que así se abría paso en su refugio. Por no decir más, la forma de los pies del invitado era bastante notable, en su cabeza apenas sostenía un sombrero excesivamente alto, en la parte de atrás de sus calzones se notaba una nerviosa vibración y el temblor del faldón de su chaqueta era algo fuertemente visible. Se debe considerar, pues, la satisfacción con la cual se encontró nuestro héroe ante la imprevista compañía de alguien hacia quien había experimentado el más absoluto de los respetos todo el tiempo. No obstante, era demasiado diplomático para que se le escapara la más mínima señal de que sabía la verdad. No era su propósito manifestar que reconocía el alto honor que disfrutaba tan inesperadamente, sino que se planteaba estimular a su huésped para que en el transcurso de una conversación, le permitiera esclarecer algunas ideas éticas importantes, las cuales, una vez incorporadas en su próxima publicación, iluminarían a la humanidad, perpetuando de paso a su autor. Y bien podría añadir, que la larga edad del visitante, así como su amplio dominio de la ciencia moral, permitían imaginar que no dejaría de estar enterado de tales ideas.
Motivado por tan altos ideales, nuestro héroe invitó a sentarse al hidalgo visitante, mientras arrojaba nuevos maderos al fuego e instalaba sobre la mesa, ya colocada en su posición original, algunas botellas de Mousseux. Terminadas presurosamente estas acciones, colocó su sillón vis-à-vis con el de su visitante y aguardó a que este último comenzara la conversación. Pero los planes, aun los más diestramente procesados, pueden verse fracasados al ser aplicados y el restaurateur quedó atónito frente a las primeras palabras de su interlocutor.
—Bon-Bon, —dijo— puedo ver que me reconoce. ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¡Ji, ji, ji! ¡Jo, jo, jo! ¡Ju, ju, ju!
Y el demonio, abandonando bruscamente la santidad de su aspecto, abrió su boca de oreja a oreja en toda su capacidad para mostrar una dentadura estropeada, pero terriblemente puntiaguda y, mientras colocaba su cabeza hacia atrás, comenzó a reír larga y ruidosamente, con perversidad, con un resonar poderoso, mientras el perro negro, arrinconado, se sumaba al clamor, y el gato, escapando a la carrera, se erizaba y chillaba desde el rincón más lejano de la morada.
Pero nada de esto fue copiado por el filósofo. Él era un hombre de mundo y no aulló como el perro, ni delató su estremecimiento con maullidos como el gato. Vale atestiguar que estaba bastante asombrado al ver que las letras blancas que componían las palabras Rituel Catholique, sobre el libro que se veía en el bolsillo de su huésped, cambiaban súbitamente de color y de significado, y que en lugar del título original las palabras Registre des Condamnés fulguraban con rojo resplandor. Esta extraordinaria circunstancia le dio a la respuesta de Bon-Bon una inflexión un tanto imprecisa que, de lo contrario, suponemos no hubiera tenido.
—Pues sí, señor —dijo el filósofo—. Pues sí, señor… para hablar con franqueza… creo que usted es… palabra de honor… que es el di… quiero decir que, según creo, tengo una ligera… muy ligera idea de la gran distinción que…
—¡Oh, claro! ¡Sí, perfectamente! —interrumpió su Majestad—. ¡Usted, no diga nada más! ¡Puedo darme cuenta!
Y, retirando sus anteojos verdes, limpió esmeradamente los cristales con la manga de su chaqueta y los puso en su bolsillo.
Si Bon-Bon se había sorprendido por el episodio del libro, su sorpresa aumentó enormemente ante el espectáculo que se desplegó ante él. Al levantar la vista, lleno de curiosidad por saber el color de los de su huésped, descubrió que no eran negros, como había imaginado; ni grises, como podía haberlo pensado; ni castaños o azules, ni amarillos o rojos, ni purpúreos o blancos, ni verdes… ni de ningún color existente en los cielos, en la tierra o en las aguas. Para resumir, no solo Bon-Bon descubrió abiertamente que su Majestad no tenía ojos de ningún tipo, sino que fue imposible descubrir el menor indicio de que hubieran existido en otro momento, pues el lugar donde debían estar era tan solo —me veo obligado a señalarlo— una superficie de carne lisa.
No estaba en la naturaleza del metafísico inhibirse de hacer ciertas preguntas sobre el origen de tan extraño fenómeno, y la respuesta de su Majestad fue tan rápida como seria y placentera.
—¡Ojos! ¡Mi estimado Bon-Bon … ojos! ¿Mencionó usted ojos? ¡Oh, sí! ¡Ya veo! Me imagino que las tontas imágenes que circulan sobre mí le han dado una errónea idea de mi aspecto personal… ¡Ojos! Pierre Bon-Bon, los ojos están perfectamente bien en su lugar correspondiente… Usted creerá que ese lugar es la cabeza. Estaría bien, si se trata de la cabeza de un gusano. Del mismo modo, para usted tales órganos son imprescindibles… Pero ya lo persuadiré yo de que mi visión es más aguda que la suya. Hay un gato en esa esquina… un hermoso gato… ¿lo ve usted? Obsérvelo con atención. Pues dígame, Bon-Bon, ¿usted logra contemplar sus pensamientos… he dicho los pensamientos… las ideas y las reflexiones que surgen del pericráneo de ese gato? ¡Ahí está… usted no lo ve! Pues ese gato está pensando que nos embelesamos con el largo de su cola y con la profundidad de su mente. Acaba de alcanzar la conclusión de que yo soy un elegante eclesiástico y de que usted es el más frívolo de los metafísicos. Pues, ya ve que de ciego no tengo nada, pero para un ser con mi oficio, los ojos que usted conoce solo serían una molestia y permanecerían en constante peligro de ser extirpados por una horquilla de tostar o un removedor de brea. Reconozco que para usted esos elementos ópticos son necesarios. Esfuércese por usarlos bien, Bon-Bon, por mi parte, mi visión es el alma.
Después de esto el visitante se sirvió vino y llenó otro vaso para Bon-Bon, lo invitó a disfrutarlo sin escrúpulos y a sentirse divinamente en su casa.
—Un libro muy agudo el suyo, Pierre —prosiguió su Majestad, dándole una palmada de complicidad en la espalda, una vez que nuestro amigo vació su vaso en atención al pedido de su visitante—. Palabra de honor. Es un libro muy astuto. Un libro como los que a mí me gusta leer… Sin embargo, creo que su presentación del argumento podría mejorarse y muchos de sus fundamentos me recuerdan a Aristóteles. Este filósofo fue uno de mis compañeros más íntimos. Lo quería muchísimo por su espantoso malhumor, así como por su extraordinaria facilidad para equivocarse. En todo aquello que escribió solo existe una concreta verdad, y yo se la sugerí de tanto tenerle lástima al notarlo tan absurdo. He de imaginar, Pierre Bon-Bon, que usted sabe muy bien a qué concreta verdad moral me refiero.
—No podría señalar que…
—¿En serio? Está bien, yo fui quien le dijo a Aristóteles que el hombre expulsaba las ideas innecesarias por la nariz al estornudar.
—Lo cual… ¡hic!… es totalmente verdad —dijo el metafísico, mientras se llenaba otro gran vaso de Mousseux y le ofrecía su estuche de rapé al visitante.
—También tuvimos a Platón —continuó su Majestad, declinando recatadamente la invitación a tomar rapé y el cumplido que ello significaba—. Tuvimos a Platón, por quien sentí el afecto que se siente por los amigos durante un tiempo. ¿Conoció usted a Platón, Bon-Bon? ¡Ah, cierto, le pido mil disculpas! Pues bien, un día nos cruzamos en Atenas, en el Partenón. Me comentó que estaba preocupadísimo indagando una idea. Hice que escribiera que ο νους εςτιν αυλος. Me indicó que lo haría y regresó a casa, mientras yo continuaba el viaje hacia las pirámides. Pero me remordía la conciencia por haber revelado una verdad aunque fuera para auxiliar a un amigo, Y volviendo rápidamente a Atenas, alcancé la silla del filósofo justo cuando se disponía a escribir el αυλος.
Le di un sopetón a la “lambda” y la hice ponerse cabeza abajo. Por eso, ahora, la frase dice: ο νους εςτιν αυγος, y compone, como usted bien sabe, la doctrina esencial de su metafísica.
—¿Ha estado usted en Roma? —preguntó el restaurateur al tiempo que finalizaba su segunda botella de Mousseux y sacaba del armario una generosa provisión de Chambertin.
—Una sola vez, Monsieur Bon-Bon, una sola vez. Hubo una época —dijo el demonio como si declamara un pasaje de un libro— en que la anarquía reinó durante un quinquenio durante el cual la república, despojada de todos sus funcionarios, no tuvo otra censura que los magistrados del pueblo y estos no tenían ninguna investidura legal que los habilitara para el desempeño ejecutivo. Solo en ese momento, Monsieur Bon-Bon… solo en ese momento permanecí en Roma… por lo tanto, no poseo relaciones terrenales con su filosofía.
—¿Y usted, qué piensa usted… qué piensa usted… ¡hic!… de Epicuro?
—¿Que qué pienso de quién? —interrogó el diablo atónito—. No querrá encontrar algún error en Epicuro, espero. ¿Que qué pienso de Epicuro? Señor, ¿usted está hablando de mí? ¡Yo soy Epicuro! Soy el mismo filósofo que escribió cada uno de los trescientos manuscritos que tanto elogiaba Diógenes Laercio.
—¡Usted me engaña! —replicó el metafísico, a quien el vino se le había subido algo a la cabeza.
—¡Muy bien! ¡Muy bien, mi señor! ¡Francamente, muy bien! —dijo su Majestad, al parecer intensamente complacido.
—¡Me está engañando! —repitió el restaurateur, dogmático—. ¡Me está… ¡hic!… engañando!
—¡Está bien, si usted lo dice! —exclamó el demonio tranquilamente, y Bon-Bon, después de ganarle a su Majestad en la discusión, pensó que era su deber terminar una segunda botella de Chambertin.
—Como le iba diciendo —siguió el visitante— y como le señalaba hace un instante, en su libro, Monsieur Bon-Bon, hay algunos conceptos demasiado outrées. Por ejemplo, ¿qué intención tiene usted con todo ese alboroto acerca del alma? ¿Podría usted decirme qué es el alma, caballero?
—El alma… ¡hic!… —respondió el metafísico, aludiendo a su manuscrito— es indudablemente…
—¡No, señor!
—Indudablemente…
—¡No, señor!
—Indudablemente…
—¡No, señor!
—Indiscutiblemente…
—¡No, señor!
—Incontrovertiblemente…
—¡No, señor!
—¡Hic!
—¡No, señor!
—Y más allá de toda duda, el alma…
—¡No, señor, el alma no es nada de eso! (Aquí el filósofo, con aire molesto, aprovechó la situación para darle un fin inmediato a la tercera botella de Chambertin.)
—Entonces… ¡hic!… Pues, diga usted, señor, ¿qué es?
—No es ni esto ni es aquello, Monsieur Bon-Bon —contestó reflexivo su Majestad—. He probado… es decir, he conocido ciertas almas muy malas y otras que han sido excelentes. Dicho esto se relamió, pero, distraídamente, dejó caer la mano sobre el libro que llevaba en el bolsillo y se vio atacado por un implacable ataque de estornudos.
—Estaba el alma de Cratino —continuó—, era pasable… La de Aristófanes, chispeante. ¿Platón? Exquisito… No el Platón que usted conoce, sino el poeta cómico; su Platón hubiera causado vómitos a Cerbero… ¡Asco! Veamos… estaba Nevio, Terencio, Plauto y Andrónico. Luego Catulo, Nasón, Lucilio y Quinto Flaco… ¡Querido Quinti! Así le decía yo mientras cantaba un seculare para alegrarme y yo lo freía colgado de un tridente… ¡tan entretenido! Pero a los romanos les falta sabor. Un griego regordete equivale a una docena de ellos, aparte de que se conserva, cosa que no aplica para un romano. Probemos su Sauternes.
Bon-Bon, a estas alturas, había resuelto mantenerse fiel al nil admirari y se apresuró a bajar la botella señalada. Sin embargo, sentía un sonido extraño, como si alguien estuviera meneando la cola. El filósofo decidió no darse por enterado de tan impúdico comportamiento de su Majestad y se limitó a darle una patada al perro y ordenarle que permaneciera quieto. El visitante continuó:
—Encontré que Horacio tenía un sabor muy similar al de Aristóteles… y usted ya sabe que la variedad me encanta. Era improbable diferenciar a Terencio de Menandro. Para mi fascinación, Nasón era Nicandro disfrazado y Virgilio tenía un detalle nasal como el de Teócrito. Marcial recordó a Arquíloco, y, sin duda alguna, Tito Livio era Polibio.
—¡Hic! —replicó Bon-Bon, mientras su Majestad continuaba.
—Sin embargo, si tengo algún penchant, Monsieur Bon-Bon… si tengo algún penchant, es un filosofo. Pero, permítame señalarle, que no cualquier demon… que no cualquier persona sabe cómo escoger a un filósofo. Los que tienen elevada estatura no son buenos, y los buenos, si no se los descascara con cuidado, pueden ser un muy amargos a causa de la hiel.
—¡Si no se los descascara…!
—Quiero decir, si no se los retira del cuerpo.
—¿Y usted, qué pensaría de un… ¡hic!… médico?
—¡Por favor, ni los nombre! ¡Asco, asco! —y su Majestad vomitó violentamente—. Únicamente probé uno… aquel miserable de Hipócrates… ¡Hedía a asafétida!… ¡Que asco! Pesqué un resfriado espantoso, lavándolo en el Estigia… y después de todo me infectó de cólera morbo.
—¡Qué… hic… qué desgraciado! —exclamó Bon-Bon—. ¡Qué aborto… hic… de una caja de pastillas! Y el filósofo soltó una lágrima.
—Después de todo —continuó nuestro visitante—, si un demon… si un caballero quiere vivir, necesita desarrollar bastante destreza. Entre nosotros, un rostro regordete muestra diplomacia.
—¿Puede explicarlo?
—Pues bien, a veces nos vemos muy restringidos en materia de abastecimiento. Usted puede imaginar que en un clima tan sofocante como el nuestro, es imposible mantener con vida a un espíritu durante más de dos o tres horas y, después de muerto, a menos que procedamos a encurtirlo de inmediato (y un espíritu encurtido no es tan sabroso), empieza a… a oler, ¿usted entiende…? La putrefacción es un asunto de temer cuando nos envían las almas de la manera tradicional.
—¡Hic! ¡Gran Dios! ¡Hic! ¿Pero cómo se las arreglan?
En este instante la lámpara de hierro comenzó a balancearse con duplicada violencia y el demonio medio saltó de su asiento, pero luego, con un suspiro contenido, recuperó la compostura, y se limitó a decirle en voz muy baja a nuestro héroe:
—Le ruego algo, Pierre Bon-Bon, que no exprese juramentos.
El filósofo engulló otro vaso, a fin de mostrar su total comprensión y aceptación. Así, el visitante continuó:
—Bueno, nos arreglamos de diversas formas. Una gran parte de nosotros se muere de hambre, algunos ceden ante el encurtido. Por mi parte, adquiero mis espíritus vivient corpore, pues me he dado cuenta de que así se mantienen muy bien.
—¿Pero el cuerpo …hic …y el cuerpo?
—¡El cuerpo, el cuerpo! ¿Y qué, con el cuerpo? ¡Oh, ah, ya, ya! Pues bien, mi estimado, la transacción no afecta al cuerpo para nada. He realizado incontables adquisiciones de este género en mis tiempos y los implicados nunca sufrieron el menor inconveniente. Sirvan como ejemplo Nerón, Calígula, Caín y Nemrod, Dionisio y Pisístrato… además de otros mil que nunca sospecharon lo que era tener un alma en los últimos momentos de sus vidas. Sin embargo, señor mío, esos hombres eran el ornamento de la sociedad. ¿Y también está A… a quien usted conoce tan bien como yo? ¿No se encuentra él en posesión de todas sus facultades mentales y físicas? ¿Quién puede escribir un epigrama más agudo que él? ¿Quién razonaría con más ingenio? ¿Quién…? ¡Pero, basta ya! Tengo este contrato en mi bolsillo.
Diciendo esto, sacó una cartera de cuero rojo y extrajo de ella gran cantidad de papeles. Bon-Bon llegó a ver parte de algunos nombres en varios documentos: Maquiav… Robesp… Maza… y las palabras Calígula, George, Elizabeth. Su Majestad seleccionó una delgada tira de pergamino y procedió a leer el siguiente párrafo:
“A cambio de algunos dones intelectuales que no es necesario especificar y a cambio, además, de mil luises de oro, yo, de un año y un mes de edad, por medio de la presente cedo al portador de este contrato todos mis derechos, títulos y pertenencias de esa sombra llamada “alma”. (Firmado) A…”.
(Entonces, su Majestad leyó un nombre que no me creo autorizado a revelar de una forma más inequívoca.)
—Él era un personaje muy sagaz —resumió—, pero, igual que usted, Monsieur Bon-Bon, estaba equivocado acerca del alma. ¡El alma… una sombra! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je je! ¡Ji, ji, ji! ¡Imagínese una sombra fricassée!
—¡Imagínese… hic… una sombra fricassée! —duplicó nuestro héroe, cuyas dotes se estaban iluminando considerablemente ante la seriedad del discurso de su Majestad.
—¡Imagínese… hic… una sombra fricassée! —repitió—. ¡Que me ahorquen… hic… hic…! ¡Y si yo hubiera sido tan… hic… tan necio! ¡Mi alma señor… hic!
—¿Su alma, Monsieur Bon-Bon?
—¡Sí, señor! ¡Hic! Mi alma es…
—¿Dígame, señor mío?
—¡No es ninguna sombra, que me ahorquen!
—¿Usted quiere usted decir que…?
—Sí, señor. Mi alma es… hic… ¡sí, señor!
—¿Usted no querrá asegurar que…?
—Mi alma est… hic… sustancialmente calificada para… hic… para un…
—¿Un qué, señor mío?
—Un asado.
—¡Ah!
—Un souflée.
—¡Eh!
—Un fricassée.
—¿De verdad?
—Ragout y fricandeau… ¡Vamos a ver, mi buen amigo! ¡Se la dejaré a usted… hic… haremos un trato! —y el filósofo palmeó a su Majestad en la espalda.
—Tal cosa no es posible —dijo este último sosegadamente, mientras se levantaba de su asiento.
El metafísico se quedó mirándolo.
—Tengo suficiente provisión por el momento —señalo su Majestad.
—¡Hic! ¿Cómo?
—Y, a la vez, no tengo fondos disponibles.
—¿Qué?
—Además, no es correcto de mi parte que…
—¡Caballero!
—…que me aproveche…
—¡Hic!
—…de su afligida y poco elegante situación en este momento.
Y con estas palabras, el visitante hizo un saludo y se retiró —sin que se pueda señalar de qué manera exactamente—. Pero en un bien calculado esfuerzo por lanzar una botella al “villano” se rompió la delgada cadena que colgaba del techo y el metafísico quedó tendido por el golpe de la lámpara al caer.