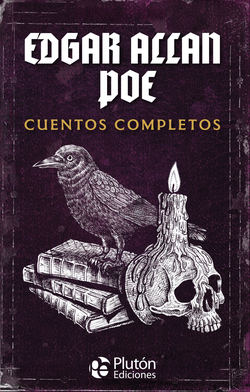Читать книгу Cuentos completos - Эдгар Аллан По, Marta Fihel - Страница 15
ОглавлениеLa incomparable aventura de
un tal Hans Pfaall
Con el corazón lleno de furiosas fantasías
de las que yo soy el amo
Con una lanza ardiente y un caballo de aire,
errando voy por el desierto.
La canción de Tomás el loco
De acuerdo con ciertos informes que llegan desde Róterdam, la ciudad parece encontrarse en alto grado de alboroto intelectual. En ese lugar han sucedido hechos tan imprevistos, tan sorprendentes, tan disímiles de los pensamientos habituales, que es indudable que en estos momentos, toda Europa estará alterada, la física perturbada, y la razón y la astronomía cayéndose a golpes.
Parece que el día... de... —desconozco la fecha exacta—, una gran multitud se había congregado en la inmensa Plaza de la Bolsa, de la ordenadísima ciudad de Róterdam, por razones que no se señalan. El clima era exageradamente tibio para la estación y apenas si se movía alguna hoja. La muchedumbre no perdía su buen ánimo por el hecho de recibir algún amigable chaparrón, de vez en cuando, a causa de las monumentales nubes blancas copiosamente distribuidas en la bóveda azul del cielo. Sin embargo, cerca de mediodía se evidenció una considerable agitación entre los presentes. Resonó el parloteo de diez mil lenguas, un instante más tarde, diez mil caras miraban hacia el cielo, diez mil pipas caían al mismo tiempo de la comisura de diez mil bocas, y un grito comparable, únicamente, con el rugido del Niágara resonaba larga, fuerte y arrebatadamente a través de la ciudad y de los entornos de Róterdam.
Pronto se descubrió la causa de tal alboroto. Detrás de la formidable masa de una de las perfectamente dibujadas nubes que ya hemos mencionado, en un espacio despejado de cielo azul, se vio emerger muy claramente, un extraño volumen, heterogéneo y aparentemente sólido, de forma tan particular y constitución tan antojadiza, que escapaba totalmente a la comprensión, pero no a la admiración, de una multitud de muy fornidos burgueses que la observaban desde abajo con la boca abierta. ¿Qué sería eso? En nombre de todos los demonios de Róterdam, ¿qué significaba semejante aparición? Nadie podía saberlo. Nadie podía figurarlo. Nadie tenía la más mínima idea para aclarar tal misterio, ni siquiera el burgomaestre Mynheer Superbus Von Underduk. De tal manera que, como no se podía hacer nada más razonable, todos ellos colocaron de nuevo su pipa a un lado de la boca, muy cuidadosamente. Y mientras mantenían los ojos atentamente clavados en aquel suceso, fumaron, descansaron, se balancearon como patos, gruñeron significativamente, y después, se balancearon de nuevo, gruñeron, descansaron y, finalmente... fumaron de nuevo.
Mientras, el motivo de tanta curiosidad y de tanto humo bajaba más y más hacia aquella maravillosa ciudad. En muy pocos minutos se hallaba lo bastante cerca para que se lo pudiera distinguir con claridad. Podía ser... ¡Sí, innegablemente era un tipo de globo! Pero un globo como nunca antes se había visto en Róterdam. Pues, me atrevo a preguntar, ¿alguna vez se ha observado un globo totalmente fabricado con periódicos sucios? En Holanda, jamás. Sin embargo, en las mismísimas narices del pueblo —o, mejor dicho, a muy corta distancia sobre sus narices— como señalaron los mejores testimonios, se veía el dichoso globo elaborado con el señalado material que a nadie se le hubiera ocurrido jamás para tal proyecto. Por lo que ello conformaba un máximo insulto para el buen sentir de los burgueses de Róterdam.
Con relación a la forma del extraño objeto, todavía era más reprochable, pues esta era nada menos que un gigantesco gorro de cascabeles al revés. Y ese parecido se vio marcadamente aumentado cuando, al verlo más de cerca, la multitud descubrió una gran borla o campanilla colgando de una punta y, en el borde superior o base del cono, un círculo con pequeños utensilios que parecían cascabeles y que tintineaban incesablemente haciendo sonar la canción de Betty Martin. Pero todavía había algo más execrable. En la extremidad de este fantástico aparato, colgando de unas cintas azules, se observaba, en forma de navecilla, un gigantesco sombrero de castor color pardo, de ala excepcionalmente ancha y de copa hemisférica, con una cinta negra y una hebilla de plata. No deja de ser considerable que muchos habitantes de Róterdam atestiguaran haber visto dicho sombrero con anterioridad y que la gran multitud pareciera observarlo con familiaridad, al tiempo que la señora Grettel Pfaall, al verlo, manifestaba una exclamación de feliz sorpresa, diciendo que el sombrero era exacto al de su virtuoso marido en persona.
Cabe señalar que este hecho merecía tenerse en cuenta, pues, cinco años atrás, Pfaall junto a tres camaradas, había desaparecido de Róterdam de manera tan imprevista como misteriosa y hasta el día de esta narración todos los intentos por encontrarlos habían sido un fracaso. Es cierto que en un lugar muy lejano, al este de la ciudad, se hallaron ciertos huesos que parecían humanos junto a un montón de despojos de aspecto muy extraño y muchos llegaron al punto de creer que en ese lugar había tenido lugar un espantoso asesinato del que las víctimas habían sido Hans Pfaall y sus amigos, seguramente. Pero no nos desviemos de nuestro tema.
El globo —ya no podía dudarse de que lo era— se encontraba a unos 30 metros del suelo, dejando ver a la multitud, con bastante detalle, la persona que lo ocupaba. Se trataba de alguien sumamente particular, por cierto. No debía medir más de un metro de estatura, pero aún siendo tan pequeño, no hubiera logrado mantenerse en equilibrio en una navecilla tan frágil de no ser por un redondel que le llegaba a la altura del pecho y que estaba asegurado a las cuerdas del globo. El cuerpo de este hombrecillo era exageradamente ancho, lo que daba a todo su ser una apariencia de redondez particularmente absurda. Por supuesto, sus pies no podían verse. Sus manos eran inmensamente anchas. Tenía el cabello gris, recogido detrás en una cola. Su nariz era portentosamente larga, arqueada y rozagante. Sus ojos, inmensos, radiantes y agudos, aunque con arrugas por la edad. El mentón y las mejillas eran espléndidos, gordos y dobles, pero no podía encontrarse, en ningún lugar de su cabeza, alguna señal de orejas. Este insólito y pequeño caballero usaba un amplio capote de raso azul y, muy ajustados, calzones que hacían juego sujetos con hebillas de plata a la altura de las rodillas. Su chaqueta era de color amarillo brillante y el gorro de tafetán blanco le caía elegantemente a un lado de la cabeza. Y, para concluir su atuendo, su garganta estaba envuelta en un pañuelo rojo sangre que le caía sobre el pecho con un distinguido lazo de gran tamaño.
Habiendo descendido, como señalé, a 30 metros del suelo, el viejo y pequeño caballero se vio asaltado por un agudo temblor, y no se veía muy dispuesto a continuar su descenso hacia terra firma. Lanzando con mucha dificultad cierta cantidad de arena que estaba en una bolsa de tela la cual levantó penosamente, logró mantener el globo detenido. Entonces, actuó con gran agitación y apuro, y sacó de un bolsillo de su capote una solemne cartera de cuero. La sopesó con recelo, mientras la observaba asombrado, ya que su peso parecía dejarlo atónito. Posteriormente abrió la cartera y extrayendo de ella una gran carta atada con una cinta roja, que exhibía un sello de cera de igual color, la lanzó precisamente a los pies del burgomaestre, Mynheer Superbus Von Underduk.
Su Excelencia se reclinó para tomarla. Pero el aeronauta, siempre muy apurado y sin nada más que lo detuviera en Róterdam, comenzó activamente a realizar los preparativos para partir, y, como para lograrlo era necesario liberarse del lastre para poder ganar altura, lanzó media docena de sacos de arena sin molestarse en vaciar su contenido, desdichadamente todos cayeron sobre la espalda del burgomaestre, lanzándolo al suelo una y otra vez, al menos media docena de veces frente a todos los ciudadanos de Róterdam. No se crea, sin embargo, que el solemne Underduk dejó pasar libremente esta insolencia del pequeño caballero. Se afirma que en el transcurso de su media docena de caídas, lanzó no menos de media docena de rabiosas bocanadas de humo de su pipa, la cual mantuvo aferrada con todas sus fuerzas y a la que está dispuesto a continuar aferrado (si Dios lo permite) hasta el día de su muerte.
Mientras tanto el globo se elevó como una alondra y flotando sobre la ciudad, terminó por extraviarse serenamente detrás de una nube muy parecida a aquella de la cual había brotado tan gloriosamente, desapareciendo de la vista de los buenos habitantes de Róterdam. Por lo tanto, la atención se concentró en la carta, cuya caída y consecuencias habían resultado tan insurrectas para la persona y para el decoro de su excelencia Von Underduk. Este funcionario no había abandonado, en medio de sus agitaciones giratorias, la significativa tarea de apropiarse de la carta que, después de una cuidadosa inspección, resultó haber llegado a las manos más adecuadas, porque estaba dirigida al mismo burgomaestre y al profesor Rubadub en sus posiciones oficiales de presidente y vicepresidente del Colegio de Astronomía de Róterdam. Los mencionados funcionarios no tardaron en abrirla y encontraron que contenía la siguiente sorprendente y significativa comunicación:
“A sus Excelencias Von Underduk y Rubadub, Presidente y Vicepresidente del Colegio de Astrónomos del Estado, en la ciudad de Róterdam.
Vuestras Excelencias quizá recordarán a un sencillo artesano llamado Hans Pfaall, de oficio remendón de fuelles, quien, hace aproximadamente cinco años desapareció de Róterdam con otras tres personas de una forma que en ese momento debió estimarse como inexplicable. No obstante, si agrada a vuestras excelencias, yo, el autor de esta carta, soy el señalado Hans Pfaall en persona. Mis coterráneos saben bien que habité en una pequeña casa de ladrillos que está ubicada al comienzo de la calle llamada Sauerkraut durante cuarenta años, lugar donde moraba en el momento de mi desaparición. Durante tiempos antiquísimos, mis antepasados también habitaron en ella, siguiendo —igual que yo— la honorable y también productiva profesión de remendón de fuelles. Y a decir verdad, hasta estos últimos tiempos en que las personas han perdido la cabeza con la política, ningún ciudadano honorable de Róterdam podía querer o lograr un mejor oficio que el mío. El crédito era extenso, nunca faltaba trabajo y no había escasez ni de dinero ni de buena voluntad. Pero como estaba señalando, no tardamos en experimentar los efectos de la independencia, los magnos alegatos, el radicalismo y otros asuntos por el estilo. Aquellos que habían sido los mejores clientes del planeta ya no disponían de un minuto libre para pensar en nosotros. Todo el tiempo se les iba en lecturas sobre las revoluciones para estar al día en los asuntos intelectuales y el espíritu del momento. Si había que avivar un fuego, era suficiente un viejo periódico para hacerlo, y en la medida en que el gobierno se iba debilitando, no pongo en duda que el cuero y el hierro lograron la durabilidad que correspondía, pues en muy corto tiempo no hubo en todo Róterdam un par de fuelles que necesitaran costura o los golpes de un martillo.
Soportar esa situación no era posible. No tardé en estar pobre como una rata. Como tenía mujer e hijos que alimentar, mis responsabilidades se hicieron intolerables y pasaba hora tras hora meditando sobre la manera más conveniente de acabar con mi vida. Mientras, los acreedores no me dejaban tiempo para la inactividad. Mi casa estaba —textualmente— sitiada de día y de noche. Particularmente, tres de ellos me molestaban de forma muy desagradable, haciendo guardia frente a mi puerta e intimidándome con llevarme a la justicia. Juré que me vengaría de los tres de la forma más espantosa, si tenía la suerte de que cayeran en mis manos algún día, y supongo que solo el placer que me causaba pensar en tal venganza me frenó de llevar a cabo mi plan de suicidio y hacerme volar la tapa de los sesos con una escopeta. Creí que lo mejor era encubrir mi ira y mentirle a los tres acreedores con ofertas y bellas palabras, hasta que un giro del destino me permitiera cumplir mi venganza.
Un día, después de huir sin ser observado por ellos y hallándome más decaído de lo habitual, pasé mucho tiempo deambulando por calles sombrías, sin objetivo alguno, hasta que el azar me hizo encontrarme con el puesto de un librero. Había una silla propuesta para el uso de los clientes, me senté en ella y, sin saber la razón, abrí el primer libro que estaba al alcance de mi mano. Resultó ser un librillo que abarcaba un corto tratado de astronomía especulativa, escrito por el catedrático Encke, de Berlín, o sería un francés de nombre parecido. Yo tenía algún conocimiento superficial sobre el tema y me fui sumergiendo cada vez más en el contenido del libro. Sin darme cuenta de lo que ocurría a mi alrededor lo leí dos veces. Empezaba a anochecer y dirigí mis pasos hacia mi casa. Pero dicho tratado (junto a un hallazgo de neumática que, con gran secreto, me había informado un primo mío de Nantes recientemente) había causado en mí una indeleble impresión y, a medida que recorría las calles sombrías, en mi memoria daban vueltas las insólitas y a veces enigmáticas especulaciones de su autor.
Algunos párrafos habían sorprendido mi imaginación de manera extraordinaria. Cuanto más pensaba, más fuerte se hacía el interés que me despertaban. Lo restringido de mi educación en general y particularmente de temas relacionados con la filosofía natural, lejos de hacerme dudar de mi capacidad para entender lo que había leído, o llevarme a desconfiar de las ligeras nociones que había obtenido de mi lectura, sirvió únicamente como un nuevo estímulo a mi imaginación y fui lo bastante superficial, o tal vez lo bastante razonable, para cuestionarme si aquellas toscas ideas, venidas de una mente poco informada, no tendrían en realidad la fortaleza, la veracidad y todas las características propias del instinto o de la intuición.
Cuando llegué a casa, ya era tarde y me acosté de inmediato, sin embargo, mi cerebro estaba demasiado estimulado para poder dormir y estuve toda la noche sumergido en reflexiones. Al día siguiente, me levanté muy temprano y regresé al puesto del librero. Gasté el poco dinero que tenía adquiriendo algunos libros sobre mecánica y astronomía práctica y, una vez que regresé felizmente a casa con ellos dediqué todos mis ratos libres a estudiarlos, por lo que muy pronto hice tales avances en dichos saberes, que me parecieron bastantes para llevar a cabo cierto propósito que me habían inspirado el diablo o mi ángel protector.
Durante todo este tiempo hice todo lo posible con congraciarme con la generosidad de esos tres acreedores que tantas molestias me habían causado. Finalmente lo logré, en parte con la venta de mis muebles, lo cual me permitió cubrir la mitad de mi deuda, y, en parte, con la promesa de pagar el resto apenas ejecutara un proyecto que, según les comenté, tenía en mente, y para el que pedía su colaboración. Como se trataba de hombres sin conocimiento, no me fue muy difícil lograr que se unieran a mis intenciones.
Una vez todo dispuesto, con la colaboración de mi mujer y procediendo con el máximo secreto y moderación, logré vender todos los bienes que restaban y pedir prestadas pequeñas cantidades de dinero, con diversas excusas y —lo revelo apenado— sin preocuparme por la manera en que las devolvería. Así pude reunir una cifra bastante importante de dinero en efectivo. Entonces empecé a adquirir, de tiempo en tiempo, porciones de 10 metros cada una de una excelente batista, cordel de cáñamo, barniz de caucho, una cesta de mimbre profunda y espaciosa hecha a la medida y diversos artículos necesarios para la construcción y aparejamiento de un globo de magníficas dimensiones. Le di instrucciones a mi mujer para que lo elaborara lo antes posible y le expliqué la manera en que debía hacerlo. Mientras tejí el cordel de cáñamo hasta construir una red de dimensiones adecuadas, le coloqué un aro y las cuerdas necesarias, y adquirí diversos instrumentos y materiales para hacer ciertas pruebas en las zonas más altas de la atmósfera. Luego, me las ingenié para transportar durante la noche, a un lugar lejano al este de Róterdam, cinco barriles revestidos de hierro con capacidad para unos cincuenta galones cada uno, más un sexto barril más grande, seis tubos de estaño de tres pulgadas de diámetro y tres metros y medio de largo de forma especial, una cierta sustancia metálica, o semimetálica, que no señalaré, y una docena de garrafas de un ácido bastante común. El gas generado por estas sustancias nunca ha sido obtenido por nadie más que yo, o, al menos, nunca ha sido utilizado con intenciones similares. Solo puedo decir aquí que es uno de los constituyentes del nitrógeno, considerado tanto tiempo como un gas irreductible y que posee una densidad 37,4 veces menor que la del hidrógeno. No tiene sabor, pero sí olor. En estado puro quema con una llama verdosa, y su efecto es de inmediato mortal para la vida animal. No tendría problemas para revelar este secreto si no fuera que corresponde (como ya he dado a entender) a un oriundo de Nantes, en Francia, que me lo reveló con reservas. La misma persona, totalmente ajena a mis propósitos, me mostró un método para fabricar globos con la membrana de cierto animal, que no deja escapar la más mínima partícula del gas encerrado en ella. Sin embargo, encontré que dicho tejido resultaría demasiado caro y pensé que la batista, con una buena cobertura de barniz de caucho, sería tan buena como aquel. Relato esta ocurrencia porque me parece posible que la persona en cuestión trate de volar en un globo abastecido con el nuevo gas y el material antes mencionado, y no quiero despojarlo del honor de su muy especial invención.
En secreto, me ocupé de perforar agujeros en las áreas donde pensaba ubicar cada uno de los cascos más pequeños durante el acto de inflar el globo, estos agujeros formaban un círculo de diez metros de diámetro. En el centro, que era el sitio destinado al casco más grande, perforé igualmente otro agujero. En cada una de las perforaciones pequeñas coloqué un recipiente que contenía veinticinco kilos de pólvora de cañón y, en la más grande, un barril de cien kilos. Luego conecté adecuadamente los recipientes y el barril con ayuda de contactos y, después de colocar en uno de los recipientes la punta de una mecha de un metro y medio de largo, tapé el agujero y puse el casco encima, con cuidado de que la otra punta de la mecha sobresaliera apenas unos centímetros del suelo y fuera prácticamente invisible detrás del casco. Más tarde rellené los agujeros restantes y coloqué encima de cada uno los barriles correspondientes.
Aparte de los objetos ya enumerados, en secreto trasladé al depósito uno de los aparatos de Grimm, perfeccionados para la condensación del aire atmosférico. Pero descubrí que esta máquina demandaba ciertas transformaciones antes de que funcionara para los propósitos a los que pensaba destinarla. No obstante, con arduo trabajo y una perseverancia inflexible, finalmente, logré terminar todos mis preparativos de buena manera. Muy pronto el globo estuvo concluido. Contendría más de cuarenta mil pies cúbicos de gas y fácilmente se remontaría con todos mis implementos y, si lo manejaba hábilmente, con casi cien kilos de lastre. Le había colocado tres capas de barniz, descubriendo que la batista poseía todas las bondades de la seda, siendo tan resistente y mucho menos cara que esta.
Cuanto todo estuvo listo, hice que mi mujer jurara guardar en secreto todos mis actos desde el día en que asistí por primera vez al puesto de libros. Le prometí regresar tan pronto como las condiciones lo permitieran, le entregué el poco dinero que me restaba y me despedí de ella. Su suerte no me preocupaba, pues ella es lo que la gente considera una mujer fuera de lo común, capaz de enfrentar al mundo sin mi ayuda. Además, creo que siempre me vio como un holgazán o como un simple complemento, capaz —únicamente— de levantar castillos en el aire y que se alegraría al verse libre de mí. Fue una noche oscura cuando me despedí de ella y, llevando conmigo, como aides de camp, a los tres acreedores que tanto me habían lastimado, acarreamos el globo con su cesta y los aparejos, al depósito que ya he mencionado, escogiendo para ello un camino aislado. Hallamos todo dispuesto perfectamente y comencé a trabajar de inmediato.
Era principios de abril. Como ya he mencionado, la noche estaba oscura, no se observaba una sola estrella y a ratos caía una llovizna que nos fastidiaba muchísimo. Pero lo que me inspiraba más inquietud era el globo, el cual, a pesar de su gruesa capa de barniz, comenzaba a pesar mucho a causa de la humedad; también podía ocurrir, igualmente, que la pólvora se estropeara. Animé, pues, a mis tres acreedores para que se afanaran diligentemente, ocupándolos en reunir hielo alrededor del casco central y en agitar el ácido contenido en los otros. No paraban de molestarme con preguntas sobre lo que pensaba hacer con todos aquellos aparatos y se manifestaban intensamente disgustados por el agotador trabajo a que los obligaba. Afirmaban que no lograban darse cuenta de las ventajas que obtendrían de mojarse hasta los huesos solo por tomar parte en aquellos horribles asuntos. Comencé a inquietarme y continúe trabajando con todas mis fuerzas, porque creo realmente que aquellos tontos estaban persuadidos de que yo había hecho un pacto con el diablo y que lo que estaba llevando a cabo no era nada bueno. Por lo que tenía mucho miedo de que me abandonaran. Sin embargo logré convencerlos, prometiéndoles el pago completo, tan rápido como hubiera terminado el plan que tenía entre manos. Naturalmente, descifraron a su modo mis palabras, imaginando, sin duda, que yo terminaría por lograr una inmensa cantidad de dinero en efectivo de cualquier manera, y con tal de que les cancelara lo que les debía, aparte de una pequeña suma adicional por los servicios prestados, estoy convencido de que poco les importaba cuanto sucediera después a mi alma o a mi cuerpo.
Después de cuatro horas y media supuse que el globo estaba adecuadamente inflado. Até entonces la cesta, colocando en ella todos mis instrumentos: un telescopio, un barómetro con significativas modificaciones, un termómetro, un electrómetro, una brújula, un compás, un cronómetro, una campana, una bocina, etc.; así como un globo de cristal, cuidadosamente cerrado y el aparato condensador; un poco de cal viva, una barra de cera para sellos, gran cantidad de agua y suficientes provisiones, como el “pemmican”, que posee considerable valor nutritivo en poco volumen. Del mismo modo, metí en la cesta una pareja de palomas y un gato.
Cuando el amanecer estaba cerca, consideré que había llegado la hora de partir. Como por casualidad dejé caer un cigarro encendido y aproveché el momento de agacharme para recogerlo y encender en secreto el trozo de mecha que, como ya mencioné, sobresalía muy ligeramente del canto inferior de uno de los cascos menores. Este hecho no fue notado por ninguno de los tres acreedores y entonces, saltando a la cesta, corté la única cuerda que me sujetaba a tierra y tuve el placer de ver como el globo levantaba a vuelo con asombrosa rapidez, llevando sin el menor esfuerzo cien kilos de lastre, así que habría podido llevar mucho más. En el instante de dejar la tierra el barómetro marcaba treinta pulgadas y el termómetro indicaba diecinueve grados centígrados.
Apenas había subido a cincuenta metros de altura cuando, detrás de mí, crujiendo y moviéndose de la forma más horrenda, se levantó un huracán de fuego, maderas encendidas, metal incandescente, escombros y trozos humanos despedazados que me llenó de espanto y me hizo hundirme en el fondo de la cesta, temblando aterrorizado. Reconocí que había exagerado la carga de la mina y que aún me faltaba experimentar las consecuencias más intensas de la explosión. En efecto, en menos de un segundo sentí como toda la sangre del cuerpo se me acumulaba en las sienes, y una conmoción que nunca olvidaré explotó en ese momento de la noche y pareció cortar el firmamento de lado a lado. Después, cuando tuve tiempo para pensarlo no dejé de imputar la fuerza extrema de aquella explosión, en lo que a mí se refiere, a su verdadera razón, es decir, a estar ubicado inmediatamente encima de donde se había causado, en la línea de su máxima fuerza. En aquel momento solo pensaba en salvar mi vida. El globo empezó a descender, luego se dilató rabiosamente y comenzó a girar como un remolino con velocidad vertiginosa, y finalmente, meciéndose y sacudiéndose como un borracho, me arrojó sobre el borde de la cesta y quedé colgando, a una aterradora altura, cabeza abajo y con el rostro mirando hacia afuera, suspendido por una delgada cuerda que colgaba por accidente de un agujero vecino al fondo de la cesta de mimbre, y donde al caer, mi pie izquierdo quedó atrapado de una forma providencial.
Es imposible, absolutamente imposible, tener una idea justa del horror de mi situación. Traté de respirar, resoplando, mientras un temblor similar al de un acceso de fiebre recorría mi cuerpo. Sentí que los ojos se me salían de sus órbitas, me atrapó una espantosa náusea, y terminé perdiendo el sentido completamente.
No sé cuánto tiempo estuve en este estado. No obstante, tuvo que ser mucho, pues cuando recobré parcialmente el conocimiento noté que estaba amaneciendo y que el globo volaba a una extraordinaria altura sobre un océano totalmente desierto, sin la más mínima muestra de tierra en cualquiera de los límites del infinito horizonte. Mas, mis sensaciones al despertar del desmayo no eran tan angustiosas como se puede imaginar. Había mucho de demencia en el sereno examen que me puse a hacer de mi situación. Subí las manos a la altura de mis ojos, preguntándome con sorpresa cuál podía ser la razón de que tuviera tan inflamadas las venas y tan espantosamente negras las uñas. Luego examiné con cuidado mi cabeza, moviéndola varias veces, hasta que me persuadí de que no la tenía del tamaño del globo como había creído por un instante. Después toqué los bolsillos de mis calzones y, cuando noté que me faltaban unas tabletas y el palillero, quise explicarme su desaparición, pero al no lograrlo me sentí extrañamente preocupado. Comencé a notar entonces una seria molestia en mi tobillo izquierdo y una ligera conciencia de mi situación comenzó a aclararse en mi mente. Pero, aunque parezca extraño, no me causó asombro ni horror. Si sentí alguna emoción fue una traviesa complacencia ante la astucia que tenía que desplegar para liberarme de aquella posición en que me encontraba, y en ningún momento dudé de que lo lograría sin problemas.
Estuve algunos minutos sumido en profunda meditación. Recuerdo muy bien que apretaba los labios, apoyaba un dedo sobre mi nariz y hacía todos los movimientos propios de los hombres que, instalados en sus sillones, especulan cómodamente sobre asuntos importantes y complicados. Después de haber agrupado adecuadamente mis ideas, actué con gran cuidado y atención para llevar mis manos a la espalda y soltar la gran hebilla de metal del cinturón de mis pantalones. Esta hebilla tenía tres dientes que, por encontrarse llenos de herrumbre, giraban con dificultad sobre su eje. Después de mucho trabajo logré ponerlos en ángulo recto con el plano de la hebilla y observé satisfecho que se mantenían firmes en esa posición. Sosteniendo entre los dientes dicho instrumento, me puse a soltar el nudo de mi corbata. Tuve que descansar varias veces antes de lograrlo, pero finalmente lo conseguí. Entonces até la hebilla a uno de los extremos de la corbata y me amarré el otro extremo en la cintura para mayor seguridad. Luego, con un milagroso despliegue de fuerza muscular me enderecé. En la primera tentativa, logré lanzar la hebilla de forma que cayese en la cesta y, tal como lo había anticipado, se enganchó en el borde circular de la cesta de mimbre.
Ahora, mi cuerpo se encontraba ladeado hacia el lado de la cesta en un ángulo de unos cuarenta y cinco grados, pero no se crea por esto que me encontraba a solo a cuarenta y cinco grados por debajo de la vertical. Muy lejos de ello. Continuaba casi paralelo a la línea del horizonte, pues cambiar de posición había logrado que la cesta a su vez se desplazara hacia afuera, poniéndome en una situación en extremo peligrosa. Se podría tener en cuenta, sin embargo, que si al caer hubiera resultado con la cara mirando hacia el globo y no hacia afuera como estaba, o más bien, si la cuerda de la cual me encontraba suspendido hubiese colgado del borde superior de la cesta y no de un agujero hacia el fondo, en cualquiera de los dos casos hubiese sido imposible hacer lo que acababa de hacer y las manifestaciones que siguen se hubieran perdido para siempre. No me faltaban, pues, razones para sentirme agradecido, aunque verdaderamente, aún me encontraba demasiado confundido para sentir cualquier cosa, y seguí colgado al menos por un cuarto de hora en aquella extraordinaria posición, sin hacer ningún esfuerzo nuevo y en un sereno estado de estúpido disfrute. Pero esto terminó rápidamente y se vio desplazado por el espanto, la ansiedad y la sensación de absoluta soledad y catástrofe. Lo que sucedía era que la sangre agolpada en las venas de mi cabeza y de mi garganta, que hasta ese momento me había hecho delirar, comenzaba a regresar a sus canales naturales, y que esa lucidez que ahora se sumaba a mi reconocimiento del peligro solo servía para bloquear la ecuanimidad y el valor necesarios para afrontarlo. Afortunadamente, tal situación no duró mucho. La fuerza de la desesperación surgió a tiempo para rescatarme y mientras luchaba y gritaba como un desesperado me enderecé agitadamente hasta que con una mano alcancé el tan deseado borde y, aferrándome a él con todas mis fuerzas, logré pasar mi cuerpo por encima y temblando caí en la cesta de cabeza.
Pasó cierto tiempo antes de poder recuperarme lo suficiente para encargarme del manejo del globo. Después de inspeccionarlo delicadamente, con gran alivio encontré que no había sufrido el más mínimo daño. Todos los instrumentos estaban seguros y no se había perdido ni el lastre ni las provisiones. Además, los había sostenido tan bien en sus lugares respectivos, que era casi imposible que se estropearan. Vi mi reloj y noté que eran las seis de la mañana. Ascendía rápidamente y el barómetro señalaba veinte mil pies de altura. Justo debajo de mí, en el océano, se veía un pequeño objeto negro de forma ligeramente alargada, que parecía del tamaño de una pieza de dominó y que se le parecía mucho en cualquier sentido. Dirigí mi telescopio hacia él y no tardé en reconocer con claridad que era un navío de guerra británico de noventa y cuatro cañones que viraba en dirección oeste-sudoeste, oscilando fuertemente. Lejos del barco solo se observaba el mar, el cielo y el sol que acababa de levantarse.
Justo ahora es el momento de explicarles a vuestras excelencias la razón de mi viaje. Ustedes recordarán que algunas lamentables situaciones en Róterdam, finalmente, me habían hecho considerar la decisión de suicidarme. La vida no me molestaba en sí misma sino motivado a las intolerables angustias resultantes de mi situación. En este estado de ánimo, con deseos de vivir y cansado al mismo tiempo de la vida, el libro comprado en la librería, junto al acertado encuentro con mi primo de Nantes, abrieron una puerta en mi imaginación. Al fin me decidí… Decidí partir, pero seguir viviendo, abandonar este mundo, pero seguir existiendo... En fin, para poner a un lado los misterios: resolví, ocurriera lo que ocurriera, hacer un viaje hasta la luna. Y para que no se piense que estoy más loco de lo que realmente soy, voy a comenzar a explicar lo mejor posible las percepciones que me llevaron a creer que tal propósito, aunque colmado de problemas y peligros, no estaba tan alejado de lo posible para un espíritu atrevido.
La primera situación a considerar era la distancia de la tierra a la luna. El espacio medio entre los centros de los dos astros equivale a 59.9643 veces el radio ecuatorial de nuestra orbe, vale decir unas 237.000 millas. Digo el espacio medio, pero se debe reconocer que como la órbita de la luna está formada por una elipse cuya excentricidad no es menor de 0,05484 del semieje más grande de la elipse, y el centro de la tierra se encuentra situado en su foco, si de alguna forma lograba llegar a la luna en su perigeo, la distancia antes mencionada se vería reducida. Si por el momento dejamos de lado esa posibilidad, de todas formas había que restar el radio de la tierra de las 237.000 millas, es decir, 4.000, y también el de la luna, 1.080, es decir, un total de 5.080, con lo que en circunstancias normales, quedarían por recorrer 231.920 millas.
Me convencí de que esta distancia no era tan inconcebible. Viajando por tierra, a un promedio de setenta millas por hora, la he recorrido varias veces, y cabe tomar en cuenta que se podrían lograr velocidades mayores. Inclusive, de esa forma, no me tomaría más de ciento sesenta y un días llegar a la superficie de la luna. Sin embargo, algunos detalles me llevaban a creer que, probablemente, mi promedio de velocidad superaría con creces las sesenta millas por hora y, como estas conclusiones me estremecieron profundamente, no dejaré de referir sus detalles a continuación.
El próximo punto a tener en cuenta era mucho más relevante. De acuerdo a las indicaciones del barómetro, puede observarse que a una altura de 1.000 pies sobre el nivel del mar nos hallamos sobre una trigésima parte del total de la masa atmosférica, que a los 10.600 pies nos hemos elevado a un tercio de la misma; que a los 18.000 pies, que es muy cercanamente la altura del Cotopaxi, habremos sobrepasado la mitad de la masa material —o, por lo menos, medible— de la atmosfera que pertenece a nuestro globo. Se estima igualmente que a una altitud que no sobrepase la centésima parte del diámetro terrestre —es decir, que no exceda las ochenta millas—, la vida animal no podría resistir el excesivo enrarecimiento del aire y, además, que los instrumentos más sensibles de medición que poseemos para asegurarnos de la existencia de atmósfera serían inservibles a esa altura.
Mas no dejé de observar, no obstante, que esos últimos cálculos están basados completamente en nuestra percepción experimental de las propiedades del aire y de las leyes mecánicas que afectan su dilatación y su compresión —hablando comparativamente— sobre la zona inmediata a la tierra y, que al mismo tiempo se da por sentado, que la vida animal es fundamentalmente incapaz de transformación a cualquier distancia inaccesible desde la superficie. Ahora bien, tomando como referencia tales datos, todas estas consideraciones tienen que ser puramente analógicas. La mayor altura lograda por el hombre fue de 25.000 pies en la cruzada aeronáutica de Guy-Lussac y Biot. Se trata de una altura moderada, inclusive si se la compara con las ochenta millas en cuestión, por lo que no pude dejar de pensar que la situación se prestaba a la duda y a las más diversas conjeturas.
Está confirmado que al ascender a una altitud dada, la cantidad de aire medible —al seguir ascendiendo— no se encuentra en proporción a la altura alcanzada adicionalmente (como se puede deducir con claridad por lo antes dicho), sino en constante proporción decreciente. Pues está claro, que por más altura que alcancemos no podemos, literalmente hablando, superar el límite más allá de donde no hay atmósfera. Mi opinión era que esta sí existía, aunque podía encontrarse en un estado de excesivo enrarecimiento.
Por otro lado, sabía que no faltaban testimonios para demostrar la existencia de un límite real y definido de la atmósfera más allá del cual no hay absolutamente nada de aire. Pero una ocurrencia descuidada por quienes sostienen tal teoría me pareció, si no idónea de impugnarla completamente, digna de ser pensada seriamente al menos. Al cotejar los lapsos entre las continuas llegadas del cometa de Encke a su perihelio, y después de tomar en cuenta, debidamente, todas las alteraciones causadas por la atracción de los planetas, se estima que los períodos se están reduciendo gradualmente. Vale señalar que el eje mayor de la elipse dibujado por el cometa se está reduciendo en un lento pero regular proceso de disminución. Pues bien, esto debería ocurrir así si presumimos que el cometa sufre una resistencia por parte de un medio incorpóreo exageradamente enrarecido que ocupa el área de su órbita, ya que tal medio, al demorar la velocidad del cometa, debe aumentar la fuerza centrípeta amortiguando la centrífuga. Dicho de otra forma, la atracción del sol alcanzaría cada vez más intensidad y el cometa iría acercándose a él con cada revolución. No parece haber otra forma de exponer la variación señalada.
Pero hay más. Puede notarse que el diámetro real de la nebulosidad del cometa se reduce velozmente al acercarse al sol y se expande con igual velocidad al alejarse hacia su afelio. ¿No estaba justificado cuando supuse, con Valz, que esta figurada condensación de volumen es causada por una compresión del mencionado medio etéreo, y que se va haciendo más denso en proporción a su cercanía al sol? El fenómeno que altera la forma lenticular y que se llama luz zodiacal era también un tema que merecía atención. Este esplendor tan notorio en los trópicos, y que no se puede confundir con ningún resplandor meteórico, se ensancha oblicuamente desde el horizonte, alcanzando habitualmente, la dirección del ecuador solar. Me dio la impresión de que era el resultado de una atmósfera enrarecida que se expandía a partir del sol hasta más allá de la órbita de Venus por lo menos, y en mi parecer a una muchísima mayor distancia. Me negaba a creer que este medio ambiente estuviera limitado a la zona de la elipse del cometa o a la cercanía inmediata del sol. Por el contrario, era más sencillo imaginar que abarcaba toda el área de nuestro sistema planetario, condensada en eso que llamamos atmósfera de los planetas, y tal vez modificada en muchos de ellos por motivos simplemente geológicos. O sea, alterada o transformada, o en sus proporciones, o en su naturaleza esencial, por partículas volátiles que emanan de dichos planetas.
Ya aceptado este punto de vista, no dudé más. Dando por hecho que encontraría a mi paso una atmósfera sustancialmente similar a la de la superficie de la tierra, pensé que con auxilio del considerablemente ingenioso aparato de Grimm sería posible condensarla en cantidad suficiente para mis necesidades respiratorias. Esto descartaría el principal impedimento para un viaje a la luna. Yo había gastado mucho dinero y esfuerzo en modificar el instrumento para el fin requerido, y confiaba plenamente en su aplicación si me era posible cumplir el viaje dentro de un lapso de tiempo razonable. Y esto me lleva al tema de la velocidad con el que podría realizarlo.
Es cierto que los globos, en la primera etapa de su ascenso, se remontan con una velocidad parcialmente moderada. No obstante, la potencia de tal elevación depende por completo del peso superior del aire atmosférico en contraste con el peso del gas del globo. Cuando el aeróstato alcanza mayor altura y, por lo tanto, alcanza capas atmosféricas cuya densidad se reduce rápidamente, no luce posible ni razonable que la velocidad original comience a acelerarse. Pero por otro lado, tampoco tenía noticias de que en algún ascenso conocido se hubiese registrado una baja de la velocidad absoluta del ascenso, aunque esa tendría que haber sido la situación, aunque solo fuera por el escape del gas en globos de construcción imperfecta o aislados con una escueta capa de barniz. Creí pues, que las consecuencias de ese posible escape de gas debían ser suficientes para contrarrestar el efecto de la aceleración alcanzada por la mayor distancia del globo hasta el centro de gravedad. Supuse que si encontraba en mi camino el medio ambiente que había imaginado y, si este era en esencia lo que llamamos aire atmosférico, no habría mayor diferencia en la fuerza de ascenso a causa de su extremado enrarecimiento, ya que el gas de mi globo no solo estaría sometido al mismo enrarecimiento —con cuyo objeto le permitiría escapar en cantidad suficiente para evitar una explosión—, sino que continuaría siendo específicamente más liviano que cualquier mezcla de nitrógeno y oxígeno. Existía, entonces, una posibilidad bastante grande de que en ningún momento de mi ascenso lograra llegar a un punto donde —los pesos unidos de mi gigantesco globo, el gas sorprendentemente ligero que lo llenaba, la cesta y su contenido— alcanzaran a igualar el peso de la masa atmosférica desplazada por el aeróstato y, fácilmente, se entenderá que solo una situación contraria hubiera podido frenar mi ascenso. Aunque aún en este caso era posible disminuir casi trescientas libras de peso arrojando el lastre y otros elementos. Mientras, la fuerza de la gravedad continuaría disminuyendo seguidamente en proporción al cuadrado de las distancias, y con una velocidad pasmosamente acelerada, llegaría finalmente, a esas distantes regiones donde la fuerza de atracción de la tierra sería menor que la de la luna.
Existía otro aprieto que me causaba cierta inquietud. Se ha notado que en los vuelos en globo a alturas considerables, aparte del problema respiratorio, ocurren fenómenos muy penosos en todo nuestro organismo, acompañados con frecuencia de sangrado nasal y otras manifestaciones alarmantes que se van agravando a medida que aumenta la altura. Este aspecto no dejaba de causarme preocupación. ¿No sucedería que tales síntomas continuaran aumentando hasta causar la muerte? Pero logré concluir que no. La causa debía buscarse en la disminución gradual de la presión atmosférica habitual sobre la superficie del cuerpo y la consiguiente dilatación de los vasos sanguíneos superficiales. No se trataba de un desorden radical de todo el organismo como en el caso de la dificultad respiratoria, donde la densidad atmosférica es químicamente escasa para la adecuada renovación de la sangre en los ventrículos del corazón. Si solo faltaba esta renovación de la sangre, no había ninguna razón para que no pudiera mantenerse la existencia hasta en el vacío, ya que la expansión y la compresión del diafragma, conocidas normalmente como respiración, son actos totalmente musculares y causa de la respiración, no un efecto de ella. En pocas palabras, deduje que del mismo modo como el organismo podría acostumbrarse a la falta de presión atmosférica, igualmente irían disminuyendo las consecuencias dolorosas. Y tenía confianza en la inclemente resistencia de mi cuerpo para soportarlas mientras persistieran.
De este modo, les he mencionado muchas de las consideraciones, aunque no todas, que me llevaron a programar un viaje a la luna. Ahora, si complace a sus excelencias, voy a relatarles los resultados de un proyecto cuya concepción luce tan audaz, y que en cualquier caso no tiene equivalente en la historia de la humanidad.
Una vez alcanzada la altitud ya mencionada —es decir, tres millas y tres cuartos— lancé desde la cesta cierta cantidad de plumas y observé que seguía ascendiendo con suficiente velocidad por lo que no era necesario descartar ningún lastre. Esto me alegró, pues deseaba conservar conmigo todo el peso posible, ya que no tenía ninguna certeza sobre la fuerza de atracción o la densidad atmosférica de nuestro satélite. Hasta ese instante no tenía molestias físicas, respiraba con total libertad y no sentía dolor de cabeza. El gato dormía tranquilamente sobre el abrigo que me había quitado y observé que las palomas tenían un aire despreocupado. Estas últimas, atadas por una pata para evitar que escaparan, se ocupaban activamente de recoger algunos granos de arroz que les había lanzado en el fondo de la cesta.
A las seis y veinte el barómetro mostró una altitud de 26.400 pies, es decir, casi cinco millas. Las posibilidades parecían ilimitadas. Ciertamente, usando la trigonometría esférica, era muy fácil determinar el espacio terrestre que alcanzaban mis ojos. La superficie convexa de una fracción de esfera es a la superficie total de la misma lo que el verseno de la fracción al diámetro de la esfera. Pues bien, en esta oportunidad, el verseno —o sea, el espesor de la fracción por debajo de mí— era aproximadamente la misma que mi elevación, o que la elevación del punto de vista sobre el área. Entonces, la proporción de la superficie terrestre que se mostraba ante mis ojos era de cinco a ocho millas. Dicho de otra forma, estaba observando una decimosexta parte del área total del globo terráqueo. El mar lucía sereno como un plato, aunque pude advertir con mi telescopio que se hallaba sumamente rizado. Ya no podía ver el navío que al parecer había tomado rumbo este. Por momentos comencé a sentir intensos dolores de cabeza, en especial en la zona de los oídos, aunque continuaba respirando con mucha facilidad. El gato y las palomas no parecían sentir ninguna molestia.
A las siete menos veinte el globo entró en una región de nubes densas, que me causaron serias dificultades, estropeando mi aparato condensador y mojándome hasta los huesos. Esto, por cierto, fue una particular sorpresa, pues nunca había imaginado posible que tal nube estuviera a esa altura. Creí conveniente liberar dos bultos de cinco libras de lastre, manteniendo ciento sesenta y cinco libras de peso. Al hacerlo no tardé en sobrevolar la zona de las nubes, y al momento me percaté de que mi velocidad de ascenso se había incrementado considerablemente. Luego, a los breves segundos de salir de la nube, un fuerte relámpago la atravesó de punta a punta, incendiándola completamente como si se tratara de un bloque de carbón ardiente. Esto ocurrió, como he mencionado, a plena luz del día. Se me hace imposible imaginar la grandeza que hubiese mostrado el mismo hecho en caso de ocurrir durante la noche. Únicamente el infierno hubiera podido darnos una imagen apropiada. De la manera en que vi tal fenómeno hizo que mi cabello se erizara mientras observaba los abiertos abismos, dejando que mi imaginación descendiera y deambulara por las inusuales galerías abovedadas, los golfos inflamados y los espantosos y rojos abismos de aquel espantoso e indescifrable incendio. Me había salvado por muy poco. Si hubiese continuado un momento más dentro de aquella nube, es decir, si la humedad no me hubiera obligado a soltar lastre del globo, lo más probable es que no hubiera logrado escapar a la desgracia. Este tipo de peligros son tal vez los más grandes que se deben desafiar al viajar en globo, pero se piensa poco en ellos. Sin embargo, ya había alcanzado una elevación demasiado grande como para que volviera a presentarse el peligro.
Me elevaba rápidamente, y a las siete en punto el barómetro señaló nueve millas y media. Comencé a sufrir de gran dificultad para respirar. La cabeza me dolía fuertemente y comencé a sentir algo húmedo en mis mejillas, resultó ser sangre que salía en abundancia de mis oídos. También me preocuparon mis ojos. Cuando pasé mi mano sobre ellos me dio la impresión de que me sobresalían de sus órbitas, además veía distorsionados los objetos que estaban en el globo y al globo mismo. Tales síntomas sobrepasaban lo que yo había imaginado y me causaron cierta alarma. En ese instante, actuando con la mayor irreflexión e imprudencia, lancé tres piezas de lastre de cinco libras cada una. La acelerada velocidad de ascenso así obtenida, me llevó demasiado rápido y sin la progresión necesaria a un estrato de la atmósfera altamente enrarecido, lo que casi se convierte en un hecho fatal para mi proyecto y para mi persona. Repentinamente fui presa de un espasmo que se prolongó más de cinco minutos, e inclusive después de haber disminuido en alguna medida, continué respirando a largos intervalos, jadeando muy penosamente, mientras sangraba abundantemente por la nariz, los oídos y, levemente, hasta por los ojos. Las palomas parecían estar sufriendo mucho y batallaban por escapar, mientras el gato maullaba con desesperación y, con la lengua afuera, se tambaleaba de un lado a otro de la cesta como si estuviera bajo la influencia de un veneno. Cuando comprendí el descuido que había cometido al soltar el lastre ya era demasiado tarde. Imaginé que fallecería en poco tiempo. Además, los trastornos físicos que experimentaba ayudaban a invalidarme casi completamente para hacer el más mínimo esfuerzo en busca de mi salvación. Tenía muy poca capacidad de cálculo y la violencia del dolor de cabeza parecía aumentar por momentos. Reconocí que muy pronto mis sentidos cederían por completo por lo que había tomado una de las cuerdas pertenecientes a la válvula de escape con la idea de intentar un descenso, cuando recordé el chasco que les había jugado a mis tres acreedores y sus posibles consecuencias. Eso me detuvo al instante. Haciendo un esfuerzo por recuperar mis facultades me dejé caer en el fondo de la cesta. Pude lograrlo hasta que llegué a pensar en lo conveniente de hacerme una sangría. Como no tenía con qué hacerla, me vi obligado a ingeniármelas de la mejor forma posible, así que lo logré cortándome una vena del brazo izquierdo con una navaja.
Apenas comenzó a brotar la sangre experimenté un sensible alivio. Después de perder, aproximadamente, lo que contiene media palangana de tamaño ordinario, una gran parte de los síntomas más espantosos desaparecieron totalmente. No obstante no consideré prudente levantarme de inmediato, sino que luego de vendar mi brazo lo mejor que pude, continué en reposo otro cuarto de hora. Transcurrido ese tiempo me levanté, sintiéndome tan aliviado de dolores como me había sentido en la primera parte de mi ascensión. Sin embargo continuaba sintiendo grandes dificultades para respirar y entendí que muy pronto llegaría el momento de usar mi condensador. Mientras tanto observé la gata, que muy cómodamente había vuelto a colocarse sobre mi chaqueta y descubrí, con renovada admiración, que había aprovechado el instante de mi malestar para dar a luz tres gatitos. Esta situación, por completo inesperada, determinaba un aumento del número de pasajeros del globo, pero no me molestó que hubiera ocurrido ya que, más allá de cualquier otra cosa, me daba la oportunidad de comprobar la veracidad de la conjetura que me había motivado a realizar la ascensión. Yo había supuesto que la resistencia usual a la presión atmosférica en la superficie terrestre era la causa de los males que sufre todo ser vivo a determinada distancia de esa superficie. Si los gatitos revelaban síntomas semejantes a los de su madre, debería considerar mi teoría como un fracaso, pero si eso no ocurría, juzgaría el hecho como una fuerte confirmación de tal idea.
Ya, a las ocho de la mañana había logrado una altitud de diecisiete millas sobre el nivel del mar. Por lo que era evidente que mi velocidad de ascenso no solo estaba aumentando, sino que tal aumento hubiera sido probable aunque no hubiese arrojado el lastre como lo hice. Los dolores de cabeza y oídos regresaron por momentos y con mucha fuerza, y por instantes sangraba nuevamente por la nariz, pero en términos generales, padecía mucho menos de lo que podía suponerse. Sin embargo, respirar era cada vez más y más difícil, y cada inspiración me causaba un horrible movimiento convulsivo en el pecho. Entonces, desempaqué el aparato condensador y lo preparé para usarlo inmediatamente.
A esta altura de mi elevación el espectáculo que ofrecía la tierra era majestuoso. Hasta donde alcanzaba mi visión al norte, al sur, y al oeste, se explayaba la infinita superficie de un océano en aparente quietud y que por instantes iba tomando una tonalidad más y más azul. A una amplísima distancia hacia el este se veían con toda claridad las Islas Británicas, la costa marítima de Francia y España, con su pequeña porción del área norte del continente africano. No era posible diferenciar la menor huella de construcciones aisladas y las más soberbias ciudades del planeta se habían perdido totalmente en la faz de la tierra.
Lo que más me llamó la atención de la apariencia de las cosas de abajo fue la supuesta concavidad de la superficie del planeta. De manera poco reflexiva había esperado observar su convexidad real a medida que me elevara, pero pronto pude explicarme tal contradicción. Una línea trazada de manera perpendicular desde mi posición hacia la tierra habría formado la perpendicular de un triángulo rectángulo, cuya base se hubiera alargado desde el ángulo recto hasta el horizonte y la hipotenusa desde el horizonte hasta mi posición. Pero comparándola con la perspectiva que alcanzaba, mi lectura era prácticamente nada. En otras palabras, la base y la hipotenusa del aparente triángulo hubieran sido, en este caso, tan largas al confrontarlas con la perpendicular, que las dos primeras se hubieran podido considerar como paralelas. De esta forma el horizonte del aeronauta siempre se muestra como si estuviera al nivel de la cesta. Mas como el punto ubicado inmediatamente debajo de él pareciera estar —y está— a inmensa distancia, también da la impresión de encontrarse a inmensa distancia por debajo del horizonte. Por ello la supuesta concavidad permanecerá hasta que la elevación trascienda una proporción tan grande con relación al paisaje, que el ilusorio paralelismo de la base y de la hipotenusa desaparezca.
Para este momento, las palomas parecían estar sufriendo mucho. Por lo que decidí, pues, dejarlas en libertad. Primero solté una de ellas, la hermosamente moteada de gris, y la coloqué sobre el borde de la cesta. Se comportó muy inquieta, miraba con ansiedad hacia todos lados, agitando sus alas y gorjeando suavemente, pero no logré convencerla de que se soltara del borde. Por fin la agarré, y la lancé a unas seis yardas del globo. Pero al contrario de lo que esperaba, no tenía ningún deseo de descender, sino que luchó con todas sus fuerzas por regresar mientras lanzaba enérgicos y agudos chillidos. Finalmente, logró alcanzar su posición previa, pero apenas lo había logrado cuando apoyó su cabeza en su pecho y cayó muerta en la cesta del globo.
La otra tuvo más suerte, ya que para evitar que siguiera el ejemplo de su compañera y retornara al globo, la arrojé hacia abajo con todas mis fuerzas y me di el gusto de verla persistir en su descenso con mucha rapidez usando sus alas de la forma más natural. Rápidamente la perdí de vista y no tengo dudas de que llegó a casa sana y salva. La gata, que se había recobrado muy bien de su situación, procedió a devorar con saludable apetito la paloma muerta y luego se durmió muy feliz. A su vez, los gatitos lucían enérgicamente vivaces y no mostraban la más mínima señal de malestar.
A las ocho y cuarto, como ya no me era posible respirar aquel aire sin los más insoportables dolores, comencé a ajustar la conveniente instalación del condensador a la cesta. El mencionado aparato necesita de ciertas explicaciones, y sus excelencias deberán tener en cuenta que mi objetivo en primer lugar, era aislarme y aislar totalmente la cesta de aquella atmósfera sumamente enrarecida en la cual me hallaba, con la finalidad de introducir dentro de mi compartimento y por medio de mi condensador cierta cantidad de dicha atmósfera lo bastante condensada para poder respirarla. Con este objetivo en mente, yo había dispuesto una envoltura o saco muy fuerte, absolutamente impermeable y flexible. La cesta completa quedaba contenida dentro de este saco. Así que después de colocarlo por debajo de la base de la cesta de mimbre y hacerlo subir por los laterales, lo prolongué a lo largo de las cuerdas hasta la orilla superior del aro al cual estaba atada la red del globo. Una vez colocado el saco y cerrando por completo todos los lados y el fondo, tuve que asegurar su boca o abertura pasando la tela por encima del aro de la red o, dicho de otra forma, entre la red y el aro. Pero, si la red era separada del aro para permitir este paso de la tela, ¿cómo sostendría mientras tanto la cesta? Pues bien, la red no estaba unida de forma permanente al aro, sino que estaba sostenida mediante una serie de cordones o lazos. Por lo tanto, solo tenía que desatar unos pocos lazos a la vez, dejando la cesta atada por los restantes. Una vez insertada la porción de tela que constituía la parte superior del saco, volví a amarrar los lazos, pero no al aro —ya que eso no hubiese sido posible puesto que ahora intervenía la tela— sino a una sucesión de inmensos botones colocados en la misma tela, un metro por debajo de la boca del saco y los espacios entre los botones eran iguales a los intervalos entre los lazos. Lista la primera parte, solté otra cantidad de lazos del aro, introduje otra porción de la tela y los lazos que había soltado fueron atados nuevamente con sus correspondientes botones. De esta forma logré insertar entre la red y el aro toda la parte superior del saco. Como es de esperar, el aro cayó dentro de la cesta, mientras que el peso de esta última era sostenido solamente por la resistencia de los botones.
Al primer momento esta solución puede parecer poco adecuada, pero no fue así, ya que los botones eran muy fuertes y como se encontraban tan cerca uno del otro, cada uno de ellos solo tenía que soportar muy poco peso. Aunque la cesta y lo que contenía hubiese sido tres veces más pesado, me habría sentido muy seguro.
Así que luego levanté el aro nuevamente por dentro de la envoltura elástica y lo coloqué casi a su altura anterior mediante tres soportes muy ligeros dispuestos a tal efecto. Como se comprenderá, hice eso para lograr mantener extendido el saco en su remate, de manera tal que la parte inferior de la red mantuviera su posición normal. Ahora, solo me faltaba cerrar la boca del saco y lo hice muy rápido, uniendo los pliegues de la tela y retorciéndolos fuertemente, por medio de un tipo de torniquete fijo desde adentro.
En los laterales de este envoltorio ajustado a la cesta había tres vidrios gruesos pero muy transparentes, por los cuales podía observar en todas las direcciones, horizontalmente, sin ninguna dificultad. En esa parte del saco que correspondía al fondo había una cuarta ventanilla del mismo tipo, que coincidía con una pequeña abertura en el fondo de la cesta. Esto me dejaba ver hacia abajo, pero, no había podido colocar un dispositivo parecido en la parte superior, debido a la forma en que se cerraba el saco y los pliegues que formaba, por lo que no podía esperar ver nada que estuviera situado en el cenit. Igualmente, eso no tenía importancia, pues en el caso de haber instalado una mirilla en la parte alta, el mismo globo me hubiera impedido ver a través de ella.
A treinta centímetros por debajo de una de las ventanillas laterales había un orificio circular, de diez centímetros de diámetro, en el cual había colocado una rosca de bronce. A ella se atornillaba el extenso tubo del condensador, cuyo volumen principal se encontraba, dentro de la cámara de caucho. Mediante el vacío practicado por la máquina, el tubo absorbía una determinada cantidad de la atmósfera circundante y luego, en estado de condensación, la introducía en la cámara de caucho donde se unía con el aire enrarecido en ella existente. Una vez que esta operación se hubo repetido varias veces, la cámara quedó llena de aire respirable. Pero, como no tardaba en viciarse debido al continuo contacto con los pulmones y a lo reducido del espacio, era expulsado con ayuda de una pequeña válvula ubicada en el fondo de la cesta. El aire más denso era proyectado inmediatamente a la enrarecida atmósfera exterior. Y para evitar el contratiempo de que se produjera un vacío absoluto dentro de la cámara, esta purificación del aire no se ejecutaba de una vez sino de manera progresiva, para lograrlo la válvula se abría y volvía a cerrarse durante pocos segundos hasta que uno o dos empujones de la bomba del condensador sustituían el volumen de la atmósfera expulsada. Por vía de experimento coloqué a la gata y a sus gatitos en una pequeña cesta que colgué fuera de la cesta mediante un soporte en el fondo de esta, vecina a la válvula de escape y que me servía para darles alimento cada vez que fuera necesario. Esta instalación, que dejé lista antes de cerrar la boca de la cámara, me dio cierto trabajo pues debí utilizar uno de los colgaderos que he mencionado, al que le amarré un gancho. Tan pronto como el aire más denso colmó la cámara, el aro y las pértigas ya no fueron necesarios, pues la expansión de aquella atmósfera encerrada expandía con fuerza las paredes de caucho.
Cuando terminé todos estos arreglos y hube llenado la cámara como acabo de señalar, ya eran las nueve menos diez. Todo el tiempo que estuve ocupado resistí una espantosa dificultad respiratoria y sentí un terrible arrepentimiento por mi negligencia o, mejor, por mi osadía de dejar para última hora un asunto de tan vital importancia. Pero, apenas terminé, empecé a disfrutar de las bondades de mi invención. Volví a respirar fácil y libremente. Igualmente, me agradó descubrir que los espantosos dolores que me habían abrumado hasta ese momento desaparecían casi por completo. Lo único que me quedaba era una ligera neuralgia, acompañada de una sensación de saturación o hinchazón en las muñecas, tobillos y garganta. Parecía evidente, que la mayoría de las molestias causadas por la falta de presión atmosférica habían desaparecido tal como lo esperaba, y que algunos de los dolores sufridos en las últimas horas podían imputarse a las consecuencias de una respiración insuficiente.
A las nueve menos veinte, es decir, un instante previo al cierre de la abertura de la cámara, el mercurio del barómetro alcanzó su límite y dejó de funcionar, y ya he señalado que era particularmente largo. En ese momento señalaba una altitud de 132.000 pies, o sea, 40 kilómetros, cabe señalar que me era posible contemplar una superficie terrestre no menor a la trescientas veinteava parte de su área total. A las nueve, ya no lograba observar las tierras al este, no sin antes notar que el globo se dirigía rápidamente hacia el nornoroeste. Debajo de mí, el océano mantenía su aparente concavidad, aunque mi vista se veía entorpecida frecuentemente por las masas de nubes que se desplazaban de un lado a otro.
A las nueve y media hice la prueba de lanzar otro puñado de plumas por la válvula. Pero no flotaron como había supuesto, sino que descendieron verticalmente como una bala, en masa y a sorprendente velocidad, perdiéndose de vista en un instante. En principio no supe qué pensar de ese fenómeno tan extraordinario, ya que no podía creer que mi velocidad de ascenso hubiera logrado repentinamente una aceleración tan extraordinaria. Pero no tardé en pensar que ahora la atmósfera se encontraba demasiado enrarecida como para sostener una ligerísima pluma y que por esa razón caían a gran velocidad. Lo que sí llamó mi atención fueron ambas velocidades: la de su descenso y la de mi ascensión.
A las diez encontré que tenía muy poco en lo que ocuparme. Todo estaba bien y estaba convencido de que el globo subía con una velocidad cada vez mayor, aunque ya no tenía manera de verificar su progresión. No sufrí dolores ni molestias de ninguna tipo y disfruté de un estado de ánimo mejor que en ningún otro momento desde que me alejé de Róterdam. Entonces, me ocupé de verificar los diferentes instrumentos y de renovar la atmósfera de la cámara. Decidí hacerlo cada cuarenta minutos para mantener mi buen estado físico, no porque fuese definitivamente necesaria dicha renovación. Mientras, no pude evitar anticiparme al futuro. Mi fantasía viajaba felizmente por supuestas y fantásticas regiones lunares y mi imaginación, sintiéndose libre de ataduras por primera vez, vagaba entre las múltiples maravillas de un territorio oscuro e inseguro. De repente había antiguas y centenarias florestas, vertiginosos abismos y cataratas que se caían estruendosamente en despeñaderos sin fondo. Luego, llegaba a las serenas soledades del mediodía donde nunca soplaba el viento, donde inmensos campos de amapolas y hermosas flores parecidas a lirios se extendían en la lejanía, calladas e inmóviles por siempre. Más tarde transitaba otra distante región, donde se encontraba un vago y oscuro lago limitado por las nubes. Pero no solo estas ilusiones se apoderaban de mi mente. Espantos de naturaleza mucho más aterradora y pavorosa aparecían en mi mente, sacudiendo lo más profundo de mi alma con la sola suposición de su existencia. Pero no dejaba que esto se prolongara demasiado tiempo, considerando con sensatez que los peligros reales y manifiestos de mi viaje eran muchos para atrapar por completo mi atención.
Hacia las cinco de la tarde, mientras trabajaba en regenerar la atmósfera de la cámara, aproveché el momento para observar a la gata y a los gatitos a través de la válvula. Me dio la impresión de que la gata sufría mucho nuevamente y no dudé en atribuirlo a los problemas que tenía para respirar, por otra parte, mi ensayo con los gatitos tuvo un resultado realmente extraño. Como es de suponer, había esperado que revelaran cierto malestar, aunque en menor grado que la madre, y eso sería suficiente para confirmar mi creencia sobre la resistencia a la presión atmosférica habitual. No estaba prevenido para descubrir, al inspeccionarlos con atención, que tenían una salud magnífica y que estaban respirando con perfecta regularidad y soltura, sin dar la menor muestra de padecimiento. No tuve posibilidad de otra explicación, salvo ir más allá de mi planteamiento e imaginar que la atmósfera altamente enrarecida que los rodeaba no era, tal vez (como lo había supuesto), químicamente insuficiente para la vida animal y que, posiblemente, una persona nacida en tal ambiente podría acaso respirarla sin ningún inconveniente, mientras que al descender a estratos más densos, en las cercanías de la tierra, sufriría torturas de naturaleza parecida a las que yo acababa de sufrir. En ningún momento he dejado de lamentar que un estúpido accidente me despojara en ese instante de mi pequeña familia de gatos, impidiéndome avanzar en la comprensión del problema señalado. Cuando pasé la mano por la válvula, con un recipiente de agua para la gata, la manga de mi camisa se enganchó en el lazo que sujetaba la pequeña cesta y, de forma instantánea, lo desató del botón donde estaba atado. Si la cesta se hubiera pulverizado en el aire, no habría podido dejar de verla con tanta rapidez. Creo que no pasó más de una décima de segundo entre el momento en que se soltó y el de su desaparición. Mis mejores deseos la acompañaron en su descenso, pero no tenía ninguna expectativa de que la gata o los gatitos sobrevivieran para narrar lo que había pasado.
A las seis, observé que una gran parte del área visible de la tierra estaba envuelta en una densa oscuridad, la cual siguió creciendo rápidamente hasta que a las siete menos cinco, toda la superficie terrestre a la vista quedó envuelta en la negrura de la noche, aunque transcurrió mucho tiempo hasta que los rayos del sol poniente dejaron de iluminar el globo. Este acontecimiento, aunque ciertamente conocido, no dejó de causarme un gran placer. Estaba claro que por la mañana vería al astro rey muchas horas antes que los habitantes de Róterdam, a pesar de que se encontraban situados mucho más al este, y que así, un día tras otro, en proporción a la altura lograda, disfrutaría de la luz solar por más y más tiempo. Decidí, entonces, llevar una bitácora de viaje y tomar notas de un registro diario de veinticuatro horas ininterrumpidas, o sea, sin considerar el lapso de oscuridad.
A las diez, cuando sentí sueño, decidí acostarme por el resto de la noche, entonces, se me presentó un problema que por más evidente que parezca, se me había escapado de mi consideración hasta ese momento. Si me acostaba a dormir como había decidido, ¿cómo podría regenerar mientras tanto la atmósfera de la cámara? No sería posible respirar en ella por más de una hora y, aunque lograra prolongar ese tiempo a una hora y cuarto, las más desastrosas consecuencias vendrían después. La consciencia de este inconveniente me inquietó muy seriamente, y apenas se me podrá creer si señalo que después de todos los riesgos que había enfrentado, el tema me pareció tan grave como para abandonar todas mis esperanzas de llevar a feliz término mi propósito y decidir comenzar el descenso.
Sin embargo, mi escepticismo fue solo momentáneo. Pensé que el hombre es esclavo de sus costumbres y que en la inercia de su existencia hay infinidad de cosas que se consideran fundamentales, y que lo son únicamente porque se han transformado en hábitos. Es evidente que no podía permanecer sin dormir, pero me acostumbraría fácilmente y sin ningún problema a despertarme de hora en hora en el transcurso de mi reposo. Para renovar completamente la atmósfera de la cámara, solo eran necesarios cinco minutos como máximo, y el único problema era encontrar un procedimiento que —en cada oportunidad— me despertara en el momento necesario.
Debo confesar que este asunto me resultó realmente complicado. Por supuesto, ya conocía la historia del estudiante que, para no dormirse sobre el libro, sostenía en su mano una bola de cobre, que al caer en un recipiente del mismo metal ubicado en el suelo causaba un ruido suficiente para despertarlo si caía vencido por el letargo. Pero mi caso era diferente y no me permitía basarme en ningún recurso parecido, no se trataba de mantenerme despierto sino de despertarme en lapsos regulares. Finalmente encontré un medio que, aunque simple, en aquel instante de vital importancia me pareció como la invención del telescopio, la imprenta o la máquina de vapor.
Debo señalar en primer lugar que, a la altura lograda, el globo seguía su ascensión vertical de la forma más serena, y que la cesta lo acompañaba perfectamente estable, tanto que no era posible medir en ella la más ligera oscilación. Este hecho me benefició grandemente para la realización de mi proyecto. El abastecimiento de agua se encontraba almacenado en cuñetes de cinco galones cada uno firmemente atados en el interior de la cesta. Solté uno de ellos y usando dos cuerdas lo amarré de forma paralela y separado a treinta centímetros de distancia a través del borde de mimbre de la cesta, para formar una especie de soporte sobre el que coloqué el cuñete y lo fijé en forma horizontal.
A unos veinte centímetros por debajo de las cuerdas y a un metro del fondo de la cesta, armé otro soporte, pero esta vez de madera fina, disponiendo del único pedazo que tenía a bordo. Justo debajo de uno de los extremos del cuñete, coloqué encima un pequeño recipiente de barro. Luego, hice un agujero en el lado correspondiente del cuñete, al que coloque un tapón cónico de corcho. Probé a apretar y a aflojar el tapón hasta que, después de muchas pruebas, encontré el punto justo para que el agua, goteando por el orificio y cayendo en el recipiente ubicado abajo, lo llenara hasta el borde en sesenta minutos. Esto último fue fácil de calcular, viendo hasta dónde se llenaba en un tiempo dado.
Ya construido esto, lo que queda por señalar es evidente. Puse mi cama en el fondo de la cesta, de tal forma que mi cabeza quedaba situada bajo la boca del recipiente. Al cumplirse la hora por, el cacharro se llenaba completamente, y al comenzar a derramarse lo hacía la boca, colocada levemente más abajo que el borde. Ni mencionar que el agua, al caer desde una altura de un metro, caía sobre mi cara y me despertaba ipso facto del sueño más profundo.
Ya eran las once cuando terminé los preparativos y me acosté de inmediato, totalmente confiado en la eficiencia de mi creación que, por cierto, no falló. Con puntualidad me desperté cada sesenta minutos gracias a mi exacto cronómetro y en cada oportunidad desocupé el recipiente de agua en la boca del cuñete, al tiempo que encendía el condensador. Las interrupciones regulares de sueño me provocaron muchas menos incomodidades de las que había considerado y, al día siguiente, cuando me levanté ya eran las siete de la mañana y a varios grados, sobre la línea del horizonte, asomaba el sol.
3 de abril. El globo ya había alcanzado una gran altitud y la curvatura de la tierra podía verse con absoluta claridad. Debajo de mí, en el mar, había un grupo de pequeñas manchas negras que sin duda serían islas. Arriba, el cielo era color negro azabache y se veían brillar las estrellas, lo cual sucedía desde el primer día de vuelo. Hacia el norte, en la misma línea del horizonte y bastante lejana, observé una línea blanca muy fina e intensamente brillante, y no dudé en sospechar que se trataba del límite austral de los hielos en el mar de los polos. Se despertó mi curiosidad pues creía que avanzaría más hacia el norte y, tal vez, quedaría ubicado exactamente sobre el polo en un momento dado. Deploré que, en este caso, mi gran elevación no me permitiera hacer observaciones minuciosas, pero de todos modos aún podría verificar muchas cosas.
Durante el día no sucedió nada extraordinario. Los equipos continuaban funcionando perfectamente y el globo continuó subiendo sin que se percibiera la más mínima vibración. Hacía mucho frío, lo que me forzó a ponerme un abrigado sobretodo. Me acosté cuando la noche cubrió la tierra, aunque la luz del sol continuó brillando por muchas horas en mi espacio inmediato. Mi reloj de agua se comportó puntualmente y dormí hasta el día siguiente, con las constantes interrupciones ya mencionadas.
4 de abril. Me levanté de buen ánimo y saludable, y me sorprendió observar el extraño cambio que había sufrido la apariencia del océano. A diferencia del azul profundo que mostraba el día anterior, ahora, era de un blanco grisáceo y con un resplandor insoportable. La curvatura del océano era tan acentuada, que la masa de agua más lejana parecía estar cayendo súbitamente en el abismo del horizonte. Por un instante traté de escuchar si se oían los ecos de aquella fenomenal catarata. Las islas no podían verse y no podría señalar si habían quedado por debajo del horizonte, hacia el sur, o si la progresiva elevación imposibilitaba distinguirlas. No obstante, me inclinaba a creer en esta última teoría. Al norte, el borde de hielo se notaba cada vez con mayor resplandor. Disminuyó el frío considerablemente y no sucedió nada de importancia. Así que me pasé el día leyendo, pues había tomado la previsión de traer algunos libros.
5 de abril. Presencié el fenómeno único de la salida del sol, mientras casi toda la superficie de la tierra seguía envuelta en sombras. Pero más tarde la luz se explayó sobre la superficie y hacia el norte pude distinguir de nuevo la línea del hielo. Se observaba con mucha claridad y su color era mucho más denso que el de las aguas del océano. No podía dudar de que me estaba acercando a gran velocidad. También me pareció reconocer de nuevo una línea de tierra hacia el este y otra al oeste, pero no tenía certeza. El tiempo estaba moderado. Nada relevante ocurrió durante el día. Me acosté temprano.
6 de abril. Sorpresivamente, a una distancia que podría llamar moderada, descubrí el borde de hielo mientras un enorme campo helado se ampliaba hasta el horizonte. Era indudable que si el globo mantenía su actual dirección, no tardaría en ubicarse encima del océano polar ártico, por lo que casi daba por sentado que podría visualizar el polo. Durante el resto del día continué acercándome a la zona del hielo y al oscurecer, los límites de mi horizonte se extendieron repentinamente, lo cual era causado indudablemente, por la forma esferoidal achatada de la tierra y por mi llegada a la parte más aplanada en las cercanías del círculo ártico. Cuando la oscuridad terminó de cubrirme me acosté totalmente ansioso, con miedo de volar sobre aquello que tanto anhelaba observar y que no fuera posible hacerlo.
7 de abril. Me desperté temprano y con gran emoción pude ver finalmente el Polo Norte, pues no podía poner en duda que lo fuera. Se encontraba allí, justamente debajo de mi globo. Pero, ¡rayos!, la altitud alcanzada por este era tan formidable que no podía distinguir nada detalladamente. Considerando la progresión de las cifras que señalaban las distintas altitudes, en los diferentes intervalos desde las 6:00 a.m. del día dos de abril hasta las 8:40 a.m. del mismo día (hora en la que el barómetro alcanzó su límite), podía deducirse que en este instante, a las 4:00 a.m. del día siete de abril, el globo había logrado una altitud no menor a 7.254 millas sobre el nivel del mar. Esta altitud puede parecer inmensa, pero el cálculo sobre el cual la había determinado era seguramente mucho menor a la verdad. Como fuere, en ese preciso momento me era posible observar la totalidad del diámetro mayor de la tierra. El hemisferio norte yacía completamente debajo de mí como un cuadro proyectado ortográficamente y el inmenso círculo ecuatorial formaba el límite de mi horizonte. Sin embargo, excelencias, ustedes pueden imaginar con facilidad que las regiones hasta hoy desconocidas que se prolongan más allá del círculo polar ártico, aunque se encontraban situadas debajo del globo y, por tanto, sin la más mínima deformación, eran relativamente muy pequeñas y se encontraban a una distancia demasiado lejana de mi punto de vista como para que mi observación lograra cierta precisión.
Lo que logré observar, no obstante, fue tan particular como emocionante. Al norte del colosal borde de hielo que ya he referido y que podría calificarse, de manera general, como el término de los descubrimientos humanos en esas zonas, sigue ampliándose una capa de hielo ininterrumpida, o muy poco. La superficie es muy plana en un primer tramo hasta finalizar en una llanura total y continúa en una concavidad que alcanza hasta el mismo polo, estableciendo un centro circular definido rotundamente y cuyo aparente diámetro dibujaba con relación al globo un ángulo de unos sesenta y cinco grados, y cuya coloración oscura, de intensidad variable, era más sombría que cualquier otro paraje del hemisferio visible, llegando a la negrura más absoluta en algunas partes. Lejos de esto, era muy poco lo que lograba ver. Hacia el mediodía, el círculo central había reducido su circunferencia, y a las 7:00 p.m. lo perdí de vista, pues el globo cruzó la línea occidental del hielo y avanzó velozmente en dirección del ecuador.
8 de abril. Percibí una notable disminución del aparente diámetro de la tierra, además de un cambio en su color y en su aspecto general. Toda la superficie visible se mostraba en diferentes grados de color amarillo pálido, que en ciertas zonas llegaba a tener un resplandor que lastimaba la vista. Mi radio visual, además, estaba ampliamente entorpecido, pues la densa atmósfera adyacente a la tierra se encontraba cargada de nubes, entre las cuales solo lograba divisar aquí y allá pequeños jirones del planeta. Estos problemas para la observación directa los había venido enfrentando, más o menos, durante las últimas cuarenta y ocho horas, pero mi grandiosa altura hacía que las masas de nubes se unieran, por así decirlo, y el impedimento se hacía más y más evidente en proporción a mi ascenso. Mas pude observar fácilmente, que el globo sobrevolaba los grandes lagos norteamericanos, que dirigía su curso hacia el sur y que pronto me acercaría a los trópicos. Este hecho me llenó de satisfacción y lo recibí como un presagio favorable de mi éxito final. Cabe decir, que la dirección seguida hasta ahora me había preocupado mucho, pues era indudable que si continuaba por más tiempo no tendría posibilidad alguna de llegar a la luna, cuya órbita se encuentra ladeada con relación a la eclíptica en un ángulo de tan solo 5° 8’ 48”. Por extraño que parezca, fue en los últimos días que comencé a reconocer el inmenso error que había cometido al no considerar como punto de partida —desde la tierra— un lugar existente en el plano de la elipse lunar.
9 de abril. El diámetro del planeta se mostró hoy inmensamente reducido y el color de la superficie terrestre tomaba de hora en hora un tono más amarillento. El globo mantuvo su dirección al sur y llegó a las 9:00 p.m. al límite norte del golfo de México.
10 de abril. Cerca de las 5:00 a.m. me despertó repentinamente un estruendo parecido a un espantoso crujido que no logré explicarme. Fue muy breve, pero me bastó escucharlo para reconocer que no era similar a nada que hubiera oído con anterioridad en la tierra. Para qué decir que me asusté muchísimo y que atribuí aquel sonido a una rotura del globo. Revisé cuidadosamente todos los instrumentos sin encontrar nada anormal. Luego pasé gran parte del día pensando sobre ese hecho tan inusual, pero no logré encontrar ninguna explicación. Me acosté contrariado, en un estado de gran nerviosismo y preocupación.
11 de abril. Descubrí una extraordinaria reducción en el aparente diámetro de la tierra y un formidable aumento en el de la luna, visible por primera vez, y que descubriría en su totalidad pocos días después. A esta altitud se hacía necesario un largo y agotador trabajo para condensar en la cámara suficiente aire respirable.
12 de abril. Se produjo una particular modificación en el rumbo del globo y aunque lo había previsto en todo detalle, me produjo la más inmensa de las alegrías. Habiendo llegado, en su dirección previa, al paralelo veinte de latitud sur, el globo modificó inesperadamente su dirección, girando en ángulo agudo hacia el este y continuó así durante todo el día, permaneciendo muy cerca del plano preciso de la elipse de la luna. Es de hacer notar que a consecuencia de este cambio de dirección, se produjo un notable bamboleo de la cesta, el cual se mantuvo durante mucho tiempo con mayor o menor fuerza.
13 de abril. De nuevo me preocupé seriamente, ya que volvió a repetirse el violento crujido que tanto me atemorizó el día 10. Pensé muchísimo en ello, y tampoco esta vez logré una conclusión satisfactoria. El diámetro aparente de la tierra se redujo mucho más y desde el globo subtendía un ángulo de casi de veinticinco grados. No lograba ver la luna por encontrarse casi en mi cenit. Continué en el plano de la elipse, pero moviéndome muy poco hacia el este.
14 de abril. Veloz reducción del diámetro de la tierra. Hoy me sentí altamente sorprendido ante la idea de que el globo transitaría la línea de los ápsides hacia el punto del perigeo, en otras palabras, que seguiría un trayecto directo que lo llevaría de inmediato a la luna en el sector de su órbita más vecino a la tierra. La luna misma se encontraba exactamente sobre mí y por ello, escondida ante mis ojos. Para condensar la atmósfera tuve que trabajar ardua y seguidamente.
15 de abril. Ya no podían definirse con claridad ni siquiera los perfiles de los continentes y los mares en la superficie terrestre. Cerca de las doce escuché por tercera vez el espantoso sonido que tanto me había atemorizado. Pero ahora persistía con mayor intensidad cada vez. Finalmente, mientras esperaba aterrorizado, y casi paralizado, no sé qué espantosa agonía, la cesta se sacudió violentamente y una masa formidable y encendida, de un material que no pude reconocer, pasó con el estruendo de cien mil truenos a muy corta separación del globo.
Cuando mi miedo y mi sorpresa disminuyeron un poco, no me fue difícil imaginar que podía ser algún fragmento volcánico gigantesco lanzado desde aquel satélite al cual me avecinaba rápidamente. Era muy probable que fuera una de esas inusuales rocas que suelen hallarse en la tierra y que por carecer de una mejor definición se llaman meteoritos.
16 de abril. Observando lo mejor posible hacia arriba, es decir, de manera alternativa por cada una de las ventanillas, divisé con inmensa alegría una pequeña fracción del disco de la luna que sobresalía por todos lados fuera de la gran circunferencia del globo. Una intensa emoción se apoderó de mí, pues tenía muy pocas dudas de que pronto llegaría al final de mi aventurado viaje. El trabajo que generaba el condensador había llegado a un punto máximo y casi no tenía ni un instante de descanso. A esta altura ya no podía pensar en dormir. Me sentía realmente enfermo y todo mi cuerpo tiritaba motivado al agotamiento. No era posible que un ser humano pudiese resistir un sufrimiento tan profundo por mucho más tiempo. Durante el muy corto periodo de oscuridad, otro meteorito pasó de nuevo muy cerca del globo y la repetición del fenómeno me generó bastante preocupación.
17 de abril. Esa mañana marcó un hito en mi viaje. Recuérdese que el día 13 la tierra subtendía un ángulo de veinticinco grados. El día 14, el ángulo se redujo mucho, el 15, se notó una reducción aún más considerable y al acostarme la noche del 16, comprobé que el ángulo no superaba los siete grados y quince minutos. ¡Como sería mi asombro, entonces, al despertar de un corto y accidentado sueño esa mañana y darme cuenta que la superficie por debajo de mí había crecido violenta y extraordinariamente de volumen, al extremo de que su diámetro aparente subtendía un ángulo no menor de treinta y nueve grados! Me quedé paralizado. Ninguna palabra puede reflejar el infinito y absoluto terror y sorpresa que se apoderaron de mí y me agobiaron. Mis rodillas temblaban, me castañeteaban los dientes, mientras el cabello se me erizaba. ¡Entonces... había reventado el globo! Ese fue el primer pensamiento que vino a mi mente. ¡El globo había explotado y estábamos cayendo… cayendo, con la velocidad más incontrolable e inmensurable! ¡Calculando la enorme distancia recorrida tan velozmente, no tardaría más de diez minutos en llegar a la superficie del planeta y perderme en la destrucción!
Pero, en un momento, la reflexión llegó en mi auxilio. Me tranquilicé, pensé y comencé a dudar. Era imposible. De ninguna forma podía haber descendido a tal velocidad. Por otro lado, si bien me estaba aproximando a la superficie ubicada por debajo, no había duda de que la velocidad del descenso era incomparablemente menor a la que yo había imaginado.
Esta reflexión sirvió para calmar la excitación de mis facultades y finalmente pude enfrentar el hecho desde un punto de vista racional. Me di cuenta de que la sorpresa me había privado de mi sensatez en gran medida, ya que no había sido capaz de reconocer la gran diferencia entre aquella superficie situada debajo de mí y la superficie de la madre tierra. Esta última ahora se encontraba sobre mi cabeza, totalmente cubierta por el globo, mientras que la luna —la luna en todo su esplendor— se extendía debajo de mí y a mis pies.
El desconcierto y la confusión que me había causado aquel sorprendente cambio de situaciones fueron tal vez lo menos explicable de mi aventura, pues la alteración sufrida no solo era tan natural como inevitable, sino que ya lo había advertido mucho antes al saber que tenía que ocurrir, cuando llegara al punto exacto del trayecto donde la atracción del planeta fuera menor que la atracción del satélite —o más precisamente, cuando la fuerza de gravitación del globo hacia la tierra fuese menos fuerte que su fuerza de gravitación hacia la luna—. Sin duda, sucedió que desperté de un profundo sueño con todos los sentidos adormecidos y me encontré frente a un fenómeno que, aunque previsto, no lo estaba en ese preciso instante. En relación al cambio de posición, esta debió ocurrir de manera tan gradual como serena, de haber sido consciente en el momento en que sucedió, dudo que me hubiera dado cuenta por algún indicio interno, es decir, por alguna alteración o trastorno de mi cuerpo o de mis instrumentos.
Es inútil señalar que, apenas comprendí lo sucedido y superado el pánico que había absorbido todas las capacidades de mi espíritu, enfoqué mi atención por completo en el aspecto físico de la luna. Se ampliaba debajo de mí como un mapa y aunque reconocí que se hallaba todavía a cierta distancia, los detalles de su superficie se mostraban con una nitidez tan sorprendente como misteriosa. La total ausencia de océanos o mares e inclusive de lagos y de ríos me impresionó como el rasgo más asombroso de sus características geológicas a primera vista. No obstante, por extraño que parezca, observé vastas regiones llanas de carácter resueltamente aluvial, si bien la mayor parte del hemisferio se encontraba cubierto de infinitas montañas volcánicas de forma cónica que daban la sensación de protuberancias artificiales más que naturales. La más alta no era mayor a las tres millas y tres cuartos, pero un mapa de los sectores volcánicos de los Campos Flégreos les daría a vuestras excelencias una imagen más clara de aquella superficie general que cualquier descripción insuficiente que yo intente darles. La mayoría de aquellos volcanes estaban en erupción y me mostraron su terrible furia y su fuerza con los múltiples truenos de los mal llamados meteoritos que subían en línea directa hasta el globo con una frecuencia cada vez más aterradora.
18 de abril. Hoy verifiqué un gigantesco aumento de la masa lunar y la velocidad realmente acelerada de mi descenso empezó a alarmarme. Recuérdese que en las primeras fases de mis especulaciones sobre la posibilidad de viajar a la luna, había considerado en mis cálculos la existencia de una atmósfera alrededor del satélite, cuya densidad era proporcional al volumen del planeta, eso a pesar de las abundantes teorías contrarias, y valga señalar, de la incredulidad general acerca de la existencia de una atmósfera lunar. Pero aparte de lo que ya he señalado con relación al cometa de Encke y a la luz zodiacal, mi opinión se había visto confirmada por algunas observaciones de Mr. Schroeter, de Lilienthal. Este estudioso analizó la luna de dos días y medio, a los breves instantes de ponerse el sol, justo antes de que la parte oscura se hiciera visible, y así continuó estudiándola hasta que fue perceptible. Los dos cuernos daban la impresión de afilarse en un leve alargamiento y mostraban su extremo suavemente iluminado por los rayos del sol antes de que fuera visible cualquier parte del hemisferio a oscuras. Poco después, todo el borde sombrío se iluminó. Este alargamiento de los cuernos más allá del semicírculo debía ser causado por la refracción de los rayos solares en la atmósfera lunar, pensé. También calculé que la altura de la atmósfera, capaz de refractar en el hemisferio en sombras suficiente luz para generar un crepúsculo más brillante que la luz reflejada por la tierra cuando la luna se encuentra a unos 32° de su conjunción, era de 1.356 pies. De acuerdo con esto, imaginé que la altura máxima apta para refractar los rayos del sol debía ser de 5.376 pies.
Mis pensamientos sobre este tema se habían visto reafirmados igualmente por un párrafo del volumen ochenta y dos de las Actas filosóficas, donde se señala que durante una ocultación de los satélites de Júpiter por la luna, el tercero se esfumó después de haber sido imperceptible durante uno o dos segundos, y que el cuarto dejó de ser visible próximo al limbo, o lo que es igual, cerca del contorno aparente del astro.
De más está señalar que creía plenamente en la resistencia o, mejor dicho, en el soporte de una atmósfera cuya densidad había sospechado con la intención de llegar sano y salvo a la luna. Si después de todo me había equivocado, no podía esperar nada más que finalizar mi aventura destrozándome en mil pedazos al chocar contra la áspera superficie del satélite. Me sobraban razones para estar aterrorizado. La distancia que me separaba de la luna era relativamente insignificante, el trabajo que me daba el condensador no había disminuido ni un ápice y no existía la menor señal de que el enrarecimiento del aire fuera a disminuir.
19 de abril. Esta mañana, para mi gran regocijo, cuando la superficie de la luna se encontraba aterradoramente cerca y mi miedo llegaba a su extremo percibí, a las nueve, que la bomba del condensador daba muestras evidentes de cierto cambio en la atmósfera. A las diez, ya tenía motivos para creer que la densidad había aumentado ampliamente. A las once, ya no era necesario tanto trabajo con el aparato, y a las doce, después de dudar un rato, me atreví a liberar el torniquete y, al darme cuenta de que no sucedía nada desagradable, finalmente abrí la cámara de goma y la enrollé a los lados de la cesta.
Por supuesto que la consecuencia inmediata de tan apresurado y aventurado acto fue un violento dolor de cabeza acompañado de convulsiones. Pero esos trastornos y la dificultad respiratoria no eran tan graves como para poner mi vida en peligro, así que decidí tolerarlos lo mejor posible, con la seguridad de que estos se detendrían apenas alcanzara capas inferiores más densas. Aunque mi acercamiento a la luna continuaba a una gran velocidad, y pronto me di cuenta, muy alarmado, de que por una parte no me había equivocado al suponer una atmósfera de densidad correspondiente a la masa del satélite, pero si me había equivocado al creer que tal densidad, incluso la más cercana a la superficie, sería capaz de sostener el gran peso de la cesta del aeróstato. Debería haber sido de esa manera y en el mismo grado que en la superficie terrestre, calculando el peso de los cuerpos en razón de la condensación atmosférica en cada planeta. Pero no fue así, como bien podía verse por mi acelerado descenso y la razón de ello solo puede estar relacionada con las posibles perturbaciones geológicas a las que me he referido anteriormente.
Sea como fuere, estaba muy cerca del satélite, bajando a una espantosa velocidad. No perdí ni un segundo, pues, en lanzar el lastre por la borda, después los cuñetes de agua, el aparato condensador y la cámara de caucho, y finalmente todo lo que contenía en la cesta, pero no me sirvió de nada. Seguía cayendo a una velocidad aterradora y me encontraba apenas a media milla del suelo. Después de lanzar mi chaqueta, mi sombrero y mis botas, como último recurso, terminé cortando la barquilla misma, la cual era sumamente pesada, y de esa forma, colgado con las dos manos de la red tuve apenas tiempo de ver que toda la región hasta donde alcanzaban mis ojos estaba cuantiosamente poblada de pequeñas construcciones, antes de caer de cabeza en el centro de una fantástica ciudad, en medio de una inmensa multitud de pequeños y feísimos seres que, en vez de tratar en lo más mínimo de ayudarme, se quedaron como un montón de idiotas, sonriendo de la forma más tonta y mirando de lado al globo y a mí mismo. Despectivamente me alejé de ellos, levanté mis ojos al cielo para observar la tierra que tan poco antes había dejado tal vez para siempre y la vi como un grande y oscuro escudo de bronce, de dos grados de diámetro, inerte en el cielo y dotada en uno de sus bordes con una medialuna del oro más resplandeciente. Imposible encontrar la más ligera señal de continentes o mares, el globo lucía lleno de manchas variables, y se reconocían las zonas tropicales y ecuatoriales como si fuesen fajas.
De este modo, con la anuencia de vuestras excelencias, después de una cantidad de grandes angustias, peligros jamás imaginados y escapatorias sin igual, llegué finalmente sano y salvo, diecinueve días después de mi partida de Róterdam, a concluir el más extraordinario de los viajes y el más célebre jamás realizado, entendido o imaginado por ningún morador de la tierra. Pero aún están por relatarse mis aventuras. Y bien pueden imaginar vuestras excelencias que, después de una estadía de cinco años en un lugar no solo muy interesante por sus propias características, sino doblemente interesante por su muy cercana conexión en calidad de satélite con el mundo poblado por el hombre, me encuentro en posesión de saberes destinados particularmente al Colegio de Astrónomos del estado, los cuales son más importante que los detalles, aunque sean maravillosos, del viaje tan exitosamente finalizado.
En pocas palabras, he aquí el asunto. Tengo muchas, muchísimas cosas que narraría con el mayor gusto, mucho que señalar sobre el clima del planeta, de sus asombrosas alternancias de frío y calor, de la violenta y feroz luz solar que dura quince días, y de la frialdad más que polar que prevalece los quince días siguientes. Del persistente traspaso de humedad por destilación, parecida a la que se realiza al vacío, desde el lugar ubicado debajo del sol hasta el lugar más alejado del mismo, de un sector variable de agua corriente, de los habitantes en sí, de sus maneras, hábitos y organismos políticos. De su particular apariencia física, de su fealdad, de su ausencia de orejas —apéndices inútiles en una atmósfera modificada a ese extremo—, y por supuesto, de su ignorancia del uso y las propiedades del lenguaje y de los sorprendentes medios de intercomunicación que lo reemplazan. De la extraña conexión entre cada ser de la luna con algún ser de la tierra, conexión similar y sujeta a la de las esferas del planeta y el satélite, y a través de la cual la vida y los destinos de los habitantes del uno están entrelazados con la vida y los destinos de los habitantes del otro, y sobre todo, con permiso de vuestras excelencias, de los oscuros y aterradores misterios que existen en las zonas exteriores de la luna, zonas que debido a la concordancia, casi milagrosa, de la rotación del satélite sobre su eje con su revolución sideral alrededor de la tierra, nunca han sido expuestas al reconocimiento de los telescopios humanos y nunca lo serán si Dios así lo quiere. Todo esto y más, mucho más, me sería placentero narrar. Pero, siendo breve, debo recibir una retribución. Deseo regresar a mi familia y a mi hogar, y como precio de la sabiduría adquirida sobre significativas áreas de la ciencia física y la metafísica que se encuentra en mis manos, me permito solicitar, mediante su distinguida asociación, que me sea perdonado el crimen que cometí al irme de Róterdam, es decir, la muerte de mis acreedores. Este es el motivo de esta carta. Su portador, un morador de la luna a quien he convencido y entrenado para que sea mi mensajero en la tierra, aguardará la decisión que decidan vuestras excelencias, y retornará trayéndome el perdón solicitado, si este es posible.
Tengo el honor de saludar con respeto a vuestras excelencias.
Su humilde servidor,
Hans Pfaall”.
Se dice que al terminar de leer este sorprendente documento, el profesor Rubadub, en el tope de la sorpresa dejó caer su pipa al suelo, mientras Mynheer Superbus Von Underduk, después de quitarse los anteojos, limpiarlos y guardarlos en su bolsillo, olvidó su dignidad al extremo de girar tres veces sobre sus talones en una manifestación de sorpresa y admiración. No quedaba ninguna duda, el perdón sería entregado. Así lo decidió redondamente el profesor Rubadub y así lo pensó finalmente el ilustre Von Underduk, mientras que tomando del brazo a su compañero y sin pronunciar ni una palabra, se lo llevó a su casa para discutir sobre las medidas que sería conveniente tomar. Al llegar a la puerta de la casa del burgomaestre, el profesor señaló que, como el mensajero había estimado prudente esfumarse —seguro que asustado de muerte por el bárbaro aspecto de los burgueses de Róterdam—, el perdón no serviría de nada, ya que solo un selenita osaría intentar un viaje parecido. El burgomaestre estuvo de acuerdo con esta observación y el asunto quedó concluido. Pero no ocurrió igual con los chismes y las sospechas. Ya publicada, la carta dio pie a todo tipo de opiniones y habladurías. Aquellos que se la daban de listos, al afirmar que todo eso era un engaño, quedaron en ridículo. Pero entre las personas así, todo aquello que excede su nivel de su comprensión, siempre es un engaño. Yo no logro imaginarme qué se apoyaban para hacer semejante declaración. Veamos lo qué decían:
Primero: Que algunos bromistas de Róterdam tenían una particular antipatía con ciertos astrónomos y algunos burgomaestres.
Segundo: Que un enano de profesión malabarista y con una rara apariencia, a quien le faltaban las orejas ya que se le habían cortado como castigo por algún delito, había desaparecido de su casa en la cercana ciudad de Brujas.
Tercero: Que los periódicos que recubrían por completo el pequeño globo eran periódicos holandeses, así que no podían proceder de la luna. Eran papeles sucios, terriblemente sucios y Gluck, el impresor, hubiera jurado sobre una Biblia que habían sido impresos en Róterdam.
Cuarto: Que el muy miserable borracho de Hans Pfaall y los tres perezosos que él denomina sus acreedores, habían sido vistos en persona no hacía más de dos o tres días en una bar de los alrededores, al regresar de un viaje de ultramar con los bolsillos llenos de dinero.
Finalmente: Que había un sentir general, o que debería haberlo, según el cual el Colegio de Astrónomos de la ciudad de Róterdam, del mismo modo que los demás colegios similares del mundo, no era ni mejor, ni más grande, ni más sabio de lo que hubiera debido ser —y eso para no señalar a los colegios y a los astrónomos en general.
NOTA. Siendo estrictos, existe muy poco parecido entre la tontería que antecede y la muy famosa Historia de la Luna, de Mr. Locke, pero como ambas consisten en artificios (aunque una lo es en broma y la otra lo es en serio), y ambos se refieren a la luna (tratando de parecer loables al usar detalles científicos), el autor de Hans Pfaall considera conveniente señalar en su defensa, que su jeu d’esprit fue publicado en el Southern Literary Messenger tres semanas antes que el de Mr. Locke en el New York Sun. Suponiendo una similitud que tal vez no existe, ciertos periódicos de Nueva York compararon Hans Pfaall con la Historia de la Luna, con el fin de verificar si el autor de un texto también había escrito el otro.
Ya que la Historia de la Luna engañó a muchísimas más personas de las que realmente lo reconocerían, puede ser entretenido señalar cómo nadie debió caer en el engaño, indicando los detalles del relato que hubieran sido suficientes para determinar su auténtico carácter. Por más exquisita que haya sido la imaginación desplegada en esta inteligente ficción, careció de la fuerza que le hubiera dado el fijarse escrupulosamente en hechos y temas análogos. Que los lectores se hayan dejado engañar, aunque solo fuera por breves instantes, solo demuestra la ignorancia absoluta que hay alrededor de los temas astronómicos.
Si redondeamos, la distancia de la tierra a la luna es de 240.000 millas. Para estar seguros de cuánto puede un telescopio acercar en apariencia el satélite o cualquier otro objeto, basta dividir la distancia por su poder magnificador o, para ser más precisos, la capacidad de las lentes de penetrar en el espacio. Mr. Locke piensa que el poder de sus lentes es de 42.000x. Si dividimos las 240.000 millas de distancia a la luna entre esta cifra, resultarán cinco millas y cinco séptimos de distancia aparente. Pero sería imposible observar a ningún animal a esta distancia y mucho menos los detalles precisos narrados en el relato. Mr. Locke afirma que Sir John Herschel logró ver flores, como la Papaver rhoeas, etc., y también distinguir el color y la forma de los ojos de los pajarillos. No obstante, él mismo hace notar, con anterioridad, que el telescopio no permitirá observar objetos cuyo diámetro fuera inferior a dieciocho pulgadas. Pero esto sobrepasa, incluso, la capacidad del supuesto lente. Dicho sea de paso, es de hacer notar que el portentoso telescopio había sido fabricado en la cristalería de los señores Hartley y Grant, en Dumbarton, y que dicho negocio había cerrado sus puertas unos cuantos años previos a la publicación de la broma.
En la página 13, de la edición de folletín, y haciendo mención a un “fleco velludo” sobre los ojos de una especie de bisonte, el autor señala: “La mente sagaz del Dr. Herschel reconoció inmediatamente que se trataba de una forma apropiada para proteger los ojos del animal contra las fuertes variaciones de luces y sombras que afectan regularmente a todos los habitantes de este hemisferio de la luna”. Este comentario no puede preciarse como muy “agudo”. Los habitantes de esta cara de la luna no experimentan la oscuridad, por lo que tampoco sufren las “variaciones” mencionadas. Cuando no hay sol, disfrutan de una luz originaria de la tierra y que equivale a la de trece lunas llenas.
La topografía de la que se habla en el relato, si bien se dice que coincide con la Carta Lunar de Blunt, es completamente diferente a esta y a las otras cartas restantes, inclusive se contradice ordinariamente a veces. La rosa de los vientos también se muestra en enmarañada confusión, pues el autor parece desconocer que en un mapa lunar dicha rosa no coincide con los cuadrantes terrestres, es decir, que el este se encuentra a la izquierda, etc.
Tal vez, burlados por nombres tan imprecisos como Mare Nubium, Mare Tranquillitatis, Mare Foecunditatis, etc., dados por los astrónomos a las zonas en sombra de la luna, Mr. Locke comenzó a detallar océanos y grandes masas de agua en el satélite, siendo que si hay un elemento en el que coinciden todos los astrónomos, es que en la luna no hay la menor presencia de agua. Al estudiar el límite entre la luz y la sombra en la luna creciente, allí donde alguna de esas zonas en sombra se cruza, la línea divisoria se ve quebrada e irregular, situación que no ocurriría si en dichas zonas hubiera agua.
La representación de las alas del hombre-murciélago, en la página 21, es una copia exacta de la que dio Peter Wilkins sobre las alas de sus isleños voladores. Este simple detalle debía ser suficiente para incitar la sospecha.
En la página 23 leemos “¡Qué portentosa influencia debe haber desplegado nuestro globo, trece veces más grande, sobre la luna cuando era una semilla en el regazo del tiempo, el sujeto pasivo de la correspondencia química!” Esto es hermoso, pero cabe indicar que un astrónomo nunca hubiera manifestado tal observación, y menos a una publicación científica, ya que la tierra no es trece, sino cuarenta y nueve veces mayor que la luna. Una réplica parecida puede hacerse en las últimas páginas, donde, como una introducción a ciertas revelaciones sobre Saturno, el reportero procede a dar información acerca del mencionado planeta como si fuera un colegial al ¡Edinburgh Journal of Science!
Además, hay un detalle que debió dar pistas de que se trataba de una ficción. Imaginemos la posibilidad de observar animales en la superficie de la luna, ¿qué cosa llamaría primero la atención de un observador terrestre? ¿Su forma, su tamaño y demás peculiaridades, o su particular posición! Debían lucir como si caminaran con las patas para arriba y la cabeza hacia abajo, como las moscas en el techo. El auténtico observador hubiese lanzado una exclamación de sorpresa instantánea (por más prevenido que se hallara por sus conocimientos previos) ante lo particular de tal posición, mientras que el falso observador ni siquiera menciona el detalle, sino que dice haber visto todo el cuerpo de dichos animales cuando solo puede demostrar que le era posible observar el diámetro de sus cabezas.
Para finalizar, también se hace notar que el tamaño y, particularmente, las capacidades de los hombres-murciélagos, por ejemplo, su capacidad de volar en una atmósfera tan enrarecida, si es que hay atmósfera en la luna, así como las demás las fantasías relativas a la vida animal y vegetal. Estas generalmente difieren de todas las exposiciones parecidas sobre tales temas y en estos casos la comparación suele llevar a demostraciones concluyentes. No sería necesario agregar que todas las sugerencias atribuidas a Brewster y a Herschel al comenzar el relato, acerca de “una transfusión de luz artificial a través del objeto focal de la visión”, etc., etc., corresponden a ese tipo de literatura florida que encaja perfectamente bajo la denominación de galimatías.
Para el descubrimiento óptico entre las estrellas hay un límite verdadero y muy claro, un límite que se percibe solo con mencionarlo. Si todo lo necesario fuera la fundición de grandes lentes, la inventiva humana podría proporcionar todo lo que se le solicitara y tendríamos lentes de cualquier tamaño. Pero lamentablemente, a medida que los lentes aumentan de tamaño, y por consiguiente, de fuerza de penetración, la luz del objeto contemplado disminuye por la difusión de sus rayos. Y en contra de este problema el ingenio humano no ha logrado inventar solución alguna, pues un objeto es contemplado gracias a la luz que de él surge, sea directa o reflejada. De este modo, la única luz “artificial” que podría ser útil a Mr. Locke sería aquella que se proyectara, no sobre el “objeto focal de la visión”, sino sobre el objeto mismo, en este caso, sobre la luna. Fácilmente se ha determinado que cuando la luz que procede de una estrella, se difunde hasta ser tan débil como la luz natural que procede de la totalidad de las estrellas en una noche clara y sin luna, en ese caso la estrella se hace invisible para todo fin práctico.
El telescopio del conde de Rosse, construido en Inglaterra hace poco tiempo, posee un speculum cuya superficie reflejante es de 4.071 pulgadas cuadradas, mientras que el telescopio de Herschel solo tenía uno de 1.811. El tubo metálico del telescopio Ross mide seis pies de diámetro, tiene un espesor de cinco pulgadas y media en los bordes y de cinco en el centro. Alcanza las tres toneladas de peso y su largo focal es de 50 pies.
Hace poco leí un pequeño libro diferente y muy curioso, cuyo título es: L’Homme dans la lune, ou le Voyage chimerique fait au Monde de la Lune, nouvellement découvert par Dominique Gonzales, Advanturier Espagnol, autrement dit le Courier Volant. Mis en notre langue par J. B. D. A. Paris, chez François Piot, pres la Fontaine de Saint Benoist. Et chez J. Goignart, au premier pilier de la grand salle du Palais, proche les Consultations, MDCXLVII 6. 176 páginas.
El autor señala que tradujo el texto inglés de un tal Mr. D’Avisson o ¿Davidson?, aunque en sus afirmaciones existe la más grande ambigüedad: “J’en ai eu —menciona— l’original de monsieur D’Avisson, medecin des mieux versez qui soient aujourd’hui dans la conoissance des Belles Lettres, et surtout de la Philosophie Naturelle. Je lui ai cette obligation entre les autres, de m’avoir non seulement mis en main ce Livre en anglois, mais encore le Manuscrit du Sieur Thomas D’Anan, gentilhomme Eccosois, recommandable pour sa vertu sur la version duquel j’advoue que j’ay tiré le plan de la mienne7”.
Después de algunas insignificantes aventuras que ocupan las primeras treinta páginas, a la manera de Gil Blas, el autor narra que durante un viaje por mar se encontraba enfermo y la tripulación lo abandonó, acompañado por su doméstico negro, en la isla de Santa Helena. Los dos se separan y habitan lo más alejados posible el uno del otro con la finalidad de aumentar la posibilidad de encontrar alimentos. Esto los lleva a amaestrar pájaros para usarlos como palomas mensajeras. Poco a poco les enseñan a cargar pequeños paquetes, cuyo peso van aumentando en forma gradual. Finalmente, se les ocurre unir las fuerzas de un gran número de pájaros, con la intención de que transporten por el aire al autor. Para ello fabrican una máquina de la cual se otorga una minuciosa descripción, acompañada con un aguafuerte. En este último se ve al señor González, con gola rizada y una gran peluca, sentado sobre una barra muy parecida a un palo de escoba, que es arrastrado por una infinidad de cisnes silvestres o gansos atados a la máquina por la cola.
El acontecimiento más importante de la narración del autor obedece a un hecho que el lector desconocerá hasta alcanzar el final del libro. Los tan conocidos gansos no eran naturales de Santa Helena, sino de la luna. Desde tiempos antiguos, tenían la costumbre de emigrar cada año hacia alguna zona de la tierra y como es natural, regresaban meses más tarde a su hogar. En una oportunidad en que el autor necesitó sus servicios para un viaje corto, se vio elevado sorpresivamente por los aires y llegó al satélite en muy corto tiempo.
Cuando está allí, el autor descubre, entre otras cosas, que los selenitas son muy felices, que no tienen leyes, que mueren sin sufrir, que miden entre cinco y diez metros de alto, que viven hasta cinco mil años, que poseen un emperador de nombre Irdonozur, y que pueden saltar hasta 25 metros de alto y que, por estar libres de la influencia de la gravedad, pueden volar con ayuda de ciertos abanicos.
No puedo dejar de dar un ejemplo de la filosofía general del volumen:
“Debo decir —expone el señor González— cómo era el sitio donde me encontraba. Las nubes se hallaban bajo mis pies o, si lo prefieren, se extendían entre mi ser y la tierra. Con relación a las estrellas, como allí no existe la noche, siempre tenían el mismo aspecto, no eran brillantes como siempre, sino pálidas y muy similares a la luna por las mañanas. Solo se observaban unas pocas, aunque —hasta donde pude evaluar— eran diez veces más grandes de lo que lucen desde la tierra. La luna, a la cual le restaban dos días para entrar en su fase llena, era de un sorprendente tamaño.
Tampoco puedo dejar de mencionar que las estrellas solo aparecían del lado del globo con cara a la luna y que, mientras más cerca estaban, eran más grandes. Así mismo, debo informar que, aunque hiciera bueno o mal tiempo, siempre me encontré precisamente entre la tierra y la luna. Dos razones me persuadían de eso: primero, mis aves volaban siempre en línea recta, y segundo, cada vez que se paraban a descansar, éramos atraídos imperceptiblemente junto al globo terrestre. Así que yo reconozco la opinión de Copérnico, quien señala que la tierra nunca deja de girar del este al oeste y no sobre los polos del Equinoccio conocidos comúnmente como los polos del mundo, sino que gira sobre los del Zodíaco, cosa de la cual hablaré con más detalle cuando logre refrescar mi memoria con la astrología que estudié durante mi juventud en Salamanca y la cual he olvidado desde entonces”.
Este libro no deja de alcanzar cierta atención, a pesar de sus errores señalados en itálicas, ya que brinda un inocente ejemplo de las nociones astronómicas más corrientes en su tiempo. Una de ellas exponía que el “poder de gravitación” solo se ampliaba muy poco sobre la superficie del planeta y por eso vemos a nuestro viajero “arrastrado imperceptiblemente junto al globo terrestre”, etc.
Han existido otros “viajes a la luna”, pero no hay otro con más virtudes que el que acabo de mencionar. El de Bergerac es absolutamente majadero. En el tercer volumen de la American Quarterly Review puede leerse una crítica muy detallada de cierta “expedición” de este tipo, crítica en la que es muy difícil reconocer si el autor revela la estupidez del libro o su propia e ilógica ignorancia de la astronomía. Yo olvidé el título de la obra, pero la forma de hacer el viaje es de una concepción aún más atroz que los gansos de nuestro amigo el señor González.
Al excavar la tierra, un aventurero descubrió cierto metal que es fuertemente atraído por la luna, de inmediato fabricó una caja de dicho metal que, una vez libre de sus ataduras en la tierra, lo eleva por los aires y lo traslada directamente hasta el satélite. El Vuelo de Thomas O’Rourke es un jeu d’esprit para nada despreciable, y ha sido traducido al alemán. Thomas, el héroe, en la vida real era el guardián de juego de un par irlandés cuyas extravagancias dieron origen al cuento mencionado. El “vuelo” se realiza en el lomo de un águila, desde Hungry Hill, una montaña altísima en los límites de Bantry Bay.
En estas múltiples publicaciones el fin siempre es la sátira, pues el asunto consiste en describir las costumbres lunares y compararlas con las nuestras. En ninguna de ellas se hace el mínimo esfuerzo para que resulte posible el viaje. En cada caso, los autores se muestran totalmente ignorantes del tema astronómico. En Hans Pfaall, la originalidad de la narración consiste en tratar de darle cierta credibilidad —hasta donde la variable naturaleza del tema lo permite— a través de la aplicación de ciertas teorías científicas a un viaje verdadero entre la tierra y la luna.
El hombre en la luna, o el viaje quimérico hecho al mundo de la luna, recién descubierto por Domingo González, aventurero español, también llamado el Mensajero volador. Traducido en nuestro idioma por J.B.D.S. París, en François Piot, cerca de la fuente de San Benoist, y en J. Goignart, en la primera columna de la gran sala del palacio cerca de las consultas. MDCXLVII.
"Yo tenía el original de Monsieur D'Avisson, médico de los mejores, muy versado en el actual conocimiento de las Bellas letras y especialmente de la Filosofía natural. Tengo esta obligación sobre los otros, no solo por haber puesto en mis manos este libro en inglés, sino también, el manuscrito del señor Thomas D'Anan, un caballero escocés, muy recomendable por la calidad de su versión, de la cual admito que “han dibujado el plan de la mina”.