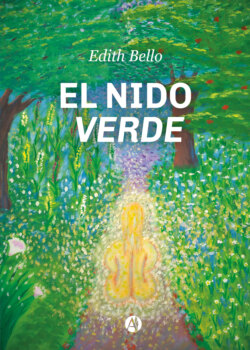Читать книгу El nido verde - Edith Bello - Страница 11
Оглавление4
Desde chica sentí que mi familia estaba ubicada en la periferia y más allá también. Ser adventista en una ciudad de católicos no era fácil. Pero además quedar fuera de la hermandad de los sabatistas era estar a la intemperie del mundo. Mis padres, Adolfo y Rosita, se habían casado sin la plena bendición de sus padres por pertenecer a religiones diferentes. Ella era una niña bien, hija de una familia de sicilianos de buena posición que pretendían para su hija un compatriota en una situación semejante económica. Pero ella había osado enamorarse de mi padre, un inmigrante ruso cuyo mayor recurso era su fuerza física y voluntad de prosperar. Y, como si esto fuera poco, Rosita se atrevió a casarse solamente por civil, sin pasar por ninguna de las dos iglesias. Yo sentía que mis padres cargaban con el estigma de haber optado por quedar fuera de la protección divina en un mundo de creyentes. Nada de lo que pudieran hacer iba a ser suficiente para ser reconocidos por la otra parte como uno de ellos. Para los adventistas, mi padre no solo era considerado un desertor, sino un hombre que había hecho dinero sin guardar el sábado y sin pagarles el diezmo. Demasiados pecados en una misma persona que desde joven los había desafiado con irreverencia. Con esa sensación de no pertenecer a ningún lado y un nido poco propicio para sentirme segura atravesé mi infancia en San Nicolás de los Arroyos. Una pequeña ciudad de la provincia de Buenos Aires, en la zona de la llamada pampa gringa. Denominada de ese modo porque fue colonizada por españoles e italianos.
Por esos años conocí a Lili. Mi mejor amiga de la infancia. Nuestras casas estaban apenas separadas por un muro. La suya tenía una reja alta en el frente y la mía solamente un cantero con plantas. Ella era castigada con frecuencia por distintos motivos: pelear con sus hermanos, no ordenar su cuarto o simplemente desobedecer a su madre. Lili era la hija del medio que, como yo, padecía a sus hermanos. Amábamos jugar solas a la siesta y en silencio cuando todos dormían. Cuando ella no salía al patio significaba que la habían castigado. Entonces yo golpeaba las dos manos con fuerza desde la vereda. No alcanzaba el timbre, así que insistía hasta que su madre se asomaba. Desde la distancia gritaba: “Lili hoy no juega porque se portó mal”. Yo me quedaba parada del lado de afuera, prendida a los hierros negros, mirando hacia adentro con una furia silenciosa. Sentía impotencia contra semejante injusticia. Esa mujer implacable nos robaba el momento más preciado del día. Tampoco entendía por qué la pena consistía en prohibir el juego cuando podría decidir cualquier otra cosa, no sé, obligarla a comer lentejas o cuidar a su hermanito menor. Sentíamos que la actitud de su madre era extrema y decidimos hacer algo al respecto. Abrimos entre las dos un boquete pequeño a través del muro que nos separaba. No podíamos vernos los rostros, pero sí escucharnos y espiarnos con un solo ojo, tocarnos las puntas de los dedos e intercambiar figuritas echas un rollito. Nos bastaba ese encuentro limitado y secreto para ser felices. El lugar se constituyó en un refugio bajo la sombra de las enredaderas. Permanecíamos sentadas a cada lado del muro durante las mágicas siestas. El agujero en la pared fue creciendo con el tiempo y duró hasta llegada nuestra adolescencia.
Mi casa de entonces era un hogar sin Dios, pero también sin castigos como los que recibía Lili. No había crucifijos colgados en las paredes ni imágenes religiosas de ningún tipo. Era un hogar caótico y despojado al mismo tiempo. Mi padre no era un ateo absoluto, sino un rebelde de los dogmas, por lo cual la casa estaba libre de cualquier representación que pretendiera doblegarlo. Crecí escuchándolo renegar de la iglesia y a mi madre achacar todas las desgracias de la familia a la falta de una protección divina. Ella decía que las personas que no fueron bautizadas eran como bestias o animales sin conciencia. No tenía en cuenta el modo en que sus palabras afectaban a sus hijas, especialmente a mí, que sentía su vergüenza por nosotras, ya que tampoco habíamos sido bautizadas ni tomado el sacramento de la comunión por su propia decisión o indecisión.
La casa de mis tíos católicos por parte de mi madre tenía otro clima. Todo era recargado y oscuro. Me parecía rancia, de colores y olores penetrantes. En el dormitorio matrimonial un rosario enorme de cuentas de madera estaba colocado sobre el respaldo de la cama. Yo lo observaba con respeto porque, además de parecerme un objeto extraño y exagerado, me generaba más resquemor que protección. Recuerdo ese cuarto sin aire, lleno de imágenes de santos con expresiones de sumisión y sufrimiento. Y un Cristo de yeso con gotas de sangre chorreando sobre su rostro desde su corona de espinas y los clavos incrustados en manos y pies. Pensaba que me sería imposible dormir en ese lugar sabiendo que Jesús había muerto por mis pecados, como decían.
La casa de mi abuela paterna, una adventista fiel, era fresca y luminosa. No adoraba las imágenes religiosas, pero las paredes de su cuarto estaban cubiertas por pinturas al óleo de pastores con sus rebaños. Los cuadros transmitían el deseo de zambullirse en ese prado florido y ser parte de la obra. Pero no era necesario soñar porque desde su casa era posible ver el cielo diáfano contrastado por un mar de amapolas rojas. Mi abuela Emilia era una gran cocinera, que, además de preparar las pastas más ricas a base de ricota y papas, elaboraba tortas con semillas de amapola. Los nietos siempre supusimos que el prado rojo en el fondo de su casa se debía a estas volátiles semillas que silenciosamente se expandían al azar hasta que en primavera florecían como un mar rubí. En mi casa no había pinturas con bellos paisajes de luz y paz. Sin embargo, encontré a mi Dios jugando con la naturaleza. Descubrí la vida en el jardín de Ruth, un lugar sagrado que no hallaba en ninguna otra parte. Menos aún en los cultos y en las misas donde los rituales me parecían artificiales, tediosos y sin vida. En ese momento no lo sabía, pero desde mis ojos de niña había captado el proceso de la vida en la fibra íntima de la naturaleza. Y eso me conectaba con lo esencial.
La casa de mis padres no era como la de los demás; era un territorio sin límites. La gente ingresaba con total libertad por cualquiera de sus flancos. El frente comunicaba con el negocio de mi madre que provocaba la circulación permanente. El ala derecha con la propiedad de la Iglesia adventista y con el jardín de Ruth sin ninguna línea divisoria, más allá de un pequeño ligustro. La izquierda con el negocio mayorista de mi padre que habilitaba el ingreso de vehículos en forma constante. Y el fondo desembocaba en un centro de manzana donde se había instalado una cancha de fútbol vecinal. La gente venía a mi casa para comprar, hablar por teléfono o simplemente por rutina. Pasaban por allí como si fuese una feria. Mis primos eran una banda que la consideraba su espacio de juegos. Esta intrusión no molestaba a mi padre, que la promovía con reuniones y festejos. Mientras mi madre añoraba tener su casa independiente del negocio. Y yo deseaba tener una puerta con un timbre para que la gente tuviera que llamar para ser recibida. Necesitaba orden y belleza en mi vida. Algo que delimitara con gracia lo nuestro de lo ajeno. Esto no era posible porque la casa estaba invadida y no había perspectiva de que la situación fuera a cambiar.
Mi madre padecía angustiosamente la falta de privacidad y decía que esto sucedía porque la casa y el negocio estaban mezclados. También acusaba al teléfono de ser responsable del problema. Un día, el comedor de mi casa se transformó, cuando mi padre trajo aquel artefacto negro y cuadrado. Tenía una ruedita que volvía a su lugar con cierta musicalidad después del discado. Lo ubicó en un rincón y estaba conectado a un cable grueso que se perdía por un orificio. Desde ese día, parientes y vecinos comenzaron a llegar sin pausa: llamadas locales, llamadas por operadora, espera, charlas, discusiones, tristezas y alegrías vividas en el comedor familiar. La concurrencia de personas se daba en los horarios más insólitos, almuerzo, cena, noche y madrugada. Las urgencias lo requerían y mis padres estaban siempre disponibles. La familia ampliada era multitudinaria. Seis hermanos casados y con hijos viviendo en los alrededores. Todos conocían y participaban de los problemas de los demás. Eran tan solidarios como voraces. No toleraban quedar afuera de nada y menos de la vida de los otros. Esto provocaba situaciones conflictivas en forma permanente. Pero también se constituían en una red que brindaba seguridad a sus integrantes. Esa reciprocidad era engañosa, ya que casi siempre convocaba al otro a una lealtad incondicional. En este sentido, a los hijos les costaba alejarse de sus padres y de ese modo permanecían en un estado de inmadurez que podía durar toda la vida.
Mi padre tuvo que salir a trabajar siendo un adolescente, por lo cual apenas pudo buscó transformarse en un trabajador independiente. Creía que el tiempo era oro. Frente a su ímpetu progresista, desde niña generé estrategias para defender mi tiempo a capa y espada de su tiranía. Tuve que aprender a preservarme de quienes hacían uso y abuso de sus integrantes. La empresa familiar utilizaba la mano de obra de hijos y parientes cercanos para el sostenimiento del monstruo común, el negocio. Con los años reprodujo el mismo modelo que lo había explotado. Seguía abusándose a sí mismo sin consideración y demandaba a los demás a seguir su ritmo. “Soy esclavo de mi propia independencia”, repetía una y otra vez. Su independencia tuvo un costo muy alto para todos, en especial para sus hijas.