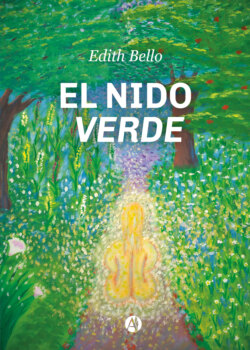Читать книгу El nido verde - Edith Bello - Страница 14
Оглавление7
Cada fin de año los preparativos para las fiestas ponían la casa en movimiento. La mesa grande se ubicaba en el patio central bajo el río Gualeguay. Las hijas nos ocupábamos de ordenar cada ambiente y ornamentar el patio con un pino y guirnaldas metalizadas. Olga dirigía la batuta y con Laura la seguíamos con devoción. Mi madre se aturdía con la revuelta, pues venía toda la familia, incluidos mis tíos naturistas, vegetarianos y abstemios. Mi padre se encargaba de la bebida y el asado, mientras mi madre ponía mucho esmero en preparar platos especiales con vegetales. Yo advertía que él lo disfrutaba, pero ella no tanto. Se la veía angustiada, como si nada de lo que hiciera fuera suficiente. Nosotras más allá de todo éramos felices de volver ver a nuestros primos después de un año.
Durante la noche el patio se veía prolijo y despejado, ya que la lámpara de neón iluminaba en un radio de varios metros. Después de ese perímetro la sombra ocultaba los bártulos del negocio que invadían todos los espacios de la propiedad. En su lugar una oscuridad amable nos rodeaba minada de bichitos de luz escurridizos que se transformaban en un juego para los chicos. Pero no todo era apacible; la luz también atraía unos insectos enormes, con antenas y larguísimas alas. Eran monstruos de la evolución que en cualquier momento podían atacar enredando sus patas ásperas en el pelo o escurriéndose por la espalda bajo la ropa. También saltaban sobre el mantel blanco impecable, tan largo que cubría las viejas patas de madera. Los utensilios debían colocarse boca abajo esperando que cada comensal ocupe su lugar. Éramos alrededor de veinte entre adultos y niños, todos parientes por vía paterna, incluida mi abuela Emilia.
Los invitados iban llegando y cada reencuentro era un momento de dicha. Adoraba a mis tías, en especial a Erna y Agnes, a la que llamaban Inesita. La primera siempre llegaba con regalos fascinantes del exterior. Me atraía su presencia magnética y me hacía sentir su sobrina preferida. Era una viajera incansable y una actriz en potencia. Le encantaba recitar y cantar. Donde encontraba una audiencia dispuesta desplegaba su arte. Proyectaba la voz con todo el cuerpo, gesticulando y moviendo los brazos. Mientras todos disfrutábamos del espectáculo mi madre iba y venía a la cocina. Nunca se sentaba a la mesa; se desvivía por atender a los demás. Su actitud me apenaba y generaba bronca al mismo tiempo. A simple vista podría parecer humildad o excesivo servilismo, pero mucho tiempo después comprendí que era su manera de no participar del juego. Cumplía con los deberes de esposa de modo irreprochable, pero se resistía a ser parte de la celebración. Con gran arte se deslizaba entre las grietas de la trama con extrema gentileza, de modo que nadie podía reclamarle nada.
Bajo un cielo diáfano éramos una familia alrededor de un banquete explosivo. La escena familiar me regocijaba a pesar de los potenciales riesgos. Había un clima de alegría generado por las tías que disipaba cualquier tensión que pudiera surgir entre los hombres. El esposo de Erna y mi padre habían sido muy amigos desde jóvenes. Pero con los años cada uno había tomado posición respecto a la religión y esto hizo que se enfrentaran en varias ocasiones. Ellos no perdían oportunidad de discutir sobre el tema y se disputaban la verdad sobre la vida. Mientras cenábamos el pastor hacía mención de que, salvo ellos, el resto comíamos cadáveres. Sus palabras me provocaban aversión y culpa, pero sobre todo temor a que mi padre con su puño de acero le borrara la sonrisa. Pero eso no sucedía; lejos de pegarle se vengaba por debajo de la mesa. A escondidas proveía de carne al hijo del pastor que se ocultaba esperando el trozo prohibido.
Cerca de la medianoche, con algunas copas demás, mis tías empezaban a tener un diálogo incomprensible. Se comportaban en forma aniñada hasta que alguna de ellas comenzaba a sollozar. Se alejaban del centro de reunión, se sentaban juntas en el cantero de la galería y ahí continuaban balbuceando en la penumbra. Yo le preguntaba a mi madre qué les sucedía y me respondía que lloraban por la muerte de su padre, mi abuelo paterno. Me quedaba mirándolas a cierta distancia porque parecía como si estuvieran en otro mundo. Era un universo adonde nadie podía llegar. El abuelo había fallecido hacía medio siglo, pero cuando el alcohol derrumbaba sus barreras el pasado se transformaba en un presente doloroso. Esas mujeres fuertes se esfumaban en las tinieblas hasta que la luz de la mañana volvía todo a su lugar.
En la cena familiar había ausencias, no solo la de los muertos, sino la de los no participados, aquellos que por alguna razón estaban excluidos o deseaban no ser parte. El hermano mayor de mi padre con su mujer nunca estuvieron presentes, pero sí sus hijos. Tampoco los hermanos de mi madre nos visitaban. En aquel entonces yo no dimensionaba los agujeros en la trama y disfrutaba tener una gran familia, aunque más no sea por una noche. Las tres hermanas sobrevivíamos a la relación de nuestros padres. Éramos hijas de una disputa infinita por la identidad y en ese suelo movedizo no lográbamos hacer pie. Durante aquellos encuentros familiares por una noche que yo vivía como mágica se construían puentes sutiles, posibles de cruzar. Era un tiempo fuera del tiempo del cual todos pretendíamos ser parte.