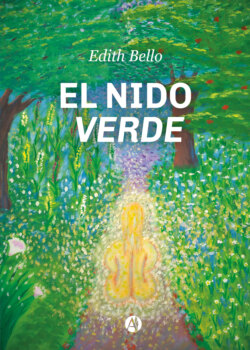Читать книгу El nido verde - Edith Bello - Страница 15
Оглавление8
Los viajes que hacíamos en familia solo tenían dos destinos: Mar del Plata o Misiones. Ya que en ambos lugares teníamos parientes. A mis padres no les gustaba derrochar en hoteles y, según mi madre, no era correcto que una señora usara una cama ajena, donde vaya a saber quién durmió. En mis primeros recuerdos está la casa de mi tía Erna. Situada en Caisamar, uno de los barrios más bellos de la ciudad marítima. Un chalé de piedra y tejas de los años 50 con un cantero de pensamientos que cuidaba con esmero. En el frente de la casa había un lote con un pinar frondoso. Un terreno que ella compró para que nadie osara derribar los árboles frente a su ventana. Cuando todos iban a la playa, yo prefería quedarme con ella mientras mi familia desaparecía. El sol, el viento y el agua salada no eran muy amigables para mí. Con mi tía teníamos una gran afinidad, y compartíamos el gusto por la cocina. Yo la ayudaba a preparar postres y ella me enseñaba el arte culinario con paciencia infinita. El olor de su desván era uno de esos aromas que no se olvidan. Una mezcla de libros, juguetes y hierbas medicinales aromatizaban el sitio. Podía pasarme horas jugando de manera absolutamente apacible en ese lugar mágico. Ella me llamaba Ñañita, diminutivo de Ñaña, un apodo que me había puesto Laura, mi hermana menor. Me sentía mimada y comprendida por esta mujer sabia y generosa. En una oportunidad nos recibió a los hijos de sus hermanos. Ocho en total, además de sus dos hijos, Roly y Liesel. Trece personas en su casa. Menos, Olga y Rubén, los primos mayores que tuvieron que quedarse a ayudar en el negocio. Viajamos desde San Nicolás con la abuela Emilia en un micro de larga distancia que hacía escalas. Así fuimos parando en distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, de tal modo que el viaje se hizo larguísimo. Pero estábamos felices de visitar la casa de la querida tía Erna. Sus hijos manejaban un Fiat 600 rojo con el cual nos llevaban a pasear por todos lados. Sin duda desafiábamos las leyes de la física al entrar todos juntos en esa miniatura. Sergio y yo cumplimos años ese mes de diciembre con una semana de diferencia. Ella nos preparó una torta enorme a la que llamaba “el volcán”. Un bizcochuelo gigante con un agujero en el centro relleno con todo lo que uno pudiera imaginar. Merengues, frutas de todas clases y trozos de chocolate. La cobertura era de crema y le incrustaba nueces que lanzaba a la distancia con precisión de arquero. Jamás volví a comer una torta tan exquisita como aquella. Ella era vegetariana y su menú predilecto eran las pastas, así que todos los mediodías disfrutamos de toda clase de masas con salsas variadas. Yo la observaba y me parecía increíble su voluntad para atendernos y agasajarnos. Creo que para ella era importante mimar a sus sobrinos y darles la oportunidad de compartir su casa. Fue un personaje fascinante en mi vida. Una escorpiana intensa, a la que llamaban Indio porque cuenta la historia que, siendo muy pequeña y, como venganza al castigo recibido por una travesura, destruyó una estructura que su padre había construido colgándose de los hierros y saltando como un mono. Esa anécdota quedó como una gracia en la memoria de la familia, así como cuando siendo una jovencita casi arrojó dentro de un pozo de agua a un pretendiente que quiso propasarse. Lo interesante fue que la posible víctima fue el hermano menor de mi madre. Pero todo quedó en familia.