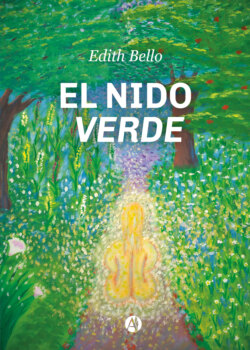Читать книгу El nido verde - Edith Bello - Страница 7
ОглавлениеA manera de prólogo
Llegué al mundo en un mes de diciembre, pocos días antes de la Navidad de los sesenta. Muchos años después pude saber que nací casi asfixiada por el temor de mi madre a dar a luz. Desde el inicio la muerte estuvo cerca de mí. Con la primera inspiración supe que nos dirigíamos hacia el final. Cada día me despertaba con esa certeza y me desesperaba que los demás no lo vieran. Éramos finitos y el gran desafío era hacernos eternos mientras estuviéramos aquí. Sentía que vivía en un mundo de zombis. Me espantaba la rutina y mi peor pesadilla era quedar atrapada en ese mecanismo de repetición automática. Era una niña, pero podía distinguir con claridad lo falso de lo verdadero. Escapaba del mundo artificial y me refugiaba en el silencio de la naturaleza. Allí no había engaños ni artilugios. Pensaba que si Dios existía, habitaba en el corazón de una semilla. Podía ver la magia germinar en una planta, en una flor o en una fruta.
A muy corta edad ciertos hechos me demostraron que no estaba equivocada respecto a mi sensación de vivir en un mundo anestesiado. Observaba con dolor que algunos sostenían con tremendo esfuerzo su propia condena a muerte. Llegué a cumplir los veinte años habitando en el limbo de los que no encuentran su lugar. Y practicaba la fuga como acto de salvación. En mi juventud encontré en el arte, especialmente la escultura, un breve momento de encuentro conmigo misma. Fue una señal que comprendí, pero no logré seguir cuando el rumbo de mi vida cambió. La guerra de Malvinas en 1982 aceleró un proceso que podría haberse demorado. De un día para otro migré de la pampa gringa a la selva misionera donde pensaba que podía encontrar un nuevo paraíso. Era una provincia en el noreste del país que limitaba con dos países vecinos, Brasil y Paraguay. Surcada por dos ríos caudalosos, el Paraná y el Uruguay. Con una flora y fauna exuberantes que recordaban al edén. Pero otro suceso desdichado me puso nuevamente en contacto con lo destructivo. Mi hermana mayor, Olga, murió a los treinta y tres años de una enfermedad autoinmune. Comprendí entonces que la muerte estaba muy cerca y que ya no podía continuar escabulléndome. Tuve que salir de mi refugio de manera urgente e inicié un camino de indagación para comprender cómo funcionaba lo inconsciente. En esa búsqueda una prestigiosa profesional diagnosticó lo que me sucedía. Al parecer yo padecía de algo llamado “hiperconciencia de la muerte” y me derivó a un psicoanalista. Los años de terapia sostenida me ayudaron a revisar mi historia familiar, mi árbol genealógico y descubrir cómo el modelo vivo opera en el presente. Mientras, en la práctica del yoga encontré un espacio para calmar mi cuerpo y mi mente.
En ese tiempo los estudios de antropología me aportaron herramientas para entender el mundo en el que vivía. Los conceptos devenidos de la sociología me ayudaron a analizar la dinámica social. Aquellos seres anestesiados de mi infancia ya no eran zombis, sino hombres sometidos por una matriz cultural que pensaba por ellos. Con la idea de violencia simbólica pude nombrar aquel malestar permanente que no podía explicar. En ese momento de crisis y crecimiento apareció el Perro, un militante de izquierda, que abrió una puerta hacia el despertar que jamás volvió a cerrarse. Con él comprendí mi lugar en el mundo, aunque sentía que las categorías explotadora–explotada no me representaban. Marx planteaba el problema de la enajenación de uno mismo y que había que hacer la revolución para tomar conciencia de sí. La militancia en la universidad fue el camino. Primero como estudiante y luego en las aulas donde trabajé desde la micropolítica, el pensamiento latinoamericano y la pedagogía de la liberación. Llegados los años noventa, impregnados de neoliberalismo, los ideales comunes se fueron diluyendo en las instituciones. Proyectos educativos nefastos dejaron un tendal de sueños y proyectos compartidos. La práctica política se volvió necia entre disputas mediocres. Abundaban los académicos individualistas y competitivos que usaban la lengua como un látigo. Las palabras se usaban no para crear lazos, sino para destruirlos. Me sentí desencantada, así que tomé otros rumbos alejándome por un tiempo de la educación institucional. El trabajo de campo antropológico me llevó a conocer otras tierras, otras realidades y otras lógicas muy lejos de la mía. Conocí gente de tierra adentro, internada en el monte o en el desierto, desconectada del mundo urbano y cultivado, donde los kilómetros pueden parecer siglos de distancia.
Observar las estrellas no ha sido para mí un acto romántico, aunque su belleza me conmueva, sino la posibilidad de dimensionar mi lugar en una escala mayor y a la tierra en el cosmos. Desde ese punto de vista todo se relativiza y los acontecimientos cobran otra dimensión. Ya no nos damos tanta importancia personal, como diría Atahualpa Yupanqui, somos polvo de estrellas. Ni suponemos que vamos a cambiar el mundo con un gesto individual. Estudiar el cielo me sirvió para entender las constelaciones y saber cómo las cartas astrales pueden explicar algo acerca de nuestro mapa interior. Esto me llevó por caminos donde seguí encontrando respuestas sobre la conexión con uno mismo y el entorno.
Yo pertenecía a la categoría de seres que no creían en nada. Todo lo que me rodeaba, incluidas las relaciones familiares, me parecían construcciones artificiales. Podría haber sido una psicótica perdida, pero el mundo no me era indiferente. Muy contrariamente padecía por lo que veía. Mi primera lectura, como diría Paulo Freire, fue la lectura del mundo. Mi amor por la naturaleza me salvó. Después vino la lectura de la palabra, que se dio sobre una comprensión anterior. El amor se corrió de lugar, ya no era el alma gemela, ni la pasión irracional por alguien en quien proyectar mis anhelos, sino la búsqueda de una conexión real con otro.
Después de transitar un camino sinuoso llegué a la conclusión de que volverse consciente es un arduo trabajo que no siempre nos lleva a un lugar feliz, pero sí más saludable. Es ese lugar propio compuesto por los fragmentos de nuestra historia. Son configuraciones, trozos de nosotros mismos combinados como las bellas y cambiantes figuras de un caleidoscopio. Se trata de un espacio único donde nos habitamos por momentos y sentimos nuestra existencia más plena. Entonces percibimos que esta vez la muerte no nos ganará la jugada. Tenemos un as en la manga que sacaremos en el momento justo para vencer su pretensión omnipotente. Añoramos encontrarnos con un otro en búsqueda de algunas verdades.
Tengo una mirada apocalíptica sobre casi todas las cosas. Hoy sé que es una condición y no una patología. Es un modo de entender y transitar la vida. Soy parte de una tribu de caminantes que no se resigna a llegar al final sin pasión y busca intensamente la belleza mientras le dure ese instante de luz enceguecedora. Desde siempre me pregunté por lo genuino. ¿Dónde encontrarlo? ¿Cuál es el margen de libertad que tenemos dentro de una cultura? Si el lenguaje es una construcción social, ¿cómo escapamos de su arbitrariedad? ¿Cómo podemos pensarnos fuera de sus categorías? Un maestro me dijo que escribir de verdad es poder decir la palabra propia. Y, por primera vez, después de mucho caminar, siento que al fin llegué a casa.