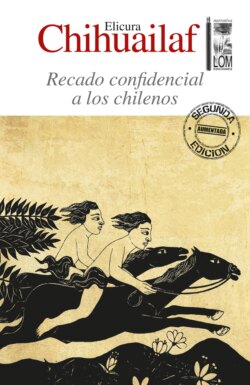Читать книгу Recado confidencial a los chilenos (2a. Edición) - Elicura Chihuailaf - Страница 11
ОглавлениеNo tengo la pretensión de que usted tal vez ya me conozca ni creo tampoco que –en principio– a usted le interese saber quién es el que le está hablando; por eso en el presente Recado le estoy contando un poco de mi vida, un poco acerca de quién soy (en mi diversidad de ser mapuche), y de cómo me ha tocado vivir –al igual que todo ser humano– una historia particular dentro de la historia general de mi pueblo.
En mi cultura los nombres expresan un deseo compartido por los padres: Elikura significa Piedra transparente (Lvg: transparente; kura: piedra). Chihuailaf: Neblina extendida sobre un lago (Chiwai: neblina; lafvn/lafken: contracción de extendido y lago). Nahuelpán: Tigre-puma (Nawel: tigre; pangi: puma).
Como le dije, nací y crecí en una comunidad llamada Kechurewe o Quechurehue, Cinco Lugares de la pureza; una «reducción mapuche» que está aproximadamente a setenta y cinco kilómetros al sur oriente de Temuco, un sector en el que las colinas preparan el vuelo de la cordillera de Los Andes. Allí empecé a ir a la escuela y conocí los libros que me mostraron otras culturas, otras maneras de vivir…, y también a los «araucanos». Eran libros que me hablaban, que nos hablaban, de cosas que no tenían casi relación con la vida cotidiana y trascendente que experimentábamos en la comunidad.
Seguramente por eso, pienso hoy –a fuerza de muchas preguntas–, vi el libro como algo de los «otros». De allí tal vez mi profundo interés en abordarlos como lector motivado en saber algo más de esa otredad. Es decir, colijo, siempre lo vi como algo que solamente podían hacer los otros. Mas, enfrentado a la realidad de este texto que pretende acometer la tarea de hablar de aspectos del pensamiento y de la lucha de mi gente, ¿cómo hacerlo?: Escuchando –me dicen–, para que usted escuche, la palabra de los más sabios.
Por ahora, retomo el breve relato de mi trayecto de vida. Después de mis inicios en la escuela rural mis padres emigraron a un pequeño pueblo llamado Cunco. Posteriormente me enviaron interno al Liceo de Temuco, instalado entre el cerro Ñielol (Ojo o Dueño de la caverna, tal vez el Renv agorero de la ciudad) y una gran avenida de castaños que parecía sostener permanentemente el otoño en el que comencé a escribir.
Porque además –pensaba entonces– no podía hablar con otras personas de las experiencias que a mí, en la lejanía, me sonaban todavía más fuertes: las voces de mi infancia. Voces entre las que estaba el estero que en medio del bosque empezó a revelarme el proceso y el misterio de la vida y de la muerte: la llegada del agua, el espíritu, bajo la Luna cenicienta (el otoño: mi exterior interior; mi interior exterior). El pequeño riachuelo que comienza a crecer y a comunicarnos su música, su aroma, su brillo: su lenguaje.
Y luego la tristeza de tiempos como estos, cuando parece que se acaba la vida y, como en verano, el cuerpo queda vacío, seco, bajo la Luna de los frutos abundantes. Seguida por la nostalgia de saborear los frutos de la memoria, en cuyos callados brotes, en cuyas sencillas flores, no supimos quizás reparar a su debido tiempo. Todo eso yo necesitaba expresarlo. Por eso comencé a escribir.
A orillas del fogón escuché cantar a mi tía Jacinta y escuché los relatos y adivinanzas de mi gente. Es decir, una poesía que no existiría si no estuviera alimentada por la memoria de una familia que pertenece a una cultura que para mí fue y sigue siendo muy hermosa, de mucha ternura. Mi expresión escrita no alcanza a recoger la inmensidad de esa memoria que está pidiendo ser escrita. Quizás alguna vez pueda hacerlo más fácilmente.
Por último, ingresé a la Universidad de Concepción y obtuve un título. Debo decirle que –como a mi gente y a tantos de los suyos (chilenos)– no me fue fácil la ciudad en la que transcurre hoy parte de mis días. Ahora, cuando paso por sus calles o avenidas, me da pena la tan marcada frontera entre la suntuosidad y la miseria «iluminada por sus Malls y sus McDonald’s». Pero me agrada el verdor de sus árboles en primavera o sus hojas cayendo y suavizando el cemento de sus aceras siempre bajo la Luna de los brotes cenicientos. También los treiles, los tiuques, y de cuando en cuando algunas rakiñ bandurrias pasan por allí: cantando, graznando, en medio del tráfago de los automóviles. Es, como sea, la tierra de mis antepasados, me digo.
Por eso tengo la permanente impresión de que nunca me he alejado de mi mundo, porque siempre estoy dialogando con él, con su memoria, aun en la –a veces– rara sensación de nostalgia. Es aquí donde yo pertenezco. Pertenezco al pueblo mapuche: soy una expresión de su diversidad. Y no hablo de pueblo en un sentido figurado, discursivo, porque es el pueblo al que pertenece toda mi familia:
Mi abuela, que me conversaba, que me contó cuentos, solo en mapuzugun. Mi abuelo que hablaba algo de castellano para decirnos que por no saberlo antes les habían usurpado sus tierras. Mis padres, que vinieron a estudiar a Temuco –desde las comunidades de Quechurewe y Liumalla– siendo monolingües del mapuzugun y que fueron organizadores y dirigentes de agrupaciones mapuche –como la agrupación estudiantil «Newentuaiñ, Hagamos fuerza»– en la década del treinta. Mis hermanas y hermanos, profesores básicos y universitarios. Mi mujer, mapuche también, conocedora e innovadora de la comida tradicional nuestra. Mi pueblo profundo: las tres hijas: Laura Malen, estudiante de Medicina; Claudia Tamuré, estudiante de Medicina Veterinaria; Gabriela Millaray, estudiante liceana; y el hijo Gonzalo Elikura (trayéndonos los abrazos de la ternura). Los que me permiten, me obligan, a decir: «NOSOTROS».