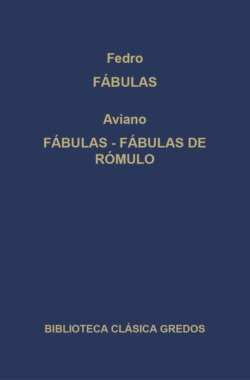Читать книгу Fábulas. Fábulas. Fábulas de Rómulo. - Fedro - Страница 11
На сайте Литреса книга снята с продажи.
3. Estructura de la fábula
ОглавлениеEn la estructura de la fábula pueden distinguirse tres partes: el promitio, el relato propiamente dicho y el epimitio. En principio, parece que el promitio tiene la función de introducir el relato, de explicar por qué se va a contar, mientras el epimitio es el lugar reservado para expresar la enseñanza que de él puede extraerse; sin embargo, esa estructura lógica no se mantiene en la práctica: la introducción puede faltar, la enseñanza puede anticiparse en el promitio y hacer innecesario el epimitio, etc.
Si pensamos en las fábulas más antiguas, fábulas fuera de colección que aparecían insertas en textos históricos, dramáticos, líricos, etc., vemos con claridad su condición de ejemplo y entendemos mejor esta estructura tripartita: el autor cuenta la fábula para ilustrar una situación; las formas en que podía introducir el relato son lógicamente muy diversas, pero también podía prescindir de la introducción. Otras veces, sin embargo, anticipaba la enseñanza que de ella se derivaba, si bien era más frecuente expresarla al final, a modo de conclusión. En general, las fábulas de colección tienen promitio o epimitio, pero es raro que tengan los dos. También hallamos fábulas que carecen de promitio y epimitio; son pocas y, aunque a veces se piense que pueden haberse perdido en los avatares de la tradición manuscrita, en otras la enseñanaza parece deducirse tan fácilmente del relato que entendemos bien que el fabulista haya preferido no expresarla por escrito; luego veremos algún ejemplo.
En Fedro hallamos algunos promitios modélicos, por así decirlo, en los que se aprecia con claridad ese carácter ilustrativo de la fábula al que antes aludíamos. En I 2, Esopo cuenta la fábula para criticar la actitud equivocada del pueblo ateniense, que ha provocado la tiranía de Pisístrato 65 ; en II 5 el propio Fedro nos dice por qué va a contar el relato en que critica a los ardaliones que pululan por Roma, algo parecido ocurre en III 10, IV 2 ó Ap . 12. Pero los promitios más abundantes son aquellos en los que se expresa la enseñanza moral que se deduce del relato, como I 3, 5, 8, etc. En principio la fábula surge ante una circunstancia particular (la tiranía de Pisístrato, los aduladores de Roma, etc.), pero la enseñanza del relato tiene una validez general, es aplicable a todas las tiranías, a todos los aduladores, etc., y a partir de aquí surge la moraleja, que ha de tener una aplicación universal. Así se produce el paso siguiente, donde ya sólo encontramos un principio universal; por ejemplo, en I 5: «Nunca es leal la alianza con el poderoso», seguido de una fórmula de transición: «Esta fábula atestigua mi aserto». La primera forma de «fabulizar» es ésta y las fórmulas de transición son muy diversas: «Esopo entonces contó la siguiente fábula», «Esopo nos ha tansmitido este ejemplo», «Esta fábula indica que esto es verdad», «Los siguientes versos nos advierten para que lo evitemos», etc.
El epimitio es en principio el lugar reservado para la conclusión, es decir, la explicación del ejemplo con su enseñanza: por ejemplo, en I 1 : «Esta fábula se escribe para aquellos hombres que con causas fingidas oprimen a los inocentes». Pero, como decíamos más arriba, en ocasiones no es necesario, porque la cuestión queda suficientemente clara en el promitio. Por eso, lo normal es que las fábulas con promitio carezcan de epimitio (cf., por ej., I 3, 10, 15; etc.). Sin embargo, cuando la narración carece de promitio, es necesario explicar en el epimitio a quién se dirige el relato o qué aplicación tiene. Entonces encontramos entre el relato y el epimitio fórmulas de transición como las siguientes: «Yo diría que esto se cuenta para aquellos…», «Esta fábula quiere decir que…», «Esto se lo cuento a aquellos…», «Este argumento advierte que…», etc. Hay otras fómulas menos estereotipadas («La necia credulidad puede encontarar aquí una prueba…», «Habría pasado en silencio esta fábula, si…», «A ti te digo, avaro…»), que suelen introducir epimitios alusivos a las circunstancias personales del propio Fedro, de carácter enigmático, crítico y apostrofante, muy en la línea de los prólogos y epílogos, posiblemente, innovación de nuestro fabulista; en todo caso «fabulizan» correctamente el relato, ya que explican qué universal se desprende del sucedido concreto.
La generalización, que es lo importante, se lleva a cabo a veces con un adverbio, como saepe (cf. Apéndice 14: «Así a menudo los talentos se pierden por la desgracia») o un adjetivo indefinido (IV 6: «Cuando un acontecimiento funesto oprime a un pueblo cualquiera»), con una alusión genérica a los hombres (Ap . 30: «Si los hombres pudieran hacer esto…») o simplemente con la primera persona del plural (Ap . 3: «Contentos… pasemos los años que nos ha otorgado el destino»).
Esa distinción fundamental entre el principio universal y el sucedido concreto del que se extrae, parece que marcó suficientemente las partes de la fábula; a partir de ahí, empezaron a desaparecer en los promitios las fórmulas de introducción, consideradas como no necesarias. Así ocurre en I 4, 8, 11, 13, 16, 17; etc., donde el papel introductorio del promitio quedó reducido a la enunciación del principio moral universal. Igualmente, en algunos epimitios se perdió la necesidad de explicar a quién iba dirigida la fábula y únicamente se anotó un principio universal, deducible de la fábula, introducido por ita o ergo .
Como decíamos más arriba, algunas fábulas presentan promitio y epimitio: I 5; III 10; IV 5, 7; A 12. Son, como vemos, escasas y casi en cada caso puede explicarse la razón de esta duplicación: la extensa longitud del relato (III 10; IV 5), una alusión de tipo personal (IV 7), o la posibilidad de que bien promitio bien epimitio sean espurios (A 12).
Pero también hay fábulas que carecen de promitio y epimitio: III 11; V 1; III 18 y 19. En III 11 es posible que se hayan perdido algunos versos donde se incluía la moraleja, según opinión de algunos editores. En III 18 la réplica de Juno al pavo que reclama una voz hermosa es tan didáctica y clara que cualquier comentario posterior resulta superfluo 66 ; lo mismo cabe decir de V 1. Finalmente, en III 19 encontramos un buen ejemplo de lo que podríamos llamar una «fabulización» defectuosa, pues en el epimitio se explica el contenido del relato sin establecer un principio de aplicación universal 67 . En el Apéndice de Perotti hay varias fábulas que carecen de promitio y epimitio (Ap . 4, 5, 9, 10; etc.), pero cabe suponer que fueron suprimidos por el obispo, al introducir sus propias advertencias morales 68 .
Por lo que se refiere a la estructura narrativa del relato propiamente dicho, hay un intento de llevarlo todo hacia un relato tipo en el que se describe de forma inmediata una situación determinada, se deja hablar a los protagonistas —es raro que sólo haya estilo indirecto— y uno de ellos expresa, en lo que Nojgaard 69 llama la réplica final , una conclusión que en muchos casos tiene un carácter evaluativo.
El tiempo narrativo es un instante, sin que la acción se complique con la intervención de muchos personajes y suele producirse en un único lugar. A veces no ocurre así, pero esa es la norma: ad eundem rivum, in saltibus, in paludibus , etc. El cambio de escenario es muy infrecuente. Son excepcionales las fábulas en que éste se produce (III 10 70 ; IV 19, 26, etc.) y la tendencia es a reducir el relato. Sirva de ejemplo I 14: en los dos primeros versos Fedro sitúa el relato y nos presenta al protagonista con extraordinaria brevedad: «Un mal zapatero, perdido en la miseria, empezó a ejercer la medicina en un lugar desconocido.»