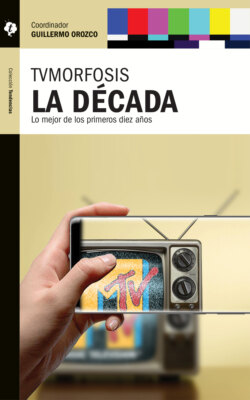Читать книгу TVMorfosis. La década - Gabriel Torres Espinoza - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Post-TV: estructura planeta-satélites y televisión “expandida”. Dos tipos de narrativas transmediáticas
ОглавлениеConsideramos que vivimos una situación post-TV (Carlón, 2012a). Esta situación no se presenta de modo homogéneo en todos los países. En el próximo ítem nos ocuparemos de cómo procesar las variaciones que se presentan en distintos países de América Latina. Mientras tanto, veamos por qué hablamos de una situación post-TV.
Los síntomas de la situación post-TV son varios. Algunos de ellos son generales, como el fenómeno que denominamos “televisión expandida”, que afecta a la presencia de la institución emisora en el nivel de la media-tización. Otros, como los que se evidencian en el nivel de programación, se manifiestan de modo particular en distintos países. Comenzamos por la “televisión expandida”.
Llamamos “televisión expandida”, ante todo, a un fenómeno derivado de la especificidad televisiva (y de su reconocimiento social): el hecho de que posee un dispositivo y lenguaje propio, la toma directa.8 Podemos aquí empezar a percibir que más allá de las escuelas o perspectivas teóricas en las que se nos pueda encuadrar, hay diferencias entre distintos autores.
Nuestra perspectiva en este punto se diferencia de la desarrollada por otros, como Katz, que tiende a considerar a los lenguajes y dispositivos tecnologías; o Verón, que niega a los dispositivos y lenguajes incidencia en los procesos de producción y circulación de sentido.9 Para nosotros, en cambio, la toma directa, por ejemplo, es el verdadero dispositivo y lenguaje de la televisión (el que trajo como novedad), y además de una discursividad singular contribuye a crear no sólo un tipo de sujeto espectador específico,10 sino, también, una experiencia espectatorial única (la del testigo mediático: aquella por la cual el sujeto deviene testigo de su propia historia en su devenir [Carlón, 2004: 173-199]). Este aspecto es tan importante que habilita, a nivel de la mediatización, la situación post-TV, que se caracteriza porque la institución emisora mantiene su vigencia como programadora de la vida social.
¿Por qué hablamos de “televisión expandida”? Porque si, como sostuvimos en “¿Autopsia a la televisión? Dispositivo y lenguaje en el fin de una era” (Carlón, 2009: 159-187), hay una parte de la televisión que sobrevive después del fin de la televisión, que es capaz de generar transmisiones como a las que Katz hace referencia sin que la institución emisora pierda definitivamente su lugar, es la de la toma directa cuando se articula con determinados acontecimientos sociales relevantes (transmisiones de eventos deportivos, de ceremonias políticas o del mundo del espectáculo, etc.). Estas transmisiones que, en verdad, son los principales discursos masivos que en la historia se han generado, no sólo siguen siendo masivas después del fin de la televisión, sino que, además, son captadas por los sujetos que las reciben a través de otros aparatos mediáticos (teléfonos celulares, notebooks, etc.) y medios (como YouTube, Terra, etc.) en el mismo momento en que la televisión las emite, generándose así un escenario de “televisión expandida” en el que, al revés del proceso más característico de la situación “fin de la televisión”, en el que el consumo programa la recepción, la emisión sigue programando la recepción. Son transmisiones que nos obligan a reconocer la vigencia del lenguaje de la televisión y de la institución emisora en el escenario post-TV y que habilitan, por consiguiente, un tipo específico de “narrativa transmediática”.11
Veamos ahora la situación del grabado. Observamos en el trabajo ya citado (Carlón, 2009: 159-187), que es el grabado el que, principalmente, provoca la situación “fin de la televisión”, ya que los programas generados en este lenguaje, subidos a la red o grabados en DVD de venta o alquiler legal o ilegal, están a libre disposición de los sujetos para que programen desde la recepción su consumo.12 ¿Impide este diagnóstico hablar de post-TV en grabado? En cierto nivel no, porque con sus rasgos característicos —como la serialidad, que obliga a desarrollar estrategias específicas a un nivel como la narratividad—, exitosos programas televisivos se han diferenciado de los cinematográficos y tienen vida en otros medios y dispositivos. Pero aunque realicemos este reconocimiento persiste una importante diferencia que nos revela hasta qué punto la situación post-TV que se da con las transmisiones en directo y la que presentan las emisiones de productos grabados son disímiles. O, dicho en otros términos, por qué directo y grabado habilitan dos tipos diferentes de narraciones transmediáticas. Para que no queden dudas veámoslo a través de un ejemplo clave de nuestra época: las series de ficción estadounidenses.
Como todos sabemos, uno de los principales productos televisivos globales actuales son estas series (Lost, The Sopranos, Mad Men, etc.), que en los últimos años alcanzaron notable reconocimiento académico. Son series tan exitosas que discuten hoy el histórico lugar del cine hollywoodense como proveedor de ficciones globales,13 y su aceptación nos habla de la vigencia de la televisión. Pero debería aceptarse que ni siquiera el éxito de estos productos alcanza actualmente para salvar de su decadencia a la institución emisora o a la crisis de la programación: consumidas fuertemente bajo otras formas (streaming, DVD de venta ilegal o semilegal; a través de sitios que los proveen subtitulados, como son www.netflix.com, www.cuevanatv, www.moviezet.tv, www.monsterdivx.com, etc.), la institución emisora se ve en este caso claramente afectada por el proceso de programación de la recepción desde el consumo, hecho que presenta al menos dos efectos de considerables consecuencias en la situación “fin de la televisión”. El primero es que en estas nuevas condiciones es común que el consumo se realice totalmente separado de la publicidad comercial e institucional (aspecto no menor en el diagnóstico de la crisis de los medios masivos). El segundo, que debido a estas circunstancias se hace mucho más difícil, que los sujetos registren los canales o las productoras que realizan estas series, debido a que las condiciones de consumo son totalmente distintas a las de la oferta institucional (en los portales, series e institución tienden a aparecer “despegadas” entre sí). Nada de esto acontece en las transmisiones de eventos en directo, en las que la televisión se mantiene vigente, dado que institución emisora y la publicidad (comercial e institucional) forman parte, siempre, de la transmisión. Es por estas razones que, como acabamos de señalarlo, consideramos que estos dispositivos y lenguajes habilitan, como mínimo, dos tipos de “narraciones transmediáticas” diferentes.
Otro síntoma que caracteriza a la situación post-TV es la estructura planeta-satélites (Carlón et al., 2008), un particular tipo de estructuración de la programación,14 diferente de la que históricamente nos ofrecieron la Paleo TV y la Neo TV. La estructura planeta-satélites es principalmente consecuencia de la irrupción y la consolidación de las grandes franquicias internacionales en las grillas de televisión de distintos países. Programas como Gran hermano (versión de Big Brother) son prototípicos de lo que se está señalando. Estos programas se convierten en planetas alrededor de los cuales giran otros, satélites que se ocupan de ellos todo el día. Los programas planetas se caracterizan por su capacidad, aun en las circunstancias actuales, de una televisión en crisis, de ser todavía masivos. Debido a que ese éxito es tan singular los demás se ocupan de ellos casi exclusivamente. Pero la configuración planeta-satélites, que a diferencia de lo que sucede en la Paleo TV y la Neo TV nos ofrece la imagen de una grilla fracturada, también enuncia, en muchos sentidos, el fin de la televisión histórica: quienes no se interesan por los programas planetas no se sienten convocados tampoco por los satélites. Los espectadores que no se interesan por el Gran Hermano menos se sienten atraídos por programas que se ocupan casi exclusivamente de lo que acontece en esas emisiones o alrededor de esa gran franquicia. El hecho de que muchas televisiones locales se centren en algunas franquicias que pueden sostener aún convocatorias masivas —algunos programas de ficción, como telenovelas, o de competencia, como los programas de concursos de baile— es otro modo en que la televisión ha aceptado que ya no puede sostener a través de su grilla de programación contratos semejantes a los de la histórica televisión masiva: como ya no puede dirigirse a todos, se conforma con interpelar, con algunos programas, a un segmento, generalmente a los fans. En este caso, el fin de la televisión (de su institución emisora) figura claramente en la enunciación de la programación.