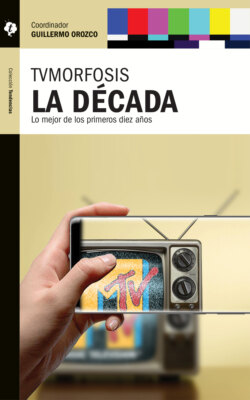Читать книгу TVMorfosis. La década - Gabriel Torres Espinoza - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Conclusiones: la importancia de ubicar el debate sobre el fin de la televisión en el diagnóstico sobre el fin de los medios masivos. Nuevas prácticas sociales y nuevo sistema de mediatización
ОглавлениеPara concluir, retomamos la pregunta que nos formulamos anteriormente acerca de si las diferentes posiciones que presentan varios autores son consecuencia de que conceptuamos de modo diferente a la televisión o se deben a que hay interpretaciones distintas a partir de procesos históricos en los que, básicamente, estamos de acuerdo. Nos resulta evidente, cuando consideramos el debate anglosajón, que la “discusión” que narra Katz tuvo muchos puntos en común con la que se dio en el libro que coordinamos con Carlos A. Scolari. Simplificando groseramente puede decirse que, por ejemplo, el nuevo poder del espectador del que habla Verón figura explícita o implícitamente en las exposiciones de otros autores que participamos del debate latinoamericano, en el análisis de Katz e, incluso, en el de Ellis.16
Pero, insistimos, no nos deja de sorprender que éstas y otras coincidencias no fueran suficientes para que se produzca un cierto consenso. En este sentido, la constatación de que a partir de diagnósticos “semejantes” se puede llegar a tener posiciones diferentes revela lo difícil y complejo que es el tema que tratamos. Es más, parece llevarnos, como señalamos anteriormente, a un “punto muerto” o “callejón sin salida”. Y nos hace preguntarnos: ¿cómo sortear esta situación? Seguramente cada autor debe tener una respuesta diferente a esta pregunta. Permítasenos presentar la nuestra: a través de un “cambio de escala” que habilite la construcción de otro punto de vista.
Lo que estamos manifestando es que para comprender qué está sucediendo es imprescindible considerar la situación “fin de la televisión” en el marco de un proceso más amplio: la crisis de los medios masivos. Desde este punto de vista el fin de la televisión es real porque la historia de la televisión no debe ser conceptuada en sí misma, sino en el marco de una reflexión sobre la evolución del sistema en la cual su discursividad y su apropiación social se encuentra inscrita.17 Y ese sistema ha entrado en su fase final porque se ha visto desbordado por la emergencia de un nuevo sistema de mediatización y de prácticas sociales, de características diferentes.
Para que se comprenda mejor esta tesis ubiquemos primero la emergencia de la televisión en la historia de la mediatización: fue el último gran medio masivo de la historia. Es decir, su aparición vino a completar un sistema, el de los medios masivos (Carlón, 2006: 13-14), que había comenzado con la prensa en el siglo XIX (su antecedente es el libro), siguió con el fonógrafo (dispositivo base de la industria discográfica) y la fotografía (que alcanzó audiencias masivas hacia fines del siglo XIX, cuando comenzó a publicarse en diarios), continuó con el cine y la radio para concluir con la aparición de la televisión. Ese sistema, consecuencia de la Revolución Industrial —ya que los medios masivos son máquinas de dicha revolución—, había surgido estableciendo en múltiples niveles una ruptura con el sistema precedente (premediático), de base artesanal (básicamente, el de los lenguajes consagrados en el sistema de bellas artes —Shiner, 2004 [2001]—18), gracias a la difusión generalizada de la indicialidad (visual y sonora), la emergencia de nuevas figuras de sujeto,19 de carácter social y mediático (con otras capacidades cognitivas20) y la consolidación de nuevas instituciones y escenas de recepción,21 que instauraron nuevas condiciones de circulación discursiva. Y funcionó de modo hegemónico hasta el momento actual, en el que un nuevo sistema de mediatización y prácticas sociales se está estabilizando y afectando las principales modalidades de circulación discursiva de la era del sistema de medios masivos (por eso, como lo hemos señalado en múltiples oportunidades a lo largo de estos años, el “fin de los medios masivos” no significa la desaparición absoluta de ninguno de los medios que conformaron ese sistema, sino el fin de un modo de funcionamiento característico de su etapa hegemónica).
Este nuevo sistema, que ya ha sido adoptado por la sociedad y que es consecuencia de otra revolución, la Informática, es digital (Manovich, 2006 [2001]; Scolari, 2008) e hipermediático22 (Scolari, 2008). Y gracias a que tiene base en Internet y habilitó nuevos medios e instituciones (muchas de ellas virtuales), ha generado nuevos modos de producción y apropiación discursiva (en la calle y el hogar). Por eso, está haciendo crujir al sistema anterior. Todo lo cual implica que no sólo la televisión se está viendo actualmente afectada: hoy estamos viviendo la crisis de la fotografía y del cine históricos (por la fotografía digital —Rosler, 2006 [1992]; Batchen, 2004 [1994]; Broeckmann, 2006 [2000]—) y el cine digital —La Ferla, 2006 y Manovich, 2006 [2001]—), de los medios de prensa tradicionales (por medios digitales) y observamos, también, la de la industria discográfica (gracias al pasaje de lo analógico a lo digital, la emergencia del mp3 y de los sitios de descarga que permiten compartir archivos, surgidos principalmente a partir del modelo de Napster).23
Es en el marco de este diagnóstico general, en esta era postmedia, que debemos conceptuar el “fin de la televisión”, porque procesos de cambio semejantes a los que está sufriendo la institución televisiva están afectando también, con sus especificidades, a las demás instituciones mediáticas de la era de la comunicación masiva. Algunos de esos procesos son la era del espectador/oyente/ consumidor, que ahora programa su consumo; la crisis de la programación de la vida social desde las instituciones mediáticas (televisiva, discográfica, cinematográfica, etc.), que ya no pueden restringir la oferta ni programar el consumo del mismo modo en que lo hacían antes y, a nivel discursivo, el “fin de la indicialidad”, por la expansión irreversible de la digitalización.
Aceptar que este proceso está aconteciendo día con día es clave para comenzar a desarrollar estrategias que nos permitan analizar de forma más fecunda la era en que vivimos, de convergencia y transmediatización. De convergencia porque, como observó Henry Jenkins, caído el paradigma digital, que sostenía una concepción evolutiva de los medios, se ha vuelto más evidente que “los viejos y los nuevos medios interaccionarán de formas cada vez más complejas” (Jenkins, 2008 [2006]: 17).24 Y de transmediatización porque, en la era postmedia, la histórica distancia que en la era de los medios masivos se sostuvo entre producción y reconocimiento estalló estableciendo un cambio radical en las condiciones de circulación. Pero también porque necesitamos reconocer que este proceso está aconteciendo para interpretar y narrar un fenómeno más general, que compete a la historia de la mediatización: que antes que una nueva fase en la historia de cada medio estamos viviendo el fin de una etapa histórica.25