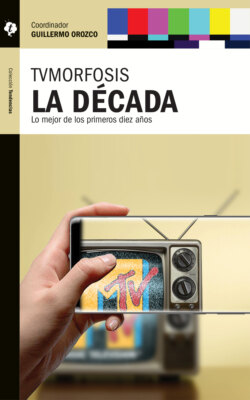Читать книгу TVMorfosis. La década - Gabriel Torres Espinoza - Страница 18
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Notas al pie
Оглавление1Toffler (1981) consideraba que los medios masivos, productos de la segunda ola (que simplificando podemos asociar a la Revolución Industrial), al distribuir e “inyectar” una imaginería estabilizada en la “mente de la masa”, produjeron una “uniformización de comportamiento requerida por el sistema industrial de producción” (163). Y que en el momento en que él escribe, “la tercera ola está alterando drásticamente todo esto”. Se debe a que los medios masivos “están siendo derrotados en muchos frentes a la vez por lo que llama ‘los medios de comunicación desmasificados’” (164).
2Por ejemplo, en el III Encontro Obitel Nacional Dos Pesquisadores de Ficção Televisiva no Brasil, “Ficção televisiva transmidiática no Brasil: plataformas, convergência, comunidades virtuais”, realizado en São Paulo (Brasil) los días 21 y 22 de noviembre de 2011, organizado por María Immacolata Vasallo López; y en el Foro Internacional sobre Televisión “TVMorfosis. Hacia una sociedad de redes”, organizado por Canal 44 Operadora de Televisión Abierta de la Universidad de Guadalajara, los días 2 y 3 de diciembre de 2011 en Guadalajara (México), coordinado por Guillermo Orozco Gómez.
3“Is Television Really Dying? For the Television Some of Us Knew in the 1960s and 1970s, the Answer is Yes” (Katz, 2009: 7).
4Así lo expresa Toby Miller (2009): “O alcance da televisão está aumentando, a sua flexibilidade está se desenvolvendo, a sua popularidade está crescendo; e a sua capacidade de influenciar e incorporar mídias mais antigas e mais novas é indiscutível. A TV não está morta, ela está mudando” (24).
5Expresa Eco que la Neo TV “cada vez habla menos (como hacía o fingía hacer la Paleo TV) del mundo exterior. Habla de sí misma y del contacto que está estableciendo con el público” (Eco, 1994: 200-201).
6“Cuarentones y cincuentones saben qué fatigas, qué búsquedas eran precisas para recuperar en alguna perdida filmoteca una vieja película de Duvivier. Hoy la magia de la filmoteca está acabada: la Neo TV nos brinda, en una misma noche, un Totó, un Ford de los primeros tiempos y quizás hasta un Méliès. Así nos hacemos de cultura. Pero ocurre que para ver un viejo Ford hay que tragarse diez indigeribles bodrios y películas de cuarta categoría. Los viejos lobos de filmoteca todavía saben distinguir, pero en consecuencia sólo buscan en su televisor las películas que ya han visto. De esta manera, la cultura no avanza. Los jóvenes, por otra parte, identifican cualquier película antigua con una de filmoteca. Así su cultura se aminora más. Afortunadamente, aún están los periódicos que ofrecen alguna información. Pero ¿cómo se puede leer periódicos si hay que ver televisión?” (Eco, 1994: 220).
7Señala Katz que incluso quienes consideran que la televisión se encuentra en una nueva fase prefieren hablar de que la televisión pasó de una fase “colectiva” a otra ”individualista”. La familia desapareció en cuartos separados y la nación ya no está unida excepto en momentos excepcionales de transmisiones en directo de desastres o de celebraciones (Katz y Liebes, 2007).
8La televisión es un medio, una singular institución emisora que contiene dos dispositivos y lenguajes básicos para enunciar sus discursos: directo y grabado (Carlón, 2004: 83-102; 2006: 119-278). Como lenguaje, el grabado no nació con la televisión, sino que lo hizo en el cine (las mismas operaciones narrativas y de montaje pueden realizarse con el grabado cinematográfico y televisivo, sean sus discursos ficcionales o no). El directo “audiovisual”, en cambio, nació con la televisión. Y posee su especificidad, aunque discursivamente sea más pobre que el grabado: sólo puede enunciar que lo que está emitiendo en ese momento viene después de lo que emitió antes y antes de lo que va a emitir después (es decir, excepto en los momentos en que trabaja con pantalla partida, cuando puede denotar simultaneidad, sólo enuncia consecución (Carlón, 2006: 119-278). Su especificidad se constata claramente cuando el discurso del directo es sometido a la prueba del flashforward (Carlón, 2012b): el discurso del directo televisivo no puede enunciar flashbacks ni flashforwards, sólo el presente (si enuncia un flashback es una transmisión “mixta”, y el flashforward directamente es imposible en términos materiales).
9Para Verón (2012: 15), como acaba de señalarlo recientemente, “los dispositivos son, en sí mismos, inertes: todo depende de lo que las sociedades, en definitiva, hagan con ellos”. Esta conclusión se debe a que su análisis se restringe a la noción de medio. Pero no siempre fue así: esta expresión reciente implica una radicalización de posiciones anteriores, ya que en “El fin de la historia de un mueble” (Verón, 2009: 229-248) observó que las transmisiones en directo de grandes eventos performan de modo diferente.
10Su emergencia se debe, sin duda, a necesidades sociales, pero este hecho no implica que su instalación en la vida social no haya cambiado radicalmente la historia de los procesos de mediatización, debido a que la sociedad cambia, es decir, no es la misma, luego de la emergencia de este tipo de dispositivos y lenguajes (básicamente porque adquiere nuevas competencias cognitivas).
11Lo que estamos señalando es que cada vez es más evidente que, para realizar análisis fecundos del complejo escenario actual, necesitamos articular la propuesta de Henry Jenkins sobre “narrativas transmediáticas”, que tiene el mérito de que se concentra principalmente en el nivel de los contenidos (la convergencia para Jenkins es, ante todo, de contenidos: “argüiré en contra de la idea de que la convergencia deba concebirse principalmente como un proceso tecnológico […] Antes bien, la convergencia representa un cambio cultural” [15] ), pero tiende a conceptuar a los medios como tecnologías, con los conocimientos que a lo largo de los años desarrollamos en el campo de estudios sobre la mediatización (que a partir de una sofisticada distinción entre tecnologías, medios, lenguajes y dispositivos cuenta con un poderoso instrumental analítico para dar cuenta de cómo se han constituido, a lo largo de la historia, los sujetos mediáticos). Lo expresado se advierte claramente en el caso que estamos analizando. Para que quede más claro recordemos que, para Henry Jenkins (2008 [2006]: 101), una “historia transmediática se desarrolla a través de múltiples plataformas mediáticas, y cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad”. Las transmisiones en directo no ficcionales, que generan el caso más pleno de “televisión expandida”, despliegan discursos transmediáticos singulares debido a las características del lenguaje y el dispositivo del directo (discursos que pasan a través de distintas plataformas y medios), y del tipo de contenido que comunican (eventos de actualidad, dado que en términos informativos no hay nada más actual que una transmisión de un evento en directo) y al hacerlo, producen múltiples condicionamientos a la circulación. Así, condicionan los medios a través de los cuales se producen los textos de los sujetos que hacen su “contribución” (por ejemplo, un medio como Twitter, muy ágil, es mucho mejor para comentar lo que sucede en una transmisión en directo que un blog o Facebook) e, incluso, el tipo de publicidad que puede acompañar a dicha transmisión (por ejemplo, en estos discursos pueden tener lugar todavía avisos que se apoyan en estrategias de contacto, del tipo “llame ya”, que son mucho menos apropiadas para narraciones transmediáticas en grabado). Considerando lo que acabamos de señalar en el artículo “En el ojo de la convergencia. Los discursos de los usuarios de Facebook durante la transmisión televisiva de la votación por la ley de matrimonio igualitario” (Carlón 2012c: 173-194), entregamos un análisis de un discurso transmediático de este tipo: el trabajo muestra cómo una transmisión en directo de un evento no ficcional era comentada por los espectadores, que realizaban de este modo “contribuciones” específicas y valiosas a la totalidad.
12Decíamos entonces: “Lo interesante de detenernos en estos dos dispositivos y lenguajes en la era del fin de la televisión reside en que probablemente termine de advertirse hasta qué punto son diferentes. Si las predicciones son correctas podríamos decir que el grabado, cuya esencia no es televisiva, va a perecer, se va a sumergir en el fin de la televisión: este probable devenir es uno de los aspectos que provocan hoy los anuncios sobre el fin de la televisión. Cuando se nos dice que ‘el público va a ser capaz de decidir qué y a quiénes quiere ver, cuándo, cómo y dónde le dé la gana’ (Pérez Silva), sabemos muy bien de qué se nos habla: de emisiones que pueden descargarse, ya grabadas (lo dice claramente Cerf: ‘El 85 por ciento de todo el material de video que vemos está pregrabado, por lo que uno puede preparar el propio sistema para hacer las oportunas descargas a voluntad’). Si hay una televisión que va a morir, que va a hacer entrar en una crisis definitiva a la programación, podemos predecir que es la del grabado, disponible siempre al espectador (porque el grabado es el lenguaje del ‘cine’ —dejemos por un momento de lado la diferencia de soporte material— dentro de la televisión)” (Carlón, 2009: 171).
13Lograron, incluso, más reconocimiento por sus valores creativos que la oferta cinematográfica hollywoodense. Al respecto pueden consultarse La era del drama en la televisión (Tous, 2010); Lostología. Estrategias para entrar y salir de la isla (Piscitelli, Scolari y Maguregui, 2010) y Previously On.
14Debido a sus características locales no nos detendremos aquí en otra fractura de la programación que también enuncia, en Argentina, el “fin de la televisión”: la metatelevisión (se remite aquí a Carlón et al., 2008).
15El hecho de que estos factores tengan una fuerte presencia en Argentina (el 66 por ciento de penetración de Internet; gran oferta, legal e ilegal, de productos audiovisuales; importante presencia de pantallas en el hogar; relevante consumo audiovisual de Internet por distintos portales) es una de las posibles razones que ha llevado a que en nuestro país este debate se haya dado tempranamente con gran intensidad.
16Y que lo sostenido por distintos autores (Verón, Carlón, Scolari) articula y hasta desborda lo dicho por Katz y Ellis con la diferencia, no menor, de que nadie asumió, en nuestro volumen, la posición de John Ellis o de Toby Miller. Es más, incluso argumentos semejantes a los de Ellis (que hubo una etapa que duró las décadas de los setenta y los ochenta y, desde entonces, la televisión cambia) fueron utilizados, siguiendo a Eco, por quienes participamos en “El fin de la televisión” para mostrar que ese medio, más que haber entrado en una nueva fase, ha terminado un ciclo.
17Presentamos la tesis de la necesidad de pensar a los medios masivos en sistema al inicio de De lo cinematográfico a lo televisivo. Metatelevisión, lenguaje y temporalidad (Carlón, 2006: 13-14), cuando aún no habíamos comenzado a reflexionar fuertemente sobre la problemática del “fin” de la televisión en el sentido en que lo empezamos a hacer a partir de 2008 (cuando se realizaron jornadas y encuentros que llevaron finalmente al volumen de 2009). Desde entonces hemos realizado dos precisiones a esa formulación. Por un lado, dejamos de hablar de técnica s y pasamos a referirnos a máquinas (pasaje conceptual del sistema técnico indicial al sistema maquinístico indicial), reservando así la denominación técnicas o dispositivos técnicos para los lenguajes premediáticos, como los del sistema de bellas artes, de base artesanal, y la de máquinas para el de los medios masivos, resultado de la Revolución Industrial. Por otro lado, consideramos que es necesario poner aún mayor acento en los cambios que, producto de la digitalización, se dan en la circulación: el paso de ver una fotografía en una galería de arte o en un libro a descargarla de Google imágenes; de ver un filme en una sala a hacerlo a través de un portal, etc. El diagnóstico “fin de los medios masivos”, desde nuestro punto de vista, afecta tanto a la discursividad como a la circulación.
18Que históricamente habían servido de soporte, principalmente, al discurso político y religioso. Esos lenguajes son: escritura, artes escénicas, producción musical en vivo, dibujo, pintura, las técnicas del grabado, etc. Ninguno de ellos contiene la indicialidad como la pasarían a tener, luego, los nuevos lenguajes visuales (fotografía, cine y televisión) y sonoros (fonógrafo, teléfono y radio —Fernández, 1994—).
19Figura clave en la formulación de una teoría del sujeto cinematográfico es Christian Metz (2011 [1977]). Por mi parte intenté seguir esa perspectiva formulando nuevas figuras de sujeto tras la emergencia de lo televisivo (en Carlón, 2004: 173-199 y 2006: 35-55).
20La noción clave que revela las nuevas capacidades del sujeto en el campo de estudio de los medios masivos, que fue formulada por Jean-Marie Schaeffer (1990 [1987]) en su estudio sobre la fotografía, es saber lateral (que comprende un saber sobre el mundo y un saber sobre el arché —acerca del dispositivo maquinístico). El sujeto que luego de la instalación de la fotografía en la vida social distingue una pintura mimética de una fotografía lo hace, principalmente, porque además de poner en juego un saber sobre el mundo (el que le permite, por ejemplo, distinguir una manzana de una naranja), ha incorporado un saber sobre el arché (por ejemplo, la indicialidad, que en la fotografía viene incorporada al dispositivo).
21Consideramos aquí el paso de espacios institucionales como el museo, la galería y la sala de conciertos a la sala cinematográfica y el hogar (espacio privilegiado de la recepción radiofónica, musical fonográfica y televisiva).
22La postulación de este sistema hipermediático para pensar la televisión, merced al cual considera a la hipertelevisión “no como una nueva fase de la serie paleo/neotelevisión sino como una particular configuración de la red sociotécnica que rodea al medio televisivo”, constituye, desde nuestra perspectiva, el principal aporte de Carlos A. Scolari (2009: 199) al debate que llevamos a cabo en el capítulo “El fin de la televisión”.
23El poder de la digitalización se evidencia en que no sólo ya es propia de los nuevos medios sino que se ha extendido a los medios históricos (fotografía, cine y televisión digital), poniendo principalmente en corto circuito la indicialidad (Carlón, 2012a y 2012c).
24Consideramos que el argumento de Jenkins, esgrimido principalmente frente a la obra de Nicholas Negroponte (1996), es consistente. Pero también que sería un error que el paradigma de la convergencia bloquee el debate sobre la digitalización, sobre el cual, desde nuestro punto de vista, aún queda mucho por decir dado que, parafraseando a Jenkins, en la era de la convergencia se vuelve cada día más evidente que lo icónico, lo simbólico, lo indicial y lo digital interaccionan de formas cada vez más complejas.
25En la que los medios masivos, que han perdido su posición hegemónica, no desaparecerán; pero para sobrevivir deberán desarrollar, como ya lo están haciendo y distintos estudios lo están mostrando (Carlón, 2012c; Vasallo de Lopes et al., 2011), estrategias radicalmente diferentes. Tan diferentes que pronto estaremos preguntándonos qué subsiste de los históricos medios masivos.