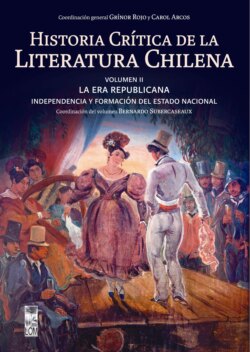Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 14
Juan Egaña
ОглавлениеVasco Castillo
Juan Egaña (1768-1836), junto con Camilo Henríquez, es quizás la figura intelectual más sobresaliente del período inicial de nuestra vida independiente. Comparte con fray Camilo el perfil de todos aquellos primeros escritores cuya obra y actuación pública resultan inseparables. Se trata, en efecto, de una obra elaborada a la par de una actividad pública sin respiro. Uno en el campo periodístico, el otro preferentemente en el terreno constitucional, sumado al cumplimiento de variados cargos públicos. Ambos forman parte del ala política que tempranamente abrazará el ideario republicano en Chile y que será decisiva para fijar el rumbo tomado por la revolución.
La actividad pública desplegada por Juan Egaña en estos años es enorme. Ya en 1810 presenta un plan de gobierno. En 1811, por encargo del Congreso, redacta el primer proyecto constitucional para el país, publicado por el gobierno en 1813. Ejerce como diputado (1811), senador (1812) y miembro de la Junta de Gobierno (1813). En 1813 prepara un censo general para el país y forma parte de una comisión encargada de presentar al gobierno un plan de educación nacional. Desde aquí colabora en la fundación del Instituto Nacional el mismo año. Es desterrado a la isla de Juan Fernández junto a otros patriotas, al retornar el país al control de la Corona española2. Liberado después de la victoria de Chacabuco, colabora brevemente con el gobierno de O’Higgins. En 1823, a la caída de O’Higgins, es elegido diputado por la Asamblea Provincial de Santiago. Preside el Congreso Constituyente del mismo año y ejerce como diputado por Santiago. De nuevo es electo como diputado por Santiago en sucesivos congresos y asambleas provinciales entre 1825 y 1828.
Su actuación más renombrada en este período de su vida pública fue la redacción de la Constitución Política promulgada en 1823. Resistida casi de inmediato, fue derogada en breve tiempo. El fracaso de la que estimó su mayor obra política marcó sensiblemente el resto de su vida pública. A partir de este momento dedicó gran parte de su esfuerzo a defenderla ardorosamente de sus críticos en la prensa y el escaño. Más tarde, en 1827, presentó sin éxito una versión remozada de su Constitución, intentando adaptarla a los nuevos aires políticos que corrían en Chile por esos días. En los últimos años de su vida, escéptico y decepcionado, se recluyó en su casa de campo de Peñalolén, consagrado casi exclusivamente al ejercicio privado de su profesión de abogado, a la reflexión, a la escritura y a la edición de sus obras escogidas3.
En efecto, debemos el conocimiento de la obra de Juan Egaña, en gran medida, a su propio esmero, al financiar la edición de la mayoría de su producción intelectual en seis tomos, con la ayuda de su hijo Mariano. Posteriormente, Raúl Silva Castro ha publicado algunos restantes escritos inéditos y dispersos de Egaña, sus cartas entre 1832 y 1833 y una antología4. Habría que agregar, como una fuente también importante para el análisis de su pensamiento, la edición de las cartas a su hijo Mariano entre 1824-18285.
El pensamiento de Juan Egaña ha sido objeto de variadas lecturas: entre otras, la elaborada en el siglo XIX y comienzos del XX, que lo calificó como moralista, abstracto y carente de sentido de la realidad (Barros Arana, 1887; Lastarria, 1847; Galdames, 1925; Edwards, 1947; Encina, 1947); también se lo ha considerado como filósofo (Hanisch, 1964); se ha subrayado en él un rasgo utópico (Góngora, 1980); como conservador (Romero, José Luis y Romero, Luis Alberto, 1978; Rojas Sánchez, 1985); se ha llamado la atención sobre la posible influencia del confucianismo en su pensamiento (Dougnac Rodríguez, 1998); desde el punto de vista de una historia de la educación en Chile (Serrano, Ponce de León y Rengifo, 2012); como liberal, destacando las ideas económicas presentes en su ideario constitucional (Infante Martin, 2013).
Por mi parte, he propuesto considerar su pensamiento en clave republicana (2009). Considero que algunas de las dimensiones que podemos aislar para el análisis, como por ejemplo su reflexión sobre educación, filosofía o religión, resultan inseparables de su pensamiento político republicano, entendiendo lo político en un sentido amplio y no estrecho. A mi juicio, su trabajo devela esa dimensión que Claude Lefort ha denominado «lo político». Egaña nos descubre que una República es una forma de sociedad, un principio a partir del cual se constituye y configura el conjunto de la vida social (1990 y 2004).
Sin duda, Juan Egaña es un pensador de la virtud. Iluminado por quien es quizás su principal mentor intelectual, Montesquieu, los escritos de Egaña desde temprano señalan la virtud cívica como el resorte principal del nuevo orden político que ha de ser creado. Concibe la ley como el instrumento privilegiado para la formación cívica. Pero la ley interpretada en clave republicana, apreciada por su capacidad para formar un ethos (carácter), al que Egaña alude constantemente en sus propuestas constitucionales. La ley apunta a la formación de las costumbres, siguiendo el precepto clásico. Debe presentar la dimensión que denomina «moral», para oponerla a la coerción desnuda, calificada como «poder físico». Esta última la estima necesaria, pero secundaria y siempre subordinada a ese poder moral que inicialmente ha de exhibir la ley. En esta misma dirección asigna una importancia central a la creación de un sistema de educación pública destinado a la formación del ciudadano, cuya cabecera es el Instituto Nacional, otorgándole, en el Proyecto de 1811, rango constitucional a su fundación.
La dimensión religiosa del pensamiento de Juan Egaña ha generado, con sobradas razones, las mayores aprensiones, ya en su época6. Católico ferviente, Egaña es contrario a la tolerancia religiosa. A lo largo de toda su vida pública promueve estas ideas y en sus modelos constitucionales establece la unidad religiosa de la República. Se requiere, piensa, una religión de Estado con el fin de contribuir a la formación de la virtud cívica. En su exposición revela el interés por establecer la dimensión pública de la religión vinculándola con las actividades del Estado. Aquella concepción de la religión dirigida hacia la mística o la misantropía debe ser combatida. Valora la religión no como teología especulativa sino en su dimensión formativa de la virtud. Considera indeseable instalar disputas religiosas en un pueblo como el chileno, que carece completamente de hábitos cívicos y que, en esta perspectiva, necesita ser formado en una unidad de sentimientos, virtudes y costumbres.
De este modo, su defensa de la religión católica ofrece una dimensión política. Un tema considerado clave para la formación de la virtud no debe quedar abandonado al arbitrio privado. Y, al igual que el sistema educacional, su regulación adquiere rango constitucional. Se trata de integrar firmemente la religión católica –que en la época no siempre adhirió con claridad a la causa republicana– al trabajo de creación política, asignándole su cuota de responsabilidad en la formación de la virtud cívica, junto a la ley y el sistema de educación pública. En sus propuestas constitucionales insiste siempre que un sacerdote es un ciudadano que depende del gobierno. Pienso que el interés de Egaña, al conservar en la República el derecho de patronato heredado del antiguo régimen, busca mantener la religión en el espacio público y, con ello, establecer una vigilancia y supervisión política de un asunto que para él tiene una clara dimensión pública. La religión es un asunto político. Lo que se haga con ella debe ser objeto de atención e interés del nuevo soberano.
Un pensamiento político como el republicano está fuertemente sujeto a la historia. En el caso chileno, la experiencia de la pérdida de la libertad (1814) juega un rol importantísimo en la identificación de un peligro interno sucesivamente consignado como exceso de libertad, división interna, partidos, anarquía y finalmente, democracia. La influencia de este hecho en el desarrollo del pensamiento de la época es notable. Es también el caso de Juan Egaña. Por visión teórica y práctica, Juan Egaña es un pensador opuesto al despotismo del pueblo tanto como lo es al despotismo de un caudillo, dos males que tienen, a su juicio, un triste contubernio. Egaña fijó tempranamente y con mucha fuerza su posición frente al poder militar, oponiéndose abiertamente al despotismo de los hermanos Carrera. En sus modelos constitucionales promovió siempre la milicia y fue hostil a la mantención de los ejércitos permanentes, fiel a su impronta republicana clásica. Asimismo, con la caída de O´Higgins, y sobre todo entre 1825 y 1826, Egaña interpretará el emergente entusiasmo federalista como la irrupción del peligro democrático. En las Asambleas Provinciales, estimuladas por el federalismo, Juan Egaña verá la confirmación del «peligro democrático», la desviación de la República hacia la democracia. Su modelo de República se dirige a frenar los peligros que, a su juicio, amenazan la conservación de la libertad desde los extremos.
Así, la Constitución Política de 1823 establece la Cámara Nacional, dispuesta para la representación popular directa. Delimita cuidadosamente la acción política popular: es transitoria y sesiona extraordinariamente, convocada sólo cuando el Senado y el Director Supremo no llegan a acuerdo. No tiene papel alguno en la formación de las leyes y debe restringirse al acto puntual de aprobar o reprobar la ley que se le presenta a su consideración. Sus escritos abundan en razones que justifican este diseño. Una libertad extrema, sostiene, puede conducir al enloquecimiento del pueblo, carente de las cualidades requeridas para controlar sus pasiones y enfrentar la acción de los demagogos y facciosos. Aquellos que quieren ser sus amos emergen de la anarquía, favorecidos por las reuniones populares frecuentes y tumultuarias, en las que el mismo pueblo pierde su conducción, reducido a una multitud informe.
La institución clave del diseño constitucional de Juan Egaña es el Senado, un «cuerpo de notables permanente y conservador», el ente moderador de la vida pública que impide el surgimiento del despotismo y mantiene la libertad. Sus integrantes conforman un cuerpo aristocrático, pero concebido como un cuerpo calificado por su mérito cívico, sin aludir a otra cualidad que no sea su virtud cívica.
La solución del Senado aristocrático es también un freno al Poder Ejecutivo, al Director Supremo, bajo la premisa de que su fuerza no es «moral», sino meramente «física». En este sentido, el poder ejercido por el Ejecutivo contiene una amenaza para la libertad, ante la cual debe prevenirse la República. La «moralidad» (virtud) del poder del Ejecutivo no está asegurada, por lo mismo se debe estar atento a su posible corrupción y vicio. Un Poder Ejecutivo, caracterizado por Juan Egaña como una «fuerza física», puede degenerar en un abuso de su poder, esto es, en una forma de despotismo. La única salvaguardia de la libertad descansa en la institución del Senado que, dotada de la «fuerza moral», infunde virtud en la totalidad de la vida de la República, en especial hacia el elemento popular, pero sin olvidar el Poder Ejecutivo.
He propuesto denominar al modelo republicano de Egaña como «aristocracia cívica» (129-179), para dar cuenta de su característica esencial. Proyecta el gobierno de la ciudad en manos de un conjunto de personas seleccionadas por sus cualidades políticas republicanas (virtudes) y no por calificaciones originadas en privilegios de familia, nacimiento, riquezas u otros. Desea formar una élite cívica que conduzca la República, permanentemente calificada en su mérito cívico, según un exhaustivo sistema establecido por la Constitución. La República debe permitir una selección verdaderamente eficaz de los mejores, con independencia de su lugar de nacimiento y riquezas. De allí el control férreo que dispone sobre todas las instancias de la vida colectiva de las personas, para impedir que agencias que puedan mantenerse al margen del control político influyan en la formación del ciudadano. Dirigido a este fin, Egaña censura, con celo inquisidor, cualquier actividad colectiva que pudiera mantenerse al margen de la inspección pública. Pero la calificación de aristocracia cívica para este modelo de República presenta también otro ángulo. Se trata de un modelo parapetado frente a la democracia. El error funesto de la democracia, a su juicio, consiste en sortear la necesaria calificación del mérito cívico de las personas para incorporarlas en la vida pública. La democracia pretende incluir a todos en la vida pública, sin prevenir el peligro que tal decisión encierra. Una igualación extrema puede conducir al enloquecimiento del pueblo, carente de las cualidades requeridas para controlar sus pasiones y enfrentar la acción de los demagogos y facciosos. Gobernar requiere, así, un principio moderador de las pasiones, capaz de enfrentar los peligros que sobre el régimen de la libertad levantan los que quieren establecer su dominación. Y este es el papel que cabe al Senado en su diseño.
Juan Egaña fue un hombre que pensó la República con esmero. Con la intención de dejar poco o nada a la fortuna, diseñó una República basada en modelos de la Antigüedad, en la que la ley acabaría siendo costumbre y la costumbre virtud cívica. Pensó la República –quizás diríamos la soñó– profundamente para hacer de la ley de la república algo más que un elemento externo en la vida de los ciudadanos, un freno coercitivo que se impusiera como un mero poder físico, sino algo que formara parte inseparable de su identidad y voluntad, su ethos; en sus palabras, que fuera «moral», es decir, que activara los resortes morales más poderosos del ser humano, tales como el interés, la gloria y las costumbres, al premiar y honrar las «bellas acciones», como dice su Código Moral.
Estimo que volver la memoria hacia escritores públicos como Juan Egaña nos permite disfrutar de un necesario encuentro con nuestro pasado y, desde allí, volver los ojos a un presente en el que persiste la herencia de ese pasado y del que hemos adquirido la responsabilidad por este mundo al que pertenecemos.