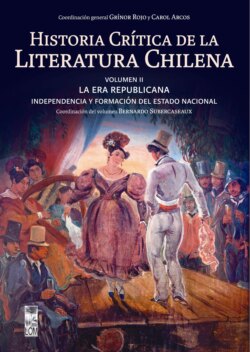Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 23
4. El loco Estero (1909)
ОглавлениеEn continuidad con El ideal, cuya acción se sitúa hacia el fin de los días de Portales, El loco Estero se inicia con la vuelta del ejército expedicionario de Bulnes, en diciembre de 1839. La novela, subtitulada Recuerdos de la niñez, sale a luz cuando el autor es casi octogenario, siendo la penúltima en su amplia y prolífica creación. Dedicada a Federico Santa María, el Presidente de las reformas del matrimonio civil y de los cementerios laicos, la dedicatoria es un gesto más de correligionario liberal en que el anciano Blest Gana sigue proclamando su fe en el programa anti-clerical (no anti-religioso) de toda su vida. El loco Estero es una novela que siempre ha contado con la simpatía de críticos y lectores, tal vez porque en este reencuentro entre vejez e infancia brillan los mejores destellos del espíritu de Blest Gana: bonhomía, gracejo, tolerancia y amplitud de mira. Mejor aún que en sus demás relatos, el autor manifiesta aquí que era connaturalmente un ser liviano de sangre. A la vez, la distancia temporal y geográfica de las cosas de su tierra lo tiñe todo con una sobria emoción. Dichos y expresiones chilenos, nombres y palabras familiares centellean como frescas flores del recuerdo rescatadas de los pliegues del tiempo. Incluso los galicismos y fórmulas afrancesadas, que en Martín Rivas eran marcas de un Agustín snob, parecen ser ahora, en boca del doctor Buston, puente y enlace entre las dos lenguas de su vida (ver tomo I, página 107 y ss.).
Una de las escenas capitales del relato, que se extiende por varios capítulos (VII-X) a lo largo de una jornada completa que empieza en la primera tarde y termina con el declinar del día, cubre el espectáculo de la entrada triunfante de las tropas que vuelven del Perú. Obviamente, el fervor patriótico, visto principalmente desde una perspectiva infantil (se trata de Guillén y Javier, los hijos de don Guillén Cunningham, en clara alusión autobiográfica), alcanza un ápice señero, poco comparable con otros momentos de su novelística. Sin embargo, pese a la festividad nacional que regocija a los santiaguinos y en pleno contraste con un tono que debía ser celebratorio, Blest Gana prodiga en su descripción pinceladas que a todas luces resultan punzantemente críticas.
En primer lugar, sobresale la figura de Chanfaina. Personaje crucial para la venganza pública del ñato Díaz contra doña Manuela, quien lo humilló ante su enamorada Deidamia, Chanfaina es una de esas raras creaciones a las que de vez en cuando echa mano el autor. Con la fuerza hercúlea que exhiben algunos de sus héroes populares, este nuevo ser tiene a su vez todas las notas de la degradación y la deformidad:
En el rostro, las facciones, reñidas en una feroz anarquía, se confundían grotescamente, formando un conjunto monstruoso de irreconciliable desproporción. Los ojos microscópicos brillaban apenas en el fondo de las cóncavas órbitas, que las cejas cerdosas parecían empeñadas en ocultar. Las mejillas, juanetudas, eran dos prominencias excesivas, entre las cuales la nariz luchaba en vano por levantarse. Fofos en su deformidad, los labios traicionaban con sus contorsiones los movimientos del alma obscura que se albergaba en aquel cuerpo, al punto de parecer que reía en el dolor, y estaba de aflicción en la alegría. La parte inferior de la cara, como estirada hacia afuera por tenazas ciclópeas, le daban una expresión de sátiro. El óvalo del ancho rostro tenía sinuosidades como la cresta de un cerro. Sobre el cutis escamoso y amarillento, algunos trechos peludos completaban el extraño fenómeno de aquella fisonomía semihumana solamente. Ninguna semejanza tenía aquel hombre con la fantástica creación del Quasimodo de Victor Hugo; nada de los bufones contrahechos que debieron a su triste deformidad el favor humillante de soberanos caprichosos. Chanfaina era un ente real, de cuerpo sano y monstruosa faz, que por su misma realidad causaba invencible repulsión (vol. I, 114).
Lo grotesco en él corresponde visiblemente a una extraña mezcla de las cualidades positivas y negativas del pueblo más miserable, de acuerdo a creencias fisiognómicas aún vigentes en esos años. Este «ente real» interfiere y se incrusta en la visión blestganiana del gran triunfo marcial. La parte del león no se la lleva Bulnes, el general vencedor, sino el gran Chanfaina, el vencido por antonomasia de la sociedad chilena, el vencido interior. De este modo, la deformidad habita el corazón del cuadro patriótico nacional que Blest Gana nos presenta, ya que está en el centro de la capital, en plena Alameda; es el centro que corroe la apoteosis militar. Debilidad máxima bajo las aparentes fuerzas del país, el pobre hombre termina siendo antídoto vivo a la retórica de la victoria. Si en Durante la Reconquista sobresalían el guerrillero Rodríguez y el gran viejo Robles, acá en El loco Estero asistimos a la visión de un Chile-Chanfaina. Es otra visión, diametralmente opuesta a las esperanzas forjadas en el momento de la Independencia.
Como ya lo adelantaba, Bulnes, por su parte, hace un magro papel en todo el lienzo. Gordinflón y fatigado, recibe el homenaje de unas viejas profesoras, en que una, semi-paralítica, tiene un tic nervioso que niega cómicamente todo lo que dice de positivo sobre el general. La burla y la irrisión son ostensibles:
Mientras tanto la loa seguía haciendo llover sobre el general Bulnes las abultadas flores de su retórica superlativa. El continuo movimiento de la cabeza de doña Inés Pineda ocupaba ahora la atención del general, fatigado ya de la interminable ovación. Como el esclavo antiguo, destinado a rememorar a los triunfadores las vanidades de la terrestre gloria, la señora, en la negativa constante a que la condenaba el movimiento de su cabeza, parecía poner en duda la veracidad de los pomposos epítetos que llovían sobre él (vol. I, 130-1).
Por otra parte, desde la mirada de los vencidos de Lircay, que ven pasar triunfantes a sus ex compañeros de profesión, la burla y el desprecio tampoco se hacen esperar. Como conocen desde adentro lo que hay de ociosidad y chapucería en la casta militar, apodan a los generales que desfilan con motes perfectos, tales como «Espada Virgen», «Pólvora Bruta», que ponen por los suelos las falsas charreteras del poder. Blest Gana, una vez más, se adelanta en casi un siglo a profetizar las virtudes de la gente de a caballo.
Y por si aún quedaran dudas acerca de las intenciones burlonas e irreverentes que se esconden tras el cuadro blestganiano, cierran con broche de oro el espectáculo patriótico los cagajones de las bestias de regimiento y la borrachera de un suboficial del ejército que vuelve en gloria y majestad: «El general, el Presidente de la República y el reluciente séquito se pusieron en movimiento, sin notar que sus fogosos corceles, por vengarse sin duda de la prolongada detención a que se les había sometido, dejaban mezcladas entre las flores del triunfal aparato las pruebas intempestivas de su irreverente digestión» (vol. I, 131).
Toda la escena se cierra así: «Alejandro, el hijo de ña Gervasia, después de ascender a cabo de escuadra, había perdido su jineta por su reincidencia en los abusos alcohólicos» (vol. I, 133). Es el mismo sujeto que grita «¡No me dejen cholo con cabeza!», donde racismo, chovinismo, xenofobia y brutalidad brillan con sus mejores galas. Más adelante se nos muestra al mismo cabo entonando como una cuba la canción de Yungay, esa que, según Encina, echó a andar los primeros vagidos del «alma nacional»15.
En suma, el balance es aplastante y no puede ser peor. Hez animal y sopor etílico son los laureles con que Blest orna el tan cacareado «triunfo marcial». Lejos de poner un pedestal enaltecedor al belicismo fratricida de la política exterior del país (¿cómo podría hacerlo el mismo autor cuyo héroe en El ideal había sido uno de los ajusticiadores de Portales?), lo que queda y resplandece en este cuadro es la deformidad, la burla y la irrisión, el desprecio a los militares de bolsillo, en fin, borrachera castrense y cagajones de caballo. Lo grotesco y lo fecal enmarcan este cuadro de los fastos militares. Es el presente griego de Blest Gana en medio de tanto fervor nacional: su caballo de Troya en el interior de la ciudadela portaliana.
De todo este cuadro se desprende un par de observaciones. De un modo plástico y hasta escénico, Blest Gana ha captado, en los años treinta, la división entre dos militarismos, el de la Independencia y de Lircay, por un lado, y el nuevo que surge de las guerras de conquista. Al Estado y a las élites les costará bastante recomponer estas dos mitades, cuya fusión será cosa del siglo XX, cuando el estamento militar va a adquirir una presencia y una influencia cada vez mayores en la cosa republicana. En adelante habrá siempre desfiles y paradas, un rito de día domingo para colegiales de buena familia. La liturgia del altar se travestirá en el uniforme de las marchas, mientras la guaripola en alto deslumbrará y dejará con la boca abierta a la grey de la patria. Por otra parte, como es bien visible, el novelista percibe con acuidad lo frágil y precario de la unidad nacional. Esta solidaridad colectiva que vibra ante el triunfo del país es algo artificial, apenas un espectáculo sin un mínimo coeficiente de integración.