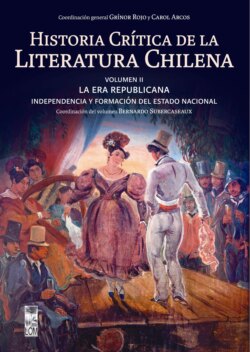Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 26
Andrés Bello
ОглавлениеCarlos Ruiz Schneider
Andrés Bello nació en Caracas el 29 de noviembre de 1781, donde realizó sus primeros estudios y su formación juvenil como estudiante colegial. Además de sus estudios formales, y junto a su trabajo en la administración colonial, Bello prosiguió permanentemente, de manera personal, su formación en diversas disciplinas, entre otras en la filosofía, especialmente en el pensamiento de Locke, de Condillac y el de filósofos ideologistas como Destutt de Tracy. Es con base en estos estudios que elabora en Caracas una de sus obras más originales, incorporada luego a la Gramática de la lengua castellana de 1847: Análisis ideológico de los tiempos de la conjugación castellana, que publicará en Chile en 1841.
Participa y apoya el movimiento por la independencia americana y junto con Simón Bolívar y Luis López Méndez es enviado en 1810 a Londres como emisario de la Junta de Caracas para realizar gestiones diplomáticas, en apoyo de la Junta. En 1812, la derrota de los independentistas significa para Bello una catástrofe personal y familiar de la que no comienza a salir sino en 1815, año en el que el gobierno británico accede a mejorar su situación gracias a los buenos oficios de su amigo español José María Blanco White. En todo caso, el apoyo del gobierno no podía ser sino temporal y muy pronto Bello debe buscar otros empleos para mantener, con las mayores dificultades, a una familia que está en el centro de sus preocupaciones. En 1821, Bello parece haber tocado fondo en su precaria vida londinense, ya que en marzo fallece su hijo menor y dos meses después, en mayo, muere su mujer Mary Ann Boyland de tuberculosis. Solo, con dos hijos a su cuidado, Bello continúa trabajando en empleos ocasionales y probablemente mal pagados. Entre ellos, sin embargo, uno que lo marca y le interesa es la ayuda que presta al filósofo James Mill, padre de John Stuart Mill, en el desciframiento de los manuscritos de Jeremy Bentham, el líder filosófico del movimiento utilitarista. La relación con James Mill, en especial, será muy importante para Bello, y la influencia del utilitarismo en su pensamiento moral será duradera.
Varios años después su situación comienza a mejorar gracias a sus labores diplomáticas en pos del reconocimiento de las nacientes repúblicas americanas por la corona británica, en las que juegan un papel importante sus contactos liberales londinenses. Recién en 1829 –en parte como recompensa por estos trabajos– y tras dieciocho años de exilio, retorna Bello a América. A Chile, en realidad, un país situado en el extremo sur del continente y muy lejos de Venezuela, su patria de origen, a la que nunca regresará.
Su actividad intelectual en estos dieciocho años londinenses es, a pesar de las dificultades, de gran relevancia. Edita y escribe en las revistas más importantes del exilio americano en Inglaterra, el Repertorio Americano y la Biblioteca Americana, donde publica sus estudios filológicos sobre la literatura española de la Reconquista y algunos de sus poemas más importantes, como la «Silva a la agricultura de la zona tórrida», la «Alocución a la poesía» y la modernizante «Oda a la vacuna», junto a traducciones notables de trabajos europeos, unidos a informados estudios sobre la evolución del pensamiento y la literatura europeos de la época. Estas revistas son también fuentes de primer orden para conocer la evolución de su pensamiento en otros campos, como el de la filosofía e incluso, hasta cierto punto, el de la gramática. De hecho, es por notas breves e informes de estas revistas que sabemos más de algunas de las primeras ideas e influencias filosóficas de Bello, en especial de la relevancia que sigue concediendo en esta época a la escuela de los ideólogos franceses, cuyos representantes más importantes son Antoine Destutt de Tracy, Cabanis, Volney, de Gérando, Daunou y sus epígonos como Laromiguiere o sus antecesores como Condillac. Las recomendaciones londinenses de Bello para profundizar los estudios filosóficos en América comienzan a incluir, hacia mediados de la década de 1820, a toda una serie de autores muy críticos de los ideólogos, o del empirismo inglés, como los filósofos escoceses del sentido común Thomas Reid y Dugald Stewart y más adelante también a los espiritualistas franceses como Royer Collard y Victor Cousin. La influencia de estos últimos autores se hará más fuerte en los años venideros, como síntomas de un cambio en la concepción del mundo de nuestro autor.
Me parece importante destacar en este punto que todos estos discípulos franceses del filósofo sensualista Condillac, como Destutt de Tracy y los otros ideólogos, son fundamentalmente analistas del entendimiento y el lenguaje, cuyo proyecto es realizar un estudio científico de las ideas; de aquí la conexión íntima, que Bello suscribe, entre filosofía, ideología y gramática. De esta manera científica de entender la filosofía, los ideólogos esperaban obtener rendimientos políticos, como el fin del funesto influjo del jacobinismo en Francia. Son intelectuales políticamente republicanos y liberales, partidarios del gobierno representativo, pero opuestos a la soberanía popular en el sentido rousseauniano. Estas corrientes se transforman en hegemónicas en la escena filosófica francesa después de la caída de Robespierre y hasta la llegada de Napoleón.
El segundo punto a destacar es que la influencia de la corriente de la ideología ha sido muy grande en América probablemente hasta la década de los años 1830. Jefferson y Rivadavia se cuentan entre los discípulos más importantes de Tracy, quien escribe, incluso por petición especial de Jefferson, su estudio crítico sobre la virtud y la República en Montesquieu, que es, en el fondo, una crítica de Robespierre, el jacobinismo y la democracia.
Podemos saber algo de las concepciones políticas del propio Bello en Londres fundamentalmente a través de algunas de sus cartas. Entre ellas son especialmente importantes las que dirige a Blanco White y al revolucionario mexicano fray Servando Teresa de Mier en 1820 y 1821, respectivamente. Defiende Bello en esas cartas a sus amigos un régimen de monarquía limitada, como la monarquía inglesa, y rechaza explícitamente las formas republicanas de gobierno, las que califica como inadecuadas para los americanos. Como lo muestra Iván Jaksic en su documentado estudio sobre Bello, la segunda de estas cartas no llegó jamás a su destinatario y cayó en manos de dos de sus conocidos colombianos que se indignaron por estas opiniones, las difundieron y contribuyeron probablemente a hacer más difícil y más lento el retorno de Bello a América en estos años (75-76). Relativamente pronto, luego de su llegada a Chile, Bello abandona sus ideas monárquicas y se pliega a los defensores del orden republicano, sobre todo por la experiencia que va adquiriendo en la práctica de la ordenada, moderada y conservadora República de Chile.
En 1829 Bello es contratado por el gobierno chileno, primero como funcionario del Ministerio de Hacienda y luego como oficial mayor del Ministerio de Relaciones Exteriores. Con esto termina con su exilio en Londres y sus conversaciones con representantes de otros gobiernos latinoamericanos que también intentaron contar con sus servicios, especialmente el gobierno de Colombia. Lo contrata el gobierno del Presidente Francisco Antonio Pinto, un destacado político republicano y liberal, pero en su contratación juega también un papel importante Mariano Egaña, hijo del constitucionalista Juan Egaña y uno de los dirigentes políticos más importantes del conservantismo. Tiene pues amigos y conocidos que lo aprecian en ambos lados del espectro político nacional.
El período en que llega Bello al país es uno de aguda crisis política, que conduce en 1830 a una revolución contra el régimen liberal de parte de los elementos conservadores, dirigidos por el comerciante Diego Portales y el general Joaquín Prieto. Los conservadores triunfan en la batalla de Lircay y así Egaña y Portales, de quien Bello se hará muy próximo en esos años, llegan al poder supremo, con lo que la posición del caraqueño se hará cada vez más influyente.
En sus primeros años en Chile, la actividad intelectual y política de Bello, en parte en continuidad con sus trabajos diplomáticos en Londres, se centra en el derecho internacional, una disciplina de la mayor importancia para las jóvenes repúblicas sudamericanas, ya que contribuye a la justificación científica de sus pretensiones de ser reconocidas por las potencias europeas dominantes. Este es el marco que explica su primera publicación en Chile, Principios de Derecho de Gentes, de 1832, que muy pronto se impone como el tratado más importante sobre el tema en Hispanoamérica y que defiende la igualdad de las naciones en el plano internacional. Esta trascendencia del derecho internacional y del valor de la paz entre las naciones, especialmente de las hispanoamericanas, lleva a Bello a distanciarse políticamente, de manera pasajera, de Portales, porque no está de acuerdo con éste en lo que toca a la guerra contra la Confederación de Perú y Bolivia.
La década de 1840 es, en Chile, un período de paz y consolidación del régimen político republicano y conservador que se ha institucionalizado con la Constitución de 1833, uno de cuyos redactores principales es su amigo Mariano Egaña. Bello, que como lo decíamos más arriba ha hecho las paces con el gobierno republicano, celebra en muchos de sus artículos del diario oficial El Araucano, que dirige, esta Constitución autoritaria, censitaria y centralista, pilar fundamental, según sus ensayos, de un régimen político moderado, aunque formalmente republicano, que establece como piedra angular de las instituciones la idea de orden, que Bello no entiende incompatible con la de libertad. Es esta moderación del carácter nacional y su deseo de orden lo que Bello destaca sobre todo en los chilenos y en las instituciones políticas nacionales frente a sus vecinos sudamericanos, inmersos todavía en guerras intestinas entre caudillos militares que siguieron a la independencia de España. Es una década en que la figura intelectual de Bello y su acuerdo de fondo con la política conservadora –un conservantismo que no reniega de la modernidad– lo llevan al primer plano de la política y principalmente de la cultura nacional.
En 1842 el gobierno del General Bulnes, a través de su Ministro de Culto e Instrucción Pública Manuel Montt, funda la Universidad de Chile cuyo primer Rector va a ser precisamente Andrés Bello. El discurso inaugural de la universidad es uno de los documentos que mejor expresan su ideario cultural y, en cierta medida, también político. «Todas las verdades se tocan», nos dice en uno de los pasajes centrales don Andrés (14). Y quiere decir con ello, sobre todo, que lo que la universidad de la República promete es el triunfo de la moderación y los sanos principios que exigen que no haya discordia entre la fe y la Ilustración, entre la tradición y la modernidad. En el tono profundamente conciliador de este discurso es ya patente la lectura y la influencia del espiritualismo ecléctico francés, cuyos representantes más conocidos son Victor Cousin y Theodore Jouffroy, que promueven también en Francia la reconciliación y el acuerdo entre las luces y la religión, entre la monarquía y la República. En la concepción de Bello, la creación de la universidad, que considera especialmente como una academia donde confluyen las disciplinas y las investigaciones de los miembros de varias facultades, es la principal de las tareas de la cultura nacional, la que debe, en países nuevos, preceder a la difusión de la instrucción primaria, por ejemplo. Esta primacía concedida a la universidad es uno de los puntos que inciden en la polémica que opone a Bello con otro gran educacionista de la época, el emigrado argentino Domingo Faustino Sarmiento, un defensor del papel político y civilizatorio fundamental de la educación de las clases populares, la instrucción primaria.
En todo caso, para el profesor del Colegio de Santiago que fue Bello a su llegada de Inglaterra y ahora para el Rector de la Universidad de Chile, la educación es uno de los objetos centrales de su preocupación como académico, entre otras razones porque lo es también para la universidad, que tiene el rol de superintendencia de la educación pública.
Según Andrés Bello, todos los hombres deben recibir educación. Esta convicción se basa en Bello en dos órdenes de motivaciones. La primera tiene que ver con la concepción clásica de Montesquieu según la cual la virtud cívica y la educación, que debe formar la virtud cívica, son cruciales en todo orden republicano. La segunda es una convicción de orden utilitario, pues la falta de educación de las clases menesterosas sería un evidente impedimento para la prosperidad de la nación. Sin embargo, esto no significa que todas las personas tengan que recibir la misma educación. Hay dos clases en la sociedad, la que trabaja con sus manos y la que desde la infancia está destinada a conducir los destinos nacionales. A estas dos clases, piensa Bello, es necesario que se amolde la educación: la educación primaria es todo lo que el pueblo debe recibir; en tanto, la educación secundaria y superior tienen que estar dirigidas a la formación de las élites profesionales y políticas que serán la base del gobierno de la República.
Entre las tareas de la universidad y sus académicos está la unidad cultural y política de la nación. Un aspecto central de esta unidad proviene del sentido unificador de la lengua nacional y de aquí el interés permanente de Bello por la lengua y la gramática castellana, preocupación que proyecta, en realidad, a toda Hispanoamérica. Teme que, con el uso constante de neologismos de construcción, se pueda alterar la estructura del idioma, tendiendo a convertirlo en:
una multitud de dialectos irregulares, licenciosos, bárbaros; embriones de idiomas futuros que […] reproducirían en América lo que fue la Europa en el tenebroso período de la corrupción del latín. Chile, el Perú, Buenos Aires, Méjico hablarían cada uno su idioma, o por mejor decir varias lenguas, como sucede en España, Italia y Francia… oponiendo estorbos a la difusión de las luces, a la ejecución de las leyes, a la administración del Estado, a la unidad nacional (Prólogo: 48-49).
En general, los escritos de Bello sobre gramática y literatura son importantes también para esclarecer su pensamiento sobre otras cuestiones como, por ejemplo, las relaciones –mediadas sobre todo por la filosofía ideológica de sus años caraqueños y londinenses– entre gramática, lenguaje y filosofía, e incluso sus concepciones políticas. En otra de sus disputas con Sarmiento a propósito de la relación entre la lengua y los usos populares, Bello reafirma sus concepciones críticas de la democracia: «En las lenguas como en la política –nos dice en un artículo publicado en El Mercurio de Valparaíso– es indispensable que haya un cuerpo de sabios, que así dicte las leyes convenientes a sus necesidades, como las del habla en las que ha de expresarlas; y no sería menos ridículo confiar al pueblo la decisión de sus leyes que autorizarle en la formación del idioma» («Ejercicios populares…»: 106)18.
Junto al derecho internacional, la educación y la universidad, la gramática y la literatura, la política, en fin, hay varios otros campos preferentes de la acción de don Andrés Bello. Ya hemos visto su interés por la filosofía y volveremos más adelante brevemente sobre ella. Pero para Bello son también ámbitos prioritarios de su acción el derecho civil y la historia nacional.
La importancia central que Bello otorga a la ley tiene que ver con uno de los motivos y conceptos básicos de su concepción global, la idea de orden, que, como decíamos más arriba, no considera opuesta a la libertad porque la verdadera libertad no es otra cosa que la acción sujeta y limitada por las leyes. Entre las libertades, por otra parte, ninguna es tan valiosa para Bello como la libertad civil. Una clara prioridad tiene para los ciudadanos, según Bello, todo lo que contribuye a proteger la seguridad en la propiedad de los bienes, por sobre las libertades políticas, como por ejemplo la libertad de sufragio. Se entenderá por ello la importancia que Bello le concede a la elaboración del Código Civil, que finalmente ve la luz en 1855. El Código no es ni podría ser únicamente su obra, porque es una ley fundamental de la República, fruto del trabajo y la aprobación de las autoridades y especialmente del Presidente Montt, pero Bello es su autor principal, a pesar de que tiene numerosas reservas sobre puntos particulares, como por ejemplo sobre el matrimonio, que sigue las líneas centrales del derecho canónico.
El Código refleja, sin embargo, mucho de su visión política a favor de las instituciones centrales de la modernidad, aunque siempre de una manera prudente y moderada, contraria al cambio radical. La misma idea de codificar las leyes nacionales es una idea moderna en el sentido de marginar el valor de la costumbre, así como también en el sentido de racionalizar, sistematizar y unificar la enorme diversidad de instituciones y leyes coloniales. Pero, por otra parte, la libertad de la propiedad privada, y la libre circulación de los bienes, tema central del derecho civil moderno, a pesar de ser claramente reconocida, no está exenta de limitaciones por su relación con las vinculaciones de los mayorazgos, herencia colonial de una forma premoderna de propiedad.
La construcción de una historia y una literatura nacional son otros de los temas que para Bello son muy importantes en la formación de nuestra identidad. En sus debates con Lastarria y Sarmiento, Bello afirma por una parte la necesidad de construir una ciencia histórica fundamentalmente empírica, antes de elaborar una filosofía de la historia partidista, y en el campo literario preconiza también la reconciliación entre clásicos y románticos, aunque tal vez con una mayor simpatía por los primeros.
Para terminar, digamos que esta misma idea de reconciliación y de moderación la encontramos en su concepción de la filosofía, a la que ve con una cierta distancia, por la primacía que tienen en esta disciplina los desacuerdos y conflictos entre visiones del mundo, por sobre los compromisos y los consensos. Busca por ello primero en la ideología y en su proyecto de construir una ciencia de las ideas, la posibilidad de salir de esta guerra de las ideas, que no le parece sin relaciones con las guerras reales. En un segundo momento y recogiendo las críticas de la filosofía del siglo XIX a las limitaciones del sensualismo y la ideología, se vuelca Bello hacia la filosofía escocesa del sentido común y hacia su traducción francesa en el espiritualismo ecléctico de Victor Cousin, que preconiza, a partir de una filosofía que se inspira superficialmente en Hegel, una síntesis ecléctica superior a los conflictos entre modernidad y tradición, democracia y monarquía, ciencia y religión.
Este breve recorrido por la obra de Bello nos permite probablemente intuir la gran diversidad y profundidad de su aporte a la conformación de la política y la cultura, la educación y el derecho, la gramática y la filosofía, la literatura y la historia de la emergente República de Chile, durante el siglo XIX. Nuestra historia como nación tiene, sin duda, una profunda huella de su actividad infatigable, lúcida, culta y mesurada.