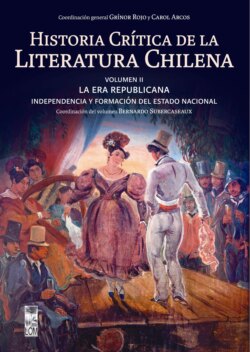Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 34
1. Independencia, Ilustración y Romanticismo
ОглавлениеTras la abdicación de O’Higgins en 1823, la sociedad chilena vio agudizarse una situación frecuente en la historia americana tras su Independencia: por una la necesidad de gobernar y organizar la sociedad, superando a la vez el pasado colonial. En Chile, las contradicciones políticas entre distintos caudillos locales, todos terratenientes investidos de generales, se resolvieron en la Batalla de Lircay (17 de abril de 1830). Allí los sectores conservadores, pelucones, se impusieron por la fuerza después de un breve período de gobierno de los liberales, pipiolos. Esa es la razón por la cual el movimiento literario de 1842 es la punta de lanza de un movimiento de emancipación, concebido como continuidad de un proceso interrumpido tras la derrota de Lircay. A juicio de Lastarria, el proceso de Independencia había sido quebrantado por las medidas retrógradas de los gobiernos conservadores. Como lo sugerirá en Investigaciones sobre la influencia social de la conquista i del sistema colonial de los españoles en Chile (1844), la colonia había prolongado su hegemonía en la década presidida por José Joaquín Prieto (1831-41) y su sucesor, Manuel Bulnes (1841-51)22. Sin embargo, el gobierno de Bulnes había transcurrido en una época de avenencias y compromisos entre pipiolos y pelucones, lo que había permitido una ostensible mejoría de las condiciones para la libertad de opinión23 y para la acumulación de capital. Así lo reconoce Lastarria en sus Recuerdos literarios publicados en 1878: «La convalecencia de nuestra sociedad en 1842 era tan notable, que por todas partes saltaban a la vista los síntomas de la salud y del vigor de la vida. A la tristeza taciturna, a los recelos y temores que inspiraba antes el terror, había sucedido la franqueza y la confianza que da la seguridad personal» (87). Este es el tiempo histórico en el que las sucesivas polémicas sobre clasicismo y romanticismo, el idioma y su enseñanza, se verán refrendadas por la fundación de instituciones como la Universidad de Chile y la Escuela Normal de Preceptores (ambas en 1842), entre otras, y será el momento en que Lastarria, en calidad de director, invitado por sus alumnos del Instituto Nacional, pronuncie su célebre «Discurso inaugural de la Sociedad Literaria de Santiago», el 3 de mayo de 1842.
Como explicará años más tarde Lastarria, en el prólogo a la edición de su Miscelánea histórica i literaria (1868), el pensamiento que gobernó sus actos y su escritura fue el «de combatir los elementos viejos de nuestra civilización del siglo XVI, para abrir campo a los de la regeneración social y política que debe conducirnos al gran fin de la revolución Americana –la emancipación del espíritu y con ella la posesión completa de la libertad, es decir, del derecho (V)». Y agregaba: «La revolución literaria iniciada en Francia en 1830, esa revolución proclamada por Victor Hugo con la fórmula de la libertad en el arte, apenas era aquí conocida por unos cuantos y había dado ocasión en 1842 a polémicas ardientes con los escritores argentinos, que la comprendían mejor que nosotros» (VI-VII).
En efecto, el 23 de junio de 1837, Juan María Gutiérrez, frente al Salón Literario de Buenos Aires, había pronunciado un discurso de inauguración de dicho cenáculo. Este discurso tiene similares características al que pronunciará Lastarria en Santiago de Chile24. El movimiento de las ideas revolucionarias, liberales, románticas, etc., pretendemos decir, iba en dirección este-oeste, desde el Río de la Plata hacia los Andes, elidiendo el antiguo virreinato del Perú25 y asentándose en Chile, que, de modo excepcional, consolidaba un régimen de relativa estabilidad política y de creciente progreso material.
El discurso de Lastarria tiene un sinfín de concordancias con el discurso de Gutiérrez, no sólo por las referencias comunes a hombres de la ilustración europea, por la similar función de la literatura nacional como eje de la expresión nacional o por el canon literario común, sino por una noción de que la literatura es la viga maestra de la formación de un «pueblo nuevo» educado en el respeto a las leyes. En ambos casos la función política es la de materializar los vínculos entre los jóvenes literatos26, es decir, generar asociativismo, trabazón entre individuos con intereses comunes para el conocimiento y la difusión de las ideas, la ciencia y la moral, todo esto dentro de un espacio de encuentro afuera de las instituciones como la universidad y el instituto.
Otro objetivo de esta formación es constituir un sujeto social, un «nosotros» que se hará cargo de una tarea específica, determinada por el interés común de ilustrar a la sociedad chilena (nosotros), mediante un sistema de reformas al sistema educacional, concebido a su vez para divulgar las ideas republicanas y asegurar la libertad individual, fin último de la democracia.
La literatura para Lastarria debe ser útil, es decir, ha de tener una función didáctica que permita encaminar a los discípulos (una nación casi entera, en este caso), que se identifique con las costumbres y transformaciones asociadas a la idea de desarrollo, finalmente.
Esto explica, entonces, el carácter apelativo y beligerante del discurso: «A nosotros nos toca volver atrás para llenar el vacío que dejaron nuestros padres y hacer más consistente su obra, para no dejar enemigos por vencer y seguir con planta firme la senda que nos traza el siglo» (98). Pero, de la misma manera que Lastarria se sabe portador de un mensaje, de allí el carácter fundacional del discurso, sabe también que su invitación es a una aventura. El maestro procura impulsar a los jóvenes a ser amos del futuro, pues «los grandes bienes sociales no se consiguen sino a fuerza de ensayos» (104), lo que subraya el carácter insurgente del moderno profesor Lastarria.