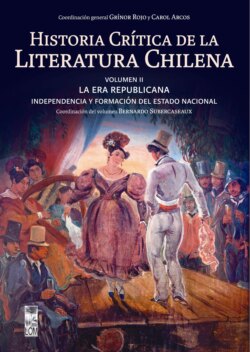Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 24
5. El diario de Vicuña Mackenna (1856)
ОглавлениеEn el medio siglo que transcurre entre el inicio de la emancipación y el arranque de la obra de Blest Gana, no son muchos los escritos que tocan la cuestión de la nacionalidad o reflexionan sobre ella. Casi todos, bien conocidos en nuestra historia literaria, pertenecen al canon de las letras decimonónicas. Por ser objeto de tratamientos específicos en esta misma Historia, sólo los menciono para enmarcar de algún modo mi exposición. Francisco Bilbao, en su importante Sociabilidad chilena (1844), habla poquísimo del tejido concreto de la sociedad en cuestión. Su liberalismo igualitario, de inspiración cristiana (Lammenais), es una visión abstracta y algo enrarecida, cuya cualidad principal reside en su fervor y en sus intenciones críticas. José Joaquín Vallejo, la pluma probablemente más auténticamente chilena de todo el grupo, ha dejado admirables cuadros de costumbres sobre la actividad económica y social de una de las zonas más dinámicas del país, el norte minero (1847). José Zapiola, en sus Recuerdos de treinta años (ediciones sucesivas de 1872, 1881 y, póstuma, de 1902), reactualiza su temprana fe carrerina, que lo hacía ver un dictador y un criminal en O’Higgins, para volverse más tarde, después del Concilio Vaticano I, en obsecuente ultramontano. José Victorino Lastarria, fundador sin duda del pensamiento y de la tradición democráticos, oculta cuidadosamente en sus Recuerdos literarios (1878) su juventud jacobina, para dedicarse a crear un pedestal aere perennius de sí mismo y terminar convirtiéndose en un orador más en la arena parlamentaria. Finalmente, Vicente Pérez Rosales, considerado con toda razón uno de los grandes memorialistas del siglo antepasado, capta con densidad y vigor las fuerzas más vivas del país, en una visión sustanciosa y plebeya que contrasta con la elitista y oficial. Son sus Recuerdos del pasado (1882, 1886). Todos ellos contribuyen a fijar el perfil de nuestras letras decimonónicas, en aportes decisivos para la fundación de nuestra cultura nacional. No es seguro que Blest Gana haya podido leer a estos autores, aunque tampoco es imposible; pero sí, con probabilidad rayana en la certeza, debió conocer el diario de viaje de Vicuña Mackenna. La fecha en que se publicó y la amistad que lo unió con su autor avalan esta presunción.
Producto de tres años de exilio, las Páginas de mi diario constituyen una impresionante travesía por América y Europa. El joven historiador, de apenas 21 a 23 años, va anotando día a día en papeles volanderos los innumerables lugares a los que llega y luego, ya de regreso en Chile, los selecciona y publica, primero como artículos en El Ferrocarril en 1856, enseguida en libro aparte. La edición de sus Obras Completas supera con creces las mil páginas, en un recorrido que lo lleva desde Valparaíso a California (San Francisco y Sacramento); desde Acapulco a Veracruz cruzando todo México de costa a costa a lomo de mula, a caballo o en diligencia, desde Veracruz hasta Nueva Orleans, por el Mississippi y el Ohio adentro pasando por St. Louis, Cincinnati y Cleveland; amén de la infaltable contemplación del Niágara, visita las principales ciudades de Estados Unidos, Canadá y Europa (pasa tres meses en Nueva York, y cuatro en París), regresando por el Brasil y la pampa argentina ya caído Rosas, hasta cruzar la ansiada cordillera que lo trae de vuelta a su país16. Al cruzarla, lo hace envuelto entre los recuerdos y las huellas del Ejército Libertador, cuya gesta historiará más tarde. Lo hace también rememorando los santos lugares carrerinos. Uno de sus guías, de quien habla extensamente, es uno de los hombres que en 1828 transportó a Chile «los huesos de los infortunados Carrera» (vol. II, 518). En mi opinión, estamos ante uno de los más importantes libros del siglo XIX chileno, comparable en todo sentido a los Recuerdos de Pérez Rosales y, en un radio americano, a los formidables Viajes sarmientinos. Con ambas obras comparte energía, brío, vigor y vehemencia. Esta agilidad narrativa, una insaciable curiosidad de viajero y sus notables dotes de observación hacen del escrito autobiográfico un vívido testimonio de época e inagotable cantera de información. El historiador precoz y el talentoso escritor que ya empieza a ser Vicuña se juntan en él para dar a estas páginas una sorprendente velocidad descriptiva (ver, entre otras, su descripción de las cataratas canadienses y de los lagos neoyorquinos, hoy en el estado de Vermont, con sus bellezas naturales y luego, en flagrante contraste, la de las fealdades sociales de la aristocracia reunida en Saratoga, vol. I, 197 ss.). El libro, con historias y anécdotas que brotan a granel, realiza una incursión en gran parte del mundo occidental, a la altura cronológica de mediados de siglo, dándonos cifras económicas y demográficas, datos acerca de ciudades, monumentos y edificios, notas sobre estilos y costumbres, etc. «Mi itinerario de peregrino y mi memorándum de estudio», lo llama en el prefacio (vol. I, 18). Cumple de veras esa doble función. Y, por encima de todo, suministra una buena perspectiva sobre nuestros orígenes nacionales.
La mentalidad liberal, con su vigencia de época y las limitaciones que hoy nos son visibles, impregna todas estas páginas, determinando sus valores y guiando la percepción. Hijo de uno de los principales caudillos del levantamiento de 1851, participante él mismo en el motín de Urriola, el liberalismo tiene en Vicuña raíces familiares viéndose fortalecido por una temprana experiencia política. En sus años fuera de Chile va a dirigir sus observaciones en el terreno económico, político y sobre todo cultural. Admira el desarrollo y el progreso norteamericanos, que ve desplegarse en California y en el Medio Oeste; critica el desorden y la dilapidación que reinan en México. De este mismo país juzga acerbamente la inestabilidad de la vida política y las sucesivas tiranías allí entronizadas. Su retrato de Santana, por ejemplo, es perceptivo y certero, tanto en el lado sórdido del personaje como por la intuición de las circunstancias que hicieron posible su pasta de caudillo (79-81). Curiosísimo y voraz de letras e impaciente por averiguar el estado cultural de los diversos países, visita en Boston a William Prescott, cuya biblioteca encarece gráficamente como un «Potosí histórico» (160). Anti-indigenista visceral, mucho antes de su infame apoyo a la «pacificación de la Araucanía», ya descree de la «canción de Ercilla» (167) y coincide con el historiador norteamericano en que toda la historia de la conquista es sólo nuestra «admirable ficción de la Araucanía» (159). Sin embargo, y en total contradicción con esto, puede reconocer al final de su viaje que quizás se equivocaba, preguntándose por un momento: «¿Por qué seguir la rutina de ese desprecio con que el orgullo español miraba a los indígenas y nos miró después a nosotros mismos?» (vol. II, 283-4).
Sus principios liberales, inclaudicables en su absoluta condenación del «coloniaje» (noción que comparte con Blest Gana y que desborda el marco generacional: su juicio sobre Colón es de una brutalidad increíble), no lo llevan, sin embargo, a una ciega exaltación del país del Norte. Su mirada crítica al esclavismo que ve en Louisiana y en otras zonas es a la postre algo coherente, pero su rechazo al craso materialismo norteamericano sobrepasa el lugar común de su tiempo y lo induce a una feroz diatriba contra el desperdicio de vidas que supone el mundo de los negocios. Sólo dos botones de muestra que pertenecen a una larga cadena de calamidades que Vicuña achaca a la «furia de la codicia»:
Yo estaba harto de recorrer los sitios de los horribles desastres que el mercantilismo à outrance produce en esta tierra a la que todo viajero debía llevar una mortaja como pieza esencial de su equipaje… (vol. I, 203).
Los comerciantes, esos reyes del mundo, como ellos mismos se titulan, que mandan los mares y la tierra, creen que la vida del pobre vale menos que un mango de remo o un pedazo de cable (vol. I, 204).
(¡Menos mal que al pobre Vicuña no le tocó vivir en nuestro siglo!).
El país ausente adquiere presencia en su diario por contraste con los demás países visitados. Lo que se evoca es casi siempre negativo. Su anticlericalismo exacerbado le hace ver al país convertido en el «refugium frailorum de todo el universo» (II, 267). Cuando observa el trato que se da a los peones mexicanos aclara que Chile es superior en la crueldad con que se castiga a los inquilinos. Cruzando el estado de Guerrero, cerca de la hacienda del dictador de turno, Juan Álvarez, anota: «Nos hospedó el mayordomo de esta, el primer hombre de raza española pura que veíamos, y que como patrón y alcalde era el tirano de los indios; me dijo, sin embargo, que no los azotaba, pero tenía un buen cepo. ¡En Chile estamos mejor provistos!» (vol. I, 52).
Y habrá siempre que retener, como un grito salido muy de lo hondo, las dos o tres páginas que Vicuña dedica a la condición del inquilino chileno, que él había visto muy de cerca, hecha de hambre, desnudez y de atroz miseria (vol. II, 278-281).
A su paso por Rio de Janeiro, que saca lo peor del sentimiento anti-africano del autor, se nos ofrece un breve pero interesante ejercicio en la captación de caracteres nacionales:
Todas las razas que hoy se enseñorean sobre el orbe civilizado tienen en su contra ciertas características típicas: los españoles su altanero orgullo, los ingleses su frívola circunspección, los franceses su petulante inteligencia, los alemanes su obtusa paciencia (y los sudamericanos tenemos también nuestras tildes heredadas y que apuntamos para que no se nos acuse de parcialidad en nuestro cumplimiento: los peruanos su parola, los argentinos su facha, los chilenos su cachaza) (vol. II, 328-9).
El catálogo está lleno de clichés y, aunque lo de la «cachaza» no está mal, Vicuña sin duda se queda corto en cuanto a los defectos de sus compatriotas. Aunque hoy nos cuesta captar las connotaciones del vocablo en su tiempo, tal vez corresponda a lo que Pérez Rosales diagnosticó como «la índole apática y satisfecha de los ceremoniosos hijos de Santiago» (1).
Las páginas relativas a la Argentina ponen un sello espléndido al escrito de Vicuña. En ellas lo vemos codearse con la flor y nata de la intelectualidad porteña (escritores, políticos, periodistas), frecuentar los clubes liberales en compañía de Sarmiento y tratar de cerca a Mitre, con quien había compartido los calabozos en Chile y de quien hace un brillante elogio como representante de «la santidad de la causa liberal de la América del Sur» (vol. II, 398). Por otra parte, describe con acentos intensos y convincentes la «huella» atroz que dejó Rosas en el país. Es este uno de los primeros potentes retratos de un caudillo sudamericano que ahí se nos ofrece. Luego de mostrar una vez más el delirante sadismo del tirano, explora el por qué podía arrastrar en su siga a las masas gauchas. El carisma bárbaro, nos explica, surge de concretas condiciones económicas y culturales: atraso, ignorancia y hábitos del mundo ganadero. En esto el chileno no se separa de Sarmiento, cuyo Facundo cita (vol. II, 472) y que parece haber asimilado muy bien17. Es claro que a Vicuña la Argentina lo fascina y lo aterra a la vez. Lo fascina el grandioso empuje épico de la Independencia, que tanto contribuyera a la nuestra –y esto lo dice, reconoce y agradece cuando ya empezaba a actuar un velo de ocultamiento sobre el origen exterior de nuestra liberación. Y lo aterra tal vez porque en el país vecino, más que en ningún otro, advierte cómo se puede pasar de la grandeza a la degradación posterior, cuánto puede retroceder el marcador de la historia. Rosas es una sombra que amenaza en todas partes a los países del continente. Le causa horror ver que la separación de Buenos Aires de la Confederación multiplica el cáncer secesionista sudamericano: «Ayer éramos 14 naciones, hoy con Buenos Aires ya somos 15 y la América del Sur apenas cuenta con una población de doce millones de habitantes cuya gran mayoría son indios humillados y negros bozales…» (vol. II, 388).
Siguiendo con su método usual, compara hechos y cosas argentinos con los chilenos. Elabora, por ejemplo, una hábil hipótesis para explicar por qué Santiago es una ciudad tan fea. Lo que la hace parecer fea, especula, es la belleza misma de la cordillera. El argumento, ben trovato, no deja de ser sofístico y no salva a la ciudad de su fealdad superlativa. Esta seguirá siendo, por los siglos de los siglos, la «apartada y triste población» que tan bien retrató Pérez Rosales al comienzo de sus Recuerdos.
En el amplio repertorio de temas que llenan la sección, cobra singular relieve la especie de himno que el autor eleva a la Independencia hispanoamericana. Son varias páginas inflamadas del más ferviente énfasis romántico (vol. II, 375-386). «Quienes eran ellos» es la anáfora que preside esto que es un himno y también una letanía: himno a la gran energía que fue, réquiem por algo que ya dejó de ser. El estribillo final será, por el contrario, la imagen de la carreta, nuestro verdadero emblema nacional: «y ‘¡el país marcha!’ y también ¡marchan las carretas…!» (385), «nos ponemos a dormir la siesta de los siglos y ‘¡el país marcha!’ y también ¡marchan las carretas…!» (386). Canto olmediano en una prosa más extensa, Araucana abreviada no de la Conquista sino de la Independencia, esta oda elegíaca muestra en todo su pathos el ideal americano del joven Vicuña. Héroes, soldados, mujeres y extranjeros se congregan incluso con los mismos enemigos, los grandes generales españoles que vinieron a imponer la reconquista y que fueron vencidos por los patriotas. Igual que Ercilla, Vicuña alza la epopeya a una altura de guerra noble situada a años luz y por encima del miserable presente. Desde Junín y Ayacucho, todo es inercia y mezquindad en nuestras tierras.
Listo ya para dejar el puerto y aprestándose a navegar por el Paraná, Vicuña nos da un precioso cuadro comparativo de la «beneficencia pública en Buenos Aires y en Santiago», donde el estado de la nuestra resulta, según él, favorable. Curiosamente, quizás por una ironía inconsciente, la atención a locos, enfermos, viejos y huérfanos culmina entre nosotros en el excelente mantenimiento del cementerio. Escribe: «Nuestro cementerio es también un mudo y grande tributo que hemos levantado al espíritu y amor de nuestra sociabilidad, que la muerte no apaga, y en efecto pocas capitales de la Europa se honran de un sitio más hermoso y mejor conservado…» (vol. II, 412). Sociabilidad chilena de la muerte, no hay duda. Desde 1854 hasta hoy, los cementerios son los sitios más agradables y respirables del país (lo señaló hace tiempo, por el de Concepción, Jaime Giordano).
Por último, y ya para concluir este breve apunte sobre el escrito del futuro historiador, en su viaje por el río nos deja un retrato sobresaliente:
Entre la escasa comitiva femenina que nos acompañaba reconocí luego, en ciertos signos que no pueden explicarse pero son infalibles, que teníamos una paisana. Era una mujer vestida de luto, de fisonomía sólida y llena, tipo de esa buena gente que los sábados por la noche forma sus reales de canastas a lo largo de los portales y vende sus zapatos a todas las caseritas… Era, en efecto, una chimbera llamada Peta Honorato, que se había casado en Santiago con un argentino, venídose a establecer a Buenos Aires donde aquel acababa de morir, y ella resignada y laboriosa, venía al Rosario a recoger los restos de su negocito para volver sin duda a repasar los Andes y sentarse al pie de ellos en la plaza de Santiago, a vender zapatos de todos los puntos a sus antiguas caseritas… (vol. II, 420).
El pasaje, con toda su verdad acerca de la identificación de un compatriota («ciertos signos que no pueden explicarse pero que son infalibles»), cierra bien lo que he tratado de plantear, disolviendo de un plumazo las aporías de la identidad. ¿Qué tiene que ver esa pobre mujer –no pobre de solemnidad, pero desprovista de riqueza y de patrimonio familiar– con las élites gobernantes del país, con sus políticos y burócratas, con el mismo Vicuña? Por supuesto, absolutamente nada. Fuera de la contingencia de nacer en la misma tierra y de llevar un certificado de ciudadanía, hay más diferencia entre el viajero y la mujer que entre esta y una mujer paraguaya o colombiana. El retrato, más que la afirmación de una identidad común, habla en realidad de identidades contrastantes, incluso contrapuestas. Ella viaja por necesidad, como recurso de vida; él ha estado en hoteles de lujo y ha podido darse gustos espirituales, accediendo a la mejor cultura. Son destinos inconmensurables, sin denominador común. En una sociedad regida por conflictos y por intereses particulares como son todas las de hoy, hablar de identidad es una broma de mal gusto. El «¡Viva Chile!» puede ser el grito de un equipo de fútbol, nunca de un país o de una colectividad en plenitud. En este último caso sería peligroso: Chile podría despertar.
Los dos autores estudiados, estrictamente contemporáneos, proponen una visión convergente del primer siglo de la nación. A través de diversas novelas, Blest Gana capta con antelación el peligro eventual que representa para el país el militarismo posterior a Lircay. Liberal avanzado en los inicios de su carrera de novelista, hasta el punto de estar cercano a las posiciones radicales de Matta, y liberal moderado durante sus largos años de servicio diplomático, quedará preso en medio de los antagonismos ideológicos que desgarran al país. En el lapso de fuerte tensión entre su gobierno y la Iglesia y el Vaticano, los conservadores lo considerarán un exaltado y sus correligionarios verán en él a un funcionario «tibión». Hacia el fin de siglo, ante la Guerra Civil y la represión anti-balmacedista que se desata con fuerza, su actitud tendrá todos los visos de un prescindente. Al negarse a volver al país, Balmaceda lo había calificado de «desnacionalizado». Y es obvio que durante el veinteno del nuevo siglo que aún le tocó vivir, su relación con el país se irá desdibujando más y más, salvo por el tesoro de su memoria histórica y personal. Un año después de El loco Estero publica su última novela, Gladys Faifield (1910). En vez de un «primer amor», relata ahora un primer adulterio, infeliz e interrumpido para remate. Todo ocurre fuera de Chile, lejos de Chile. En este idilio suizo de tono elegante, con algunos personajes vagamente sudamericanos, Blest Gana se desvincula social, geográfica y psicológicamente de su patria. Le quedan aún diez años de vida, que sobrevive bien o mal con la Gran Guerra de fondo.
Menos anti-portaliano que él, Vicuña Mackenna dirige sus dardos contra Bulnes y la reacción monttina. Tanto el novelista como el historiador en ciernes ponen el acento en el peso muerto de la hacienda, que está constituyendo la riqueza de un país exportador a costa de un inquilinaje mantenido en la miseria y en el atraso más extremos. «El gobierno fomenta la emigración, pedimos a gritos con la boca la emigración… [sin ver] la miseria y la esclavitud en que vive el inquilinaje de Chile» (vol. II, 510). En ambos será la carreta colonial el gran símbolo del país, de su inercia oligárquica y del letargo rural. Ninguno de ellos, gracias a Dios, quema incienso a la sub-mitología de una identidad inexistente. Describen y observan nuestras costumbres, relatando una experiencia más bien «triste» de la nación –una patria en pañales que muy pronto será mortaja de lo que vendrá.