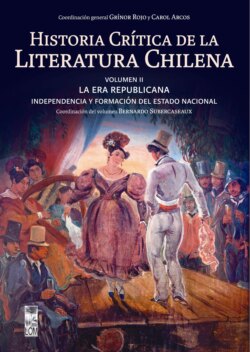Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 22
3. Los bueyes y los Andes (1863)
ОглавлениеEn su relato de 1863, El ideal de un calavera, la visión se articula con mayor amplitud y con una clara lógica de composición desde los cuadros de la naturaleza dominantes en la primera parte («Escenas del campo») hasta los pasajes extensos, a veces capítulos completos dedicados a las celebraciones patrióticas («Los calaveras», segunda parte). En el intersticio entre las dos secciones se sitúa la transición de lo rural a la capital, mediante una gran perspectiva que acentúa la desproporción entre la majestad cordillerana y la vida feudal enquistada en el país. En pleno acuerdo con la división tripartita de la novela (la «Conclusión» busca sólo actualizar el fondo histórico del relato), el paso del campo a la ciudad subraya la debilidad inveterada de la sociedad chilena. Mirando más de cerca cada uno de estos momentos, es posible entrever algo así como una visión proto-nacional, muy crítica, que ya empieza a insinuarse en la obra de Blest Gana.
En el primer momento, el héroe romántico de El ideal, Abelardo Manrique, visita y conoce a quien será su amada, Inés Arboleda, viajando desde su pobre fundo, «El Maitén», hasta «El Trébol», hacienda mayor recientemente adquirida por el pater familias. Siguiendo una técnica, casi manía, que Blest Gana ha practicado en sus novelas previas, el héroe sentimental y su ideal amoroso quedan engarzados en un anagrama más o menos evidente: Abelardo/Arboleda. El espacio de encuentro entre ellos es la huerta, donde todo adquiere, en escenas extrañamente reminiscentes (capítulos III, IV y V), el tono del idilio en un Edén criollo. Reina ahí el «concierto de la naturaleza» (24). El viejo paraíso amoroso, lugar de infancia de Abelardo (un poco a la manera de la poesía romántica de Lamartine o del romance regionalista de Isaacs), reviste aquí tintes locales, cuasi costumbristas. La paisajística del siglo XIX, que no alcanzó a cuajar en la pintura propiamente tal (salvo en creaciones esporádicas de artistas europeos), halla en estos cuadros una plasmación romántico-nacional llena de color con las cosas del campo chileno: pájaros, árboles, hierbas. Tras ellos se vislumbra la reverberación histórica cuando, en una notable descripción de la casa-hacienda, se ve a esta como heredera del «coloniaje», en una especie de arquitectura natural (22 y 23; subrayado del autor). El pincel de Blest Gana, que «burla burlando», sitúa la mansión entre un oratorio y campanario a la derecha, y «la bodega, un granero y un pajar» a la izquierda (23). ¡Lo rural es palmario, no quita lo creyente! Es fácil percibir en estas páginas la habilidad del autor para comprimir en un núcleo concreto y funcional una serie de valencias nacionales, agrarias en este caso, con toda una filosofía de la historia que abunda en la novelística liberal de la época, tanto en Europa como en América Latina12. La escena del rodeo, más típica, es un cuadro de costumbres tradicional que ilustra el panorama campesino dominante en la sección, mostrando una óptica liberal –urbana y ciudadana– que una vez más tiende a enjuiciar lo contemplado. El reflejo intertextual con los duelos y torneos de Ivanhoe es más que sugestivo, si es que no invento la conexión. Todo esto culminará en el episodio de la «meica» que cura a un Abelardo accidentado y enfermo. Lo brutal de las costumbres y la medicina arcaica y supersticiosa se suman para fijar el contorno atrasado y oligárquico del sector gobernante. Y hay quizás más de una ironía en el hecho de que sea la «médica popular» la trasmisora, a través de cartas y mensajes, del incipiente romance entre los jóvenes.
El siguiente momento, como decíamos, es transicional. Se sitúa al inicio de la segunda parte y consiste en el desplazamiento de la familia Basquiñuelas
–representativa del medio pelo– por los caminos rurales aledaños a Santiago. El pasaje tiene el relieve de una gran obertura y no deja de tener semejanza con el célebre inicio de Durante la Reconquista. Aunque algo extenso, se justifica apreciarlo en su integridad:
El camino que saliendo a Santiago hacia el oriente se dirige a la vecina cordillera ha sido siempre pintoresco.
Bien sea al principiar, deslindando al Norte por la línea extensa del Tajamar, que opone una valla a las frecuentes creces del Mapocho, y al Sur por los viejos edificios que pierden su aspecto de tristeza en medio del verde follaje de los frondosos árboles que los rodean; bien sea más afuera, limitado por las tapias de los potreros y por las cercas vivas de arbustos entrelazados, este camino tiene siempre a su frente el magnífico panorama de la cordillera, en cuyas nieves eternas van a mirarse los primeros rayos del sol como en un espejo que les devuelve su imagen engalanada de los colores del iris.
No se ocupaban de ese grandioso espectáculo de la cordillera, que nos contentamos con señalar en dos palabras, cuatro personas que iban por ese camino en un carretón tirado por una yunta de bueyes.
Los Andes y las nieves serán eternos, y eterno también será el sublime espectáculo que ofrecen a la vista del santiaguino indiferente. Por esto nos dispensamos de una descripción que los amantes del paisaje literario, si así puede llamarse este género descriptivo, habrían encontrado oportuna al frente de esta segunda parte de nuestra historia.
Pero como los caracteres no parecen tener la estabilidad de los Andes, puesto que con su casi total desaparición han probado que adolecen del carácter de transitorios que hacen tan efímeras las obras del hombre, nos detendremos un instante a contemplar la que, como dijimos, salía de Santiago con algunas personas, tirado por una yunta de bueyes (107-8)13.
El formidable contraste entre la naturaleza y el hombre, entre la magna cordillera y esa lenta yunta de bueyes que apenas se mueve, lo dice todo. Siguiendo el parangón que recientemente sugeríamos, podría decirse que, así como el comienzo de su novela épica muestra el alba y el sol de la Independencia en plena Reconquista española, El ideal –relato enclavado en el siniestro ambiente portaliano– fija de modo indeleble el destino del país. En esta imagen de bueyes cabizbajos, sometidos al yugo, hay una imagen perfecta –perfectamente oligárquica– de la sociedad chilena tal como la ve Blest Gana en el momento de su novela. Con la distancia de más de un cuarto de siglo, el liberal de 1863 ve que la altura de los Andes, con su libertad y soberanía, resulta humillada, envilecida en el carretón rural que sólo expresa servidumbre y torpor de vida. Es un símbolo expresivo de lo desandado por el país desde Lircay.
Más ricos y variados, más «blestganianos» de cierto modo, resultan los incidentes que tienen lugar en la capital, casi todos los cuales se refieren a fiestas patrióticas y a ritos nacionales. Esto se enmarca en un contexto en que chilenos ya viejos hablan con frivolidad y desesenfado de la gesta de la Independencia. En esta, O’Higgins y San Martín salen siempre mal parados; son próceres sin pedestal. Un ejemplo bastará:
El único que todavía no había concluido de almorzar era don Raimundo, que estaba en su segunda taza de chocolate y refería, entre sorbo y sorbo, la entrada de O’Higgins y San Martín a Santiago, después de Cancha Rayada.
–El Director Supremo –decía– llegó con una mano herida, me parece que lo estoy viendo, y el General San…
–Esos hombres que nos daban patria –dijo, interrumpiéndole, Felipe Solama, que era carrerino– debían más tarde forjar, a la sombra de su popularidad, la cadena del despotismo, que hace retroceder a la humanidad a los tiempos primitivos.
–¡Vea lo que son las cosas! –exclamó doña Dolores–, yo quería ponerle Primitivo a Cayetanito, porque cuando estaba embarazada… (vol. II, 127-8).
Lo frívolo, lo retórico y lo banal se mezclan indiscerniblemente. Entre el chocolate de un burócrata senil y el rosario de embarazos de su cónyuge se comenta la Independencia, la que además se ve con los colores de la división interna y como fase que prepararía la noche portaliana. Con técnicas que van a serle habituales al autor, las del diálogo cruzado o entrelazado, surge una visión cómica, paródica incluso, que recalca el fuerte retroceso del país entre lo que la Independencia auguraba (Durante la Reconquista) y la caída e inmersión en la tiranía portaliana (El ideal y mucho después, más crudamente, El loco Estero).
Junto a varias escenas que refuerzan el gusto del autor por los festejos populares (bailes familiares, la Navidad con las dudosas artesanías de la creatividad local), el cuerpo principal de la novela exacerba este tipo de contrastes y fija de un modo nítido la perspectiva del autor. Los jóvenes, que antes se han encontrado en un huerto rural, se reencuentran ahora en la sala de guardia del palacio presidencial, es decir, en el corazón del Estado portaliano, que mostrará su extrema brutalidad en prácticas policiales y represivas directamente propiciadas por el Ministro. En esto, el novelista coincide por completo, en el plano de la ficción, con lo que un historiador tan moderado como Diego Barros Arana denuncia por igual: voto manipulado, apaleos y torturas, destierros, licenciamientos forzados, vigilancia y espionaje –todos abusos con que se construye nuestro gran Chile republicano después de Lircay14. Por ello, la escena del teatro, con su marcada vena satírica, expresa a las claras la amarga ironía del autor. En ella se oye cantar el himno nacional en medio de una algarabía mayúscula:
–De la pretina… –alcanzaba a oír que le decía Sinforosa, alargando los labios.
–Como una culebra… –oía decir a doña Dolores […].
–Felizmente… la Dolores… calzones… –eran palabras que, salidas con otras del gaznate de don Cayetano, llegaban también a los oídos mezcladas con las anteriores, a través de las voces que cantaban:
«Que la tumba será de los libres
O el asilo CONTRA la opresión»
y a través también de los furiosos golpes que el bombo hacía retumbar atronando los ámbitos del teatro […].
En medio de esta algazara entraron al teatro y subieron a los palcos Manríquez, Solama y Miraflores, que pasaron junto al grupo que formaban don Lino, don Cayetano y su comitiva entonando con estentóreas voces los versos del coro:
«Que la tumba será de los libres
O el asilo CONTRA la opresión» (vol. III, 285-6).
Es obvio que tampoco nuestro canto nacional sale muy bien parado. De hecho, en la percepción de las cosas nuestras, lo único que se salva, a juicio del narrador, es la zamacueca, que al parecer se bailaba en ese tiempo con gracia y picardía (144). Todo lo demás resulta ensuciado, degradado por el régimen portaliano. El veni, vidi, vici del Ministro dejaría un legado nefasto en el país, según Blest Gana. Pero, claro, tuvo también sus Idus y le llegó también su Bruto, como la novela se complace en escenificar.