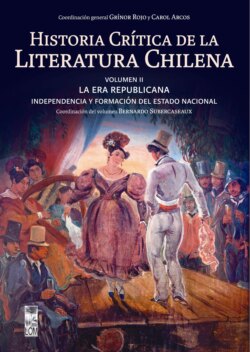Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 35
2. La cita en francés y la literatura nacional
ОглавлениеLastarria se había erigido en el maestro de una generación de jóvenes que reclamaban un cabecilla, de hecho son ellos quienes lo nombran director, a sabiendas de que es entre sus maestros el que tiene una clara impronta original, es quien mantiene ideas reformistas en circunstancias decisivas. El proyecto de regeneración del pensamiento –en particular las ideas filosóficas y literarias– avanza en la misma dirección que lo hace el ferrocarril, la prensa escrita, los sistemas nacionales de educación y todas las reformas legales que regulan la propiedad privada y la convivencia en el sentido que lo habían hecho las revoluciones burguesas en Europa. La idiosincrasia ideológica de Lastarria, alcanzada en la formación provista por sus maestros, además de las lecturas fundamentales de su juventud y los imperativos de su carácter personal, determinaron las afinidades filosóficas que conjugará en el repertorio cultural del siglo XIX chileno. Su sistema de ideas, en 1842, se puede definir como la suma de dos factores: las ideas ilustradas que vitalizaron el movimiento criollo que incitó a la Independencia y las ideas románticas nacidas originariamente en el Círculo de Jena. El romanticismo alemán de Novalis (1772-1801), Friedrich (1772-1829) y August Schlegel (1767-1841), promovido en Francia por Madame de Staël (1766-1817), que sería acogido por la juventud francesa que erigió en la figura de Victor Hugo (1802-1885) su expresión más elaborada y sublime, es el cúmulo de ideas que constituye –problemática y contradictoriamente– su acervo político-artístico. Sin duda que el romanticismo idealista y ensoñador, nacido en Alemania (1800) y continuado en el primer romanticismo aristocrático francés, decididamente antiburgués, no es el que le llegó a Lastarria. Su idea de la literatura tiene que ver con su idea de la verdad. Es decir, en su esquemático pre-positivismo la literatura sólo puede ser realista: «La verdadera crítica confrontará continuamente la literatura y la historia, comentará la una por la otra, y comprobará las producciones de las artes por el estado de la sociedad. Juzgará las obras del artista y del poeta comparándolas con el modelo de la vida real, con las pasiones humanas y las formas variables de que puede revestirlas el diverso estado de la sociedad» («Discurso…»: 111). Ciertamente, ninguna de sus propias producciones literarias se ajustará a tan rígido esquema mimético, al contrario, se inclinará invariablemente ante la figura alegórica, desfigurando la emulación de la historia.
Sin embargo, argumenta que no se deberá imitar la literatura francesa –opuesta en todos sus valores a la literatura venida de España, que relaciona con la Colonia y el gobierno ladino de Portales–, sino que es necesario ensayar: «nuestra literatura debe sernos exclusivamente propia, debe ser enteramente nacional» (105). Antes, indica a su audiencia, deben formarse en las armas del idioma. Para ello enumera su canon de la literatura española, es decir, el referente formal, el uso pulcro y refinado de la lengua. En segunda instancia, «ya estaréis capaces de recibir las influencias de la literatura francesa, de esa literatura que sojuzga la civilización moderna…». Empero, advierte, «es cordura no dejarse deslumbrar por su esplendor» (109).
Si la literatura es la expresión de la sociedad deberá articular las peculiaridades de la nueva nación chilena, del pueblo que se ha levantado en armas contra un imperio y que ahora busca reorganizar su democracia y su nueva libertad. De allí su imperativo: «escribid para el pueblo, ilustradlo, combatiendo sus vicios y fomentando sus virtudes…», con el fin de hacer de la literatura nacional «útil y progresiva» (106). Los textos de José Victorino Lastarria, Francisco Bilbao, Juan María Gutiérrez, Domingo Faustino Sarmiento y Esteban Echeverría, en Chile y Argentina, se iniciaban con la infalible cita en francés en todos sus epígrafes, cuando no eran menciones a la cultura clásica27. Sin embargo, como ya se dijo, en su discurso pide evitar la invitación sumisa de la literatura francesa. Por el contrario, la expresión de lo singular nacional, piensa Lastarria en 1842, se debe exteriorizar mediante la particularización. Así a través de mitos, relatos, formas y registros del habla nacional, sagas históricas, vicios y hazañas, y personajes históricos identificarán al pueblo con la literatura escrita por sus hombres de letras. Lastarria demanda una literatura que exprese, en todas sus posibilidades, temas y géneros, soportes y medios, las características inscritas en el español de los americanos que los hacen ser distintos de sus antiguos colonizadores. Lastarria esperaba, crédulamente, dejar en el olvido la lengua de los conquistadores junto a sus manifestaciones legales y religiosas, políticas y militares. Pero, por otro lado, manifiesta sus aprensiones ante cualquier tipo de exotismo28. Sus contradicciones no cesan cuando pide que la literatura nacional «no sea el exclusivo patrimonio de una clase privilegiada» (113), frente a una Sociedad Literaria compuesta por una exquisita y minoritaria élite de hombres educados, rigurosamente venidos de la oligarquía gobernante y partidarios de una democracia censitaria29.
Lastarria formula su ideario artístico-político en un lenguaje que denota no sólo su eminencia y poderío magisterial desde el punto de vista retórico, sino también hace evidente el carácter desiderativo de su discurso. Espera que los jóvenes socios de la institución que está habilitando su discurso no cedan a la tentación de buscar la grandeza personal mediante la «riqueza». Esta, afirma, «nos dará poder y fuerza, mas no libertad individual» (98). Y es este, precisamente, el guiño aristocrático –anunciado en su quimérica noción de genio a la vez que en su rígido anti-hispanismo– en que se develará la inocencia aristocrático romántica de Lastarria30. Desconoce las auténticas presunciones de aquella emergente burguesía que se identifica parcialmente con su liberalismo. Mientras, sus amigos se orientarán por los valores de la burguesía mercantil, bursátil y extractiva (fundamentalmente dueños de minas en el norte chileno), uno de los cuales lo patrocinará en sus últimas aventuras culturales31.
Lastarria valorará la expresión idiomática correcta, refinada, culta y elegante. Esto, sumado a su formación retórica indiscutible, serán los componentes de su literatura, descendiente de su «Discurso inaugural». Después de pronunciarlo, el abogado y escritor había decidido predicar con el ejemplo. No obstante, si bien es uno de los primeros en escribir novelas, cuentos y cuadros de costumbres, su literatura es pobremente imaginativa y de obvia ocupación doctrinal. Pero es inadmisible no destacar que su «Discurso inaugural» invierte aquella idea de que el búho de Minerva levanta el vuelo antes del anochecer. Sus palabras teñidas del saber y la filosofía ilustradas refieren un suceso deseado por el discurso: ver (leer) una literatura chilena auténtica, una tradición literaria propia, que dé forma expresiva a una identidad nacional democrática.