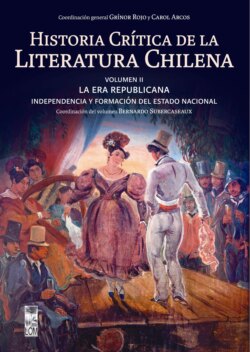Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 5
Introducción
ОглавлениеBernardo Subercaseaux
Si pensamos en términos amplios, el gran tema y la gran tarea en que están empeñados los escritores, intelectuales y políticos del siglo XIX es en la construcción de la nación. Particularmente en la primera mitad del siglo, y hasta 1860, figuras como Camilo Henríquez, Juan Egaña, José Victorino Lastarria, Andrés Bello, Francisco Bilbao, Benjamín Vicuña Mackenna e incluso Alberto Blest Gana están comprometidos –a través de sus distintos quehaceres: la política, el servicio público, la diplomacia, la historiografía y la literatura– con la idea de construir una nación moderna, que obedezca a una cosmovisión de cuño ilustrado y que, en desmedro del providencialismo religioso, abra las posibilidades de la agencia humana –en todos los órdenes, ya sean políticos, económicos y culturales. El discurso de la élite y de los letrados criollos (todos los nombrados forman parte de esa cofradía) escenifica la construcción de una nación de ciudadanos. Se trata de educar y civilizar en el marco de un imaginario de progreso de rasgos utópicos, un imaginario que en el plano político e ideológico se expresa en las vertientes republicana y liberal, en la conciencia de que la educación y la literatura están destinadas a desempeñar un rol central en esta tarea. No hay que olvidar, en este plano, el aporte de algunos exiliados argentinos como Domingo Faustino Sarmiento y Juan Bautista Alberdi.
Se entiende a la nación y la República como una institución política nueva, distinta de los imperios, de las monarquías y de los principados, lo que implica un corte radical con el pasado colonial. Los letrados liberales, que son desde 1842 el sector más activo de la cultura escrita, se auto-perciben situados en la vivencia colectiva de un tiempo que perfila un «ayer» hispánico y un Ancién Regime que se rechaza y que se considera como un residuo, como un «antes» que cabe «regenerar». Tal es el ethos anímico que desde la emancipación caracteriza al sector más significativo de la intelligenzia letrada, la que se manifiesta y actúa en su dimensión operativa de modo creciente en distintos dispositivos, como son los aparatos e instituciones del Estado, la prensa, el sistema educativo, el parlamento, la diplomacia, la historiografía y también en las obras literarias. Se trata de establecer una nación y al mismo tiempo una literatura nacional. Es dentro de este contexto que la mayoría de los escritores decimonónicos son intelectuales polifacéticos que transitan en diferentes espacios, cuyas obras en casi todos los casos incluyen, además de sus creaciones literarias, textos políticos, diplomáticos, históricos, jurídicos y periodísticos. En esa perspectiva puede afirmarse que durante gran parte de siglo XIX la literatura carece de autonomía y que transita desde la literatura de la Independencia, con vocación fundacional y utilitaria, hasta la independencia de la literatura, con vocación estética. Este recorrido se plasmará a fines del siglo, particularmente con el modernismo rubendariano. Hay en este tránsito algunas excepciones y anticipaciones; escritores cuya obra está a medio camino de este recorrido. Por ejemplo, el caso de Alberto Blest Gana, sin duda el autor más significativo del siglo XIX, cuya presencia está relevada en el tomo que el lector tiene entre sus manos.
En términos de realidad histórica, el Chile del siglo XIX fue una nación más bien oligárquica, excluyente y centrada en la capital y en Valparaíso. Una nación en la que, sobre todo en la primera mitad del siglo, persistían costumbres y estructuras sociales tributarias del pasado colonial (pelucones, Partido Conservador e Iglesia Católica). Aun así, no fue una sociedad compacta o unívoca; de allí que plumas y pensadores importantes hayan acuñado, desde una mirada contestataria, el concepto de «regeneración». Dicho concepto apuntaba a la necesidad de cambiar las conciencias y lograr una ciudadanía activa y educada como parte de la nueva comunidad conformada por lo que debía ser la República. Para muchos de los escritores decimonónicos, la literatura tenía o debía tener un rol central en esta tarea. No en balde, Blest Gana subtituló Martín Rivas como «novela de costumbres político-sociales».
La construcción de la nación –y de la patria– desde los territorios de la conciencia hasta los geográficos (piénsese en la obra de José Joaquín Vallejo) será el gran emprendimiento de ese siglo fundacional, siglo que tiene como trasfondo en cuanto a la producción literaria e intelectual el imaginario de una primera modernidad. Un imaginario instalado en la élite de una sociedad estratificada, que tiene en su cúspide a la oligarquía agraria y en sus escalones inferiores a funcionarios del Estado y a sectores mesocráticos incipientes, los que miran de preferencia hacia arriba. Moviéndose en este último ambiente se encuentran los escritores, a menudo críticos del orden oligárquico, quienes desde un progresismo variopinto se empeñan en fundar una literatura propia, preponderantemente por la vía de la narrativa y del ensayo y, en menor grado, de la poesía y del teatro. Es en este contexto que se dan las apropiaciones de las corrientes intelectuales y estéticas de la Europa decimonónica, del pensamiento ilustrado y del neoclasicismo, del liberalismo y del romanticismo, del costumbrismo, del positivismo y del naturalismo. Ello siempre en el marco de una sociedad que política y socialmente marcha a la retaguardia y de una élite que, por lo general, mira hacia afuera más que hacia adentro.
Si bien en una introducción se requieren planteamientos generales, no puede pensarse que todos los autores y autoras que figuran en este tomo son ideológicamente similares o que no tuvieron, a lo largo del siglo, transformaciones en sus concepciones de la literatura y de la historia. Un ejemplo en este sentido lo constituyen las trayectorias de José Victorino Lastarria y Benjamín Vicuña Mackenna y el punto de vista diverso que, a pesar de sus ideas liberales, tuvieron respecto a temas como la «Pacificación de la Araucanía» o respecto a lo que debería ser el discurso histórico y literario. Recuérdese también las polémicas sobre la historiografía y la lengua entre Bello y algunos miembros de la Sociedad Literaria de 1842. Un caso significativo, por su radicalidad americanista y secular, y que por cierto le significó el destierro, fue el de Francisco Bilbao y también, en términos de una mirada irónica hacia el centralismo capitalino, el de José Joaquín Vallejo y sus cuadros de costumbres escritos desde la provincia.
En el momento de la Independencia se estima que la población de Chile es de alrededor de setecientos mil habitantes, de los cuales sólo el 10% sabe leer y escribir, y hacia 1890 esta cifra se empina en algo más del 30%. Son datos que de por sí constituyen indicios de una sociedad estratificada en la que los flujos literarios circulan de preferencia en determinados sectores de la sociedad, particularmente en el vecindario decente, situación que va ir cambiando a fines de siglo con la presencia de nuevos actores sociales, lo que se traduce –como veremos en el tomo siguiente– en una diversificación sociocultural y literaria. Pero no sólo la sociedad decimonónica era excluyente; también lo ha sido, casi hasta nuestros días, la propia historiografía literaria sobre ese período. Ella ha consolidado un canon preponderantemente masculino, silenciando en cambio las autorías literarias femeninas, es decir, a figuras como Mercedes Marín del Solar, Rosario Orrego y Martina Barros, entre otras. Autorías que son rescatadas en esta historia crítica. De hecho, como señala el texto de Juan Poblete, a partir de 1850 las mujeres desempeñaron en torno al folletín un rol significativo en la formación de una sociedad lectora y también en términos de la sociabilidad literaria.
Por último, se producen transformaciones importantes en el campo literario durante la segunda mitad del siglo: el aumento en el número de traducciones por año hacia 1890; la apertura de librerías importantes en la capital, con catálogo y capacidad para despachar, como las de los hermanos Cueto desde mediados de siglo y la Librería Miranda en la década del ochenta; y el tránsito desde la primera y rudimentaria imprenta que llega al país en 1811, hasta las máquinas que van abandonando la tipografía manual generando así nuevas condiciones materiales de producción literaria, cuestión que se va a consolidar en las primeras décadas del siglo XX, con el tránsito de la imprenta a la editorial. Factor no poco significativo en términos de la autonomía de lo literario y de la diversificación de la prensa, con presencia creciente de autores mesocráticos y populares.