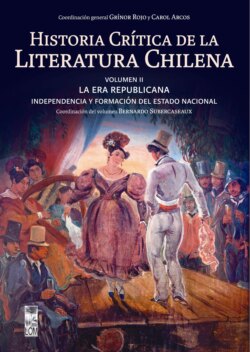Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 20
1. Introducción
ОглавлениеHablar de la identidad nacional es como hablar del tiempo según San Agustín. Para el autor de las Confesiones, si no se inquiere sobre el tiempo todo resulta claro, no hay problema alguno, el tiempo fluye natural y regularmente con la inmediatez y familiaridad que son las suyas. Si, en cambio, preguntamos en qué consiste, cuál es su naturaleza, etc., haciéndolo objeto de reflexión, todo se complica y entramos inevitablemente en un terreno de dudas, perplejidades y contradicciones7. Lo mismo parece ocurrir con la llamada identidad nacional. Gestos, modos de hablar, rasgos idiosincráticos, preferencias y, sobre todo prejuicios se reconocen fácilmente como parte del retrato de un país determinado. Si averiguamos, sin embargo, por el ser de esa supuesta identidad nacional y tratamos de conceptualizarla, entonces la solución se nos aleja bordeando lo imposible. Parodiando un poco, aunque no demasiado, podría decirse que no hay «intuición categorial» del excedente identitario más allá de los detalles particulares percibidos. Acabo de ver un programa de televisión en que un grupo de chilenos residentes en Australia despliega una bandera tricolor gritando «¡Viva Chile!». No cabe duda: estamos ante compatriotas que se sienten chilenos. Grupo, objeto y exclamación articulan un sencillo mensaje, un rito elemental de pertenencia. Pero, aparte de la fe primaria expresada en el acto performativo, ¿a qué se refiere realmente tal símbolo, tal grito? ¿Cuál es el significado y el contenido de esa adhesión en cuerpo y alma al cuerpo místico de la nación proclamada allá lejos, en las mismas antípodas?
Desde 1980 más o menos, el tema de la identidad en sus varias manifestaciones y, en particular, de las identidades étnicas y nacionales ha invadido el campo de los estudios culturales, acaparando la discusión teórica y dando origen a numerosos, inacabables y aburridos artículos y monografías. Procesos, fenómenos, estructuras sociales que antes eran estudiados a partir de otros criterios (genealógicos, de linaje, estamentales, de clase, entre muchos otros) ingresan ahora en la esfera del análisis identitario, con premisas intelectuales distintas y con resultados casi siempre divergentes8. Otra mirada sobre lo social ha venido a imponerse, otra concepción ideológica del sujeto colectivo es la que tiende a imperar. A veces uno se pregunta si tras tanto prurito y preocupación por la identidad no habrá un simple resabio psicológico, no del todo expurgado, transferido al marco de lo social sin mediación alguna. Es como si el individuo, perdido en el ubicuo gregarismo ambiente, sólo pudiera hallar una individualidad sustitutiva y compensatoria en una identidad de grupo. Aunque sería injusto y de hecho inexacto juzgar la actual problemática como mera proyección de la identidad individual, no sería difícil comprobar que muchos elementos en ella dependen todavía de los análisis clásicos del empirismo inglés, los de Locke y de Hume. Las ciencias sociales no han logrado arrancar su elaboración de una matriz filosófica que, a la postre, se mantiene en ellas empobrecida, a menudo desvirtuada. «No existe, por lo tanto, un concepto claro de identidad… en sociología», estipula un prestigioso diccionario especializado (Scott y Marshall: 289). Es una confesión profesional honesta que habría que tener en cuenta. Obviamente, es imposible resistir a la corriente y a las mareas de hoy que han hecho, de un tema de moda, una obsesión académica altamente contagiosa, alcanzando ribetes de verdadero camelo intelectual9. Esta proliferación pudiera hallar su justificación objetiva en el actual período o época de globalización, al calor del acervo de ideologías posmodernistas y en medio del torbellino de las migraciones intra e intercontinentales en que las identidades se frotan y contrastan entre sí, se refuerzan a veces y en otras simplemente se extinguen, mimetizadas en la nueva colectividad receptora. «Alejandrinismo» ubicuo, sin duda, en lo lingüístico, en lo cultural, en lo étnico y en otros planos, ya no con una sola Alejandría egipcia, sino con múltiples cosmópolis regadas a lo ancho del planeta, con una diáspora no sólo judía sino torrencialmente multirracial y multi-religiosa, y con filósofos que ya no enseñan en Roma, sino que imparten la «buena nueva» del siglo XXI desde centros académicos anglosajones10. Un gran nimbo «alejandrino» lo atraviesa todo, repartiendo sus brillantes colores a pesar de la crisis. Al final no sabemos bien si se trata de un arcoíris después de la tormenta o de la luz en un Arca de Neón en que todo cabe, en pos y con rumbo a la torre de Babel. El presente contexto, tanto mundial como nacional, difiere sobremanera de desarrollos anteriores.
Si bien Chile careció, durante la primera mitad del siglo XX, de filosofías de lo mexicano (Ramos, Paz) o del énfasis en la argentinidad de nuestros vecinos (Martínez Estrada, Mallea, Marechal) de la que tanto se reiría Cortázar, no fuimos totalmente inmunes a la plaga. A comienzos de siglo con Nicolás Palacios y su famosa Raza Chilena (a la cual haría pendant, con un aire más espiritual, el Alma Chilena de la antología póstuma de Pezoa), y en medio de la crisis de los años veinte con Alberto Cabero y otros autores, también hicimos nuestros «pinitos» en materia de chilenidad. El caudal de ideas se agolpa naturalmente, exacerbándose con la Generación del 38, juzgada con razón como un epítome del nacionalismo de los 30, pues se dedica a indagar nuestras raíces e inexistentes esencias nacionales. Chile o una loca geografía (1940), el hermoso libro de Benjamín Subercaseaux, está lleno de cosas «chilenas» que se anuncian y pronuncian sin vergüenza, recibiendo incluso un aval por parte de Gabriela Mistral (en «Contadores de patrias», prólogo de 1941). Ahora bien, hay que considerar que estos dos contextos –el nacionalista del de principios del siglo XX y el vigente en la globalización de hoy– son del todo heterogéneos al país republicano del XIX, ya que el sujeto histórico definitivamente no es el mismo. Entre el Chile que está en proceso de formación nacional, un Chile que deja de ser sustancialmente oligárquico y da paso a las luchas populares, y el Chile neoliberal de las últimas décadas hay sólo coincidencia de nombre y una perfecta discontinuidad de hecho; en suma, una absoluta falta de identidad. Mejor: hay sólo una secuencia o sucesión de alteridades. Esta confusión nominalista, siempre posible y de la cual resulta arduo escapar, no debe hacernos olvidar el contexto específico y el sujeto nacional alentados en la obra de Blest Gana, incuestionablemente nuestro mayor novelista, a quien he elegido como mirador privilegiado para observar el nacimiento de una conciencia nacional. Puedo errar, pero nunca he visto en Blest Gana la noción de «identidad», por lo menos de un modo relevante y marcado con las asociaciones de hoy. Esto ya de por sí es bastante decidor. Que una obra tan inmensa, variada y abarcadora como la suya esté exenta de la manía identitaria me parece uno de los síntomas más saludables existente en nuestro mejor pasado histórico. Por esto mismo, el título de este trabajo pone entre comillas el término de marras, tachándolo de entrada como una noción anacrónica e inservible. En Chile, la llamada «identidad nacional» ni siquiera alcanza a ser una construcción cultural; es apenas un sistema de prejuicios (positivos y negativos) articulados ideológicamente de la peor manera posible. Uso a continuación textos y pasajes menos estudiados, entendiendo que sus grandes novelas –Martín Rivas, Durante la Reconquista, etc.– ya han sido suficientemente comentadas desde el ángulo de la conciencia nacional. Los caracteres burgueses en una y los héroes populares de la otra representan el necesario contrapeso a lo que sigue. Al mismo tiempo, he multiplicado las citas del autor, no sólo como evidencia textual de lo que planteo, sino para estimular el interés por un escritor que cada vez leemos menos. Blest Gana merece que se lo conozca mejor y que se exploren repliegues de su obra que no calzan con la imagen más bien fija y convencional que de él se tiene. A la vez, una mirada rápida al diario juvenil de un compañero de generación, Benjamín Vicuña Mackenna, permitirá comprobar hasta qué punto confluyen dos apreciaciones de una patria en pañales.