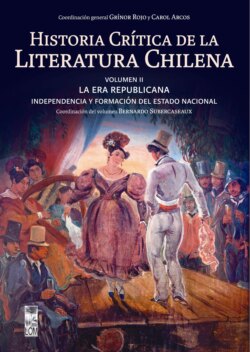Читать книгу Historia crítica de la literatura chilena - Grínor Rojo - Страница 8
Desfase entre el ideal y la realidad
ОглавлениеHasta aquí nos hemos movido en el plano de las ideas, del deber ser, en el ámbito de un constructivismo utópico de cuño ilustrado. ¿Pero qué pasaba en la realidad con los libros y la lectura? ¿Con la educación? ¿Con la República de facto? Fuente importante son los testimonios de los viajeros, de personajes como John Miers, el botánico e ingeniero inglés que visitó Chile e Hispanoamérica entre 1818 y 1819, o de Alexander Caldcleuhg, que estuvo en el país en los mismos años que Miers, o de María Graham, la escritora y viajera británica que llegó a Valparaíso en 1822.
John Miers, refiriéndose al conocimiento y manejo del español en la sociedad chilena de la época, observa que «el idioma practicado usualmente entre los chilenos está lejos del límpido castellano». Luego de señalar que el idioma español es uno de los de mayor riqueza léxica y expresiva entre las lenguas modernas, Miers nos dice que «el de los chilenos», en cambio, «[…] es pobre y ramplón, agudizado por una intolerable pronunciación nasal y una carencia de vocabulario escasamente suficiente para expresar sus limitadas ideas». Agrega luego:
Algunos con quienes me he reunido no tienen remota idea de geografía, o incluso de la topografía de su propio país; son ignorantes sobre la ubicación relativa de los diferentes Estados de la América hispana, como lo son también respecto a otras partes del mundo. Muchos, entre las personas más cultas de las clases acomodadas, me han inquirido si Inglaterra está en Londres, o si Londres en Inglaterra, o si la India está cerca de ella y otras preguntas similares. He encontrado la misma ignorancia entre letrados y doctores sabios de la ley. Puede decirse –concluye– que la formación cultural (humanista) existe escasamente entre ellos (cit. en Piwonka: 180).
Respecto a la educación, le llama poderosamente la atención que al mejor colegio de Santiago, con capacidad para más de 300, sólo llegan 120 alumnos. Se refiere a la Academia San Luis, heredera del Convictorio Carolingio de los jesuitas, a la que acudían los hijos de los hacendados y de los comerciantes más poderosos. Refiriéndose al Instituto Nacional de Santiago, señala que allí «se enseña gramática, latín y aritmética; se inician en los principios de la teología y la filosofía; la aritmética se lleva escasamente más allá de la instrucción en las cuatro reglas elementales; y la filosofía enseñada… no es más que una serie de dogmas ininteligibles e inútiles» (181).
Con respecto a la lectura y los libros, su testimonio es lapidario: «El egoísmo y petulancia de los chilenos es proporcional a su ignorancia […] es un orgullo no requerir del conocimiento de libros; de hecho, tienen escasamente algunos y en ocasiones no pueden soportar el problema de leer aquellos que poseen» (181). Se está refiriendo a la élite letrada y a los patriarcas de la oligarquía local. «Recuerdo –agrega– que el presidente del Senado, un hombre respetado por sus compatriotas, una voz autorizada y escuchada, alardeaba de no haber examinado un libro durante 30 años», mientras otro funcionario principal del gobierno, quien se jacta de ser «un hombre culto y erudito», con «inmodestia similar» insinúa que «para él el conocimiento extraído de los libros» resulta «innecesario». «Por consiguiente –concluye–, los libros son entre ellos muy escasos» (181).
Como extranjero que traía libros entre sus pertenencias, su testimonio con respecto a la censura es elocuente: «ningún libro era permitido sin estar visado por algún funcionario de la aduana, ni inclusive enviarse de Valparaíso a Santiago sin el examen más estricto, con el propósito de prevenir la introducción de cualquier trabajo que tendiese al […] conocimiento herético […] se ordenó que cada libro ofensivo fuera destruido» (181). Estas prohibiciones, señala finalmente, sólo afectan a los extranjeros, puesto que, como los chilenos no tienen ningún placer en leer, no vale la pena importar libros, ya que no producen utilidades.
Podría pensarse que se trata –en el caso del ingeniero y botánico inglés– de un testimonio sesgado, debido a que fracasó en sus proyectos mineros. Hay, sin embargo, otros testimonios que corroboran lo relatado por Miers. La viajera y escritora inglesa María Graham donó a la Biblioteca Nacional en 1823, cuando abandonó el país, una cantidad importante de libros que quedaron apilados y sólo muchos años después fueron incorporados a la colección de la Biblioteca. La donante ni siquiera recibió una nota de agradecimiento. Alexander Caldcleugh, viajero inglés que estuvo en Chile en los mismos años que Miers, aunque menciona algunas bibliotecas particulares de importancia como la de Manuel de Salas, ratifica –con tintas más moderadas– algunas de las observaciones de Miers. Andrés Bello, en 1829, recién llegado al país, en una carta que da cuenta de sus primeras impresiones sobre la vida cultural, expresa «cierto desencanto»: «La poesía –dice– no tiene aquí muchos admiradores» y «El Mercurio chileno», periódico que califica de excelente, «no tiene quizás sesenta lectores en todo el territorio de la República» (cit. en Mellafe: s/p). Vicuña Mackenna se quejó más de una vez en la prensa debido a que los libros se vendían en Santiago en almacenes, entre papas, sebo, géneros y aceite, lo que era una afrenta para una mentalidad ilustrada.
Salta a la vista, a partir de estos testimonios, la disparidad entre, por una parte, la situación de la cultura letrada en los años posteriores a la Independencia, y, por otra, el ánimo y las preconcepciones de la comunidad de lectores ilustrados en sus alcances utópicos y constructivistas, con propuestas de un canon para la nueva nación. Se hace visible la conjunción de un pensamiento moderno con una sociedad arcaica, el desfase que media entre el proyecto de modernización republicano y liberal y la realidad cultural existente. Se trata de una disociación que abre un viejo tema de la élite en América Latina, el de la pugna entre los hombres montados a caballo en ideas y los hombres montados a caballo en la realidad, contienda que, como ha señalado Elias Palti, no se trata de la oposición entre ideas y realidad, sino entre dos discursos opuestos o entre visiones diversas de la realidad (2007).
Desde antes de la Independencia y durante todo el siglo XIX, esta polaridad fue abordada por políticos e intelectuales hispanoamericanos, y lo fue básicamente en torno a tres órdenes de argumentos que se hicieron presente en la prensa, en la correspondencia y en la historiografía de la época. La primera es la postura «autoritaria», que se opone a todo cambio que altere el statu quo y las condiciones orgánicas de la vida socio-económica (a las que, por ende, congela). Esta postura se expresa bien en una carta que escribió Diego Portales desde Lima a su socio José Manuel Cea, en 1822: «La democracia que tanto pregonan las luces es un absurdo en países como los americanos, llenos de vicios y donde los ciudadanos carecen de toda virtud […] para establecer una verdadera República» (cit. en Silva Castro: 15). Sugiere luego el tipo de gobierno que hay que adoptar: «un gobierno fuerte, centralizador, cuyos hombres sean verdaderos modelos de virtud y patriotismo» y así enderezar a los ciudadanos por el camino del orden. La segunda es una postura de «mediación» y de posibilismo, que busca establecer puentes y regular la temperatura ideológica de las ideas políticas modernas. Por ejemplo, Simón Bolívar en su Carta de Jamaica, de 1815, aboga persuasivamente no por la adopción ipso facto de una forma de gobierno acorde a las ideas modernas, ni por una que petrifique lo existente, sino por la que fuese más posible de acuerdo a la acomodación de los ideales republicanos con la realidad geográfica, social y política de ese momento. También Andrés Bello ejerció una mediación de esta índole con respecto a las ideas y al quehacer intelectual de la generación de 1842, permitiendo la continuidad del pensamiento de los jóvenes liberales en un contexto portaliano que les era adverso. En su magisterio intelectual, Bello colaboró con borrar las diferencias causadas por la Independencia y por las sucesivas confrontaciones entre liberales y conservadores, al comienzo y al final del gobierno de Montt. La tercera postura es la de aquellos que se instalan de modo «intransigente» en las ideas y doctrinas modernas, postura que encarna José Victorino Lastarria cuando fustiga las concesiones doctrinarias, la política que él llama «de la madre rusa», de esa madre que sorprendida en las estepas por una manada de lobos fue arrojando a sus pequeños, uno tras otro, tratando inútilmente de saciar a los lobos, hasta que cayó ella misma devorada. «Esa es la política –decía– de los sacrificios inútiles […] No, no debemos abandonar nunca la lógica y la integridad de las doctrinas» (cit. en Orrego Luco: 12). En definitiva: ¡Que se salve la libertad… aunque perezca el mundo!
Si bien las «bellas letras» no son un mero reflejo de las alternativas del pensamiento, la literatura de la Independencia a lo largo del siglo irá dando curso a la independencia de la literatura, a la par de esta dialéctica entre las ideas y la sociedad. Desde las fricciones, flujos e intersticios entre lo moderno y lo arcaico, y de los sustratos sociales e ideológicos que nutren y sustentan estas refriegas, se irá conformando el imaginario literario de Alberto Blest Gana, la figura más destacada de la literatura chilena del siglo XIX. Piénsese, por ejemplo, en su obra Martín Rivas (1862), en las figuras de Don Dámaso Encina (que representa el sustrato convencional hispano-católico), en el personaje Martín Rivas (que es la figura de la mediación en la perspectiva de la construcción de la nación) y en Rafael San Luis (que encarna la voz de la intransigencia liberal y romántica).
El tránsito de la literatura de la Independencia a la independencia de la literatura se hace sobre todo patente en la segunda mitad del siglo XIX. Por una parte, con fenómenos como el paso de la lectura colectiva a la lectura individual, con la presencia creciente de lectoras y también de mujeres que escriben y se incorporan al campo literario, y, hacia fin de siglo, con el modernismo y una poesía que se rebela contra el eterno «Canto a Junín», además de una narrativa que se apropia del naturalismo y que desde ese parámetro se hace cargo de la decadencia de la oligarquía e incorpora poco a poco nuevos sectores sociales y ámbitos al imaginario literario. Paralelamente, se da una profesionalización del escritor que deja ya de ser un personaje polifacético y se distancia de concepciones instrumentales de la literatura para valorarla en su especificidad.