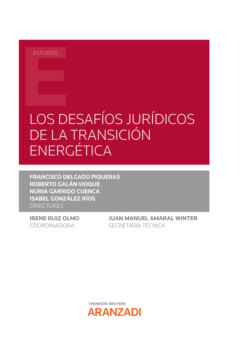Читать книгу Los Desafíos Jurídicos de la Transición Energética - Isabel González Ríos - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
II. LA INTEGRACIÓN DE LA POLÍTICA ENERGÉTICA EN LA POLÍTICA CLIMÁTICA. LOS OBJETIVOS Y PRINCIPIOS DE LA NUEVA POLÍTICA ENERGÉTICA
ОглавлениеEn el ámbito del ordenamiento jurídico de la Unión Europea (UE) la convergencia de la política energética y de la política climática encuentra su máxima expresión en el llamado Paquete de Energía Limpia (Clean Energy Package).
Al final de 2016 la Comisión Europea lanzó una iniciativa para que la Unión Europea liderase el cambio hacia la transición energética a nivel mundial, y que tuviera lugar en el marco de una mayor integración de los mercados energéticos. Es el denominado Paquete de Invierno: “Energía limpia para todos los europeos”. Este paquete legislativo incluía, entre otras cuestiones, propuestas de objetivos para 2030 en la UE (que progresivamente se hicieron más ambiciosos,) en términos de CO2, energías renovables y eficiencia energética.
Durante los años siguientes se aprobaron las normas más relevantes. La manifestación más reciente de este impulso normativo es el Reglamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo y del Consejo de 30 de junio de 2021 por el que se establece el marco para lograr la neutralidad climática y se modifican los Reglamentos (CE) n.° 401/2009 y (UE) 2018/1999 (“Legislación europea sobre el clima”).
El objetivo final es la descarbonización (neutralidad climática) de la economía en 2050, en línea con lo previsto en el Acuerdo de París. Según las previsiones iniciales, las inversiones adicionales anuales medias para el conjunto de la UE durante el periodo 2021-2030 ascenderían a 38.000 millones de euros. Dichas inversiones se verían compensadas en gran medida por el ahorro de combustible fósil importado. Más de la mitad de las inversiones deberían destinarse a los sectores residencial y terciario.
A finales de 2019 la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen, aprobó el llamado Pacto Verde Europeo (Green Deal) con un plan de financiación que aspira a movilizar un billón de euros durante la década 2021-2030 para garantizar que Europa se convierta en el primer continente en lograr la neutralidad climática en 2050. El plan señalaba que “la transición a una economía neutral climáticamente y sostenible requerirá inversiones significativas”. Asimismo, indicaba que el sector público debía asumir el liderazgo, pero que el sector privado era el que debía proporcionar el mayor volumen de inversión para alcanzar la transformación económica, social, tecnológica e industrial. De esta manera, la UE podía atajar tres problemas al mismo tiempo: los bajos niveles de crecimiento a largo plazo, el riesgo de la desigualdad y los desafíos del cambio climático.
El plan de la Comisión (Sustainable Europe Investment Plan o SEIP) propone utilizar ingentes recursos del presupuesto comunitario para estimular la inversión, diseñar un marco legal que facilite y atraiga el capital privado y reservar partidas especiales para los socios de la UE menos ricos y para las regiones con alta dependencia de fuentes energéticas o industrias con gran nivel de emisiones.
La Comisión señala la necesidad de actuar en todos los sectores de la economía:
• invertir en tecnologías respetuosas con el medio ambiente;
• apoyar a la industria para que innove;
• desplegar sistemas de transporte público y privado más limpios, más baratos y sanos;
• descarbonizar el sector de la energía;
• garantizar que los edificios sean más eficientes desde el punto de vista energético;
• y colaborar con socios internacionales para mejorar las normas medioambientales mundiales.
Así, la Comisión propuso la aprobación de una Ley Europea del Clima que convierta el compromiso político sobre el clima en una obligación legal. Como se ha señalado, esa ley es una realidad [Reglamento (UE) 2021/1119].
Los recursos para movilizar un billón de euros en la próxima década procederán en primer lugar del Marco Financiero Plurianual de la UE (2021–2027), con 485.000 millones de euros. Se propone destinar el 25% de su presupuesto principal a políticas vinculadas a la lucha contra el cambio climático, obligando a reorientar en parte los modelos de gasto de los tradicionales fondos estructurales y de la política agrícola común. Este plan conllevará una cofinanciación con cargo a las arcas nacionales de 115.000 millones de euros.
La segunda gran aportación procedería de InvestEU, el programa antiguamente conocido como plan Juncker, con el que se aspira a movilizar 280.000 millones, entre recursos públicos y privados. Se procurará atraer inversiones privadas, por ejemplo, en energía sostenible y transporte, que beneficien a las regiones más atrasadas.
Una tercera partida, denominada Innovación y Modernización, se financiaría a través de los recursos generados por la venta de derechos emisiones de CO2 en el mercado europeo, con 12.000 millones de euros, destinados a países con un PIB inferior a la media.
El plan se completa con un Fondo de Transición Justa que sería el catalizador de inversiones por valor de 143.000 millones de euros, para las regiones con alta dependencia de fuentes energéticas fósiles, como el carbón o a las zonas con industrias de alto consumo energético.
Adicionalmente, como consecuencia de la crisis sanitaria y económica, la Comisión Europea ha actuado rápidamente (flexibilizando las reglas fiscales, las ayudas de Estado y movilizando todo el presupuesto). Uno de los elementos característicos de esta crisis es su distinto impacto por países.
Destacan dos Consejos Europeos muy relevantes en los que se acordaron programas y fondos que se suman a los del Pacto Verde Europeo:
• En abril de 2020 se acordó la creación de la triple red de seguridad para los trabajadores (SURE), las empresas (fondo de garantía paneuropea del BEI) y para los Estados (MEDE), así como la preparación de un fondo de recuperación temporal.
• En julio de 2020 se produjo un acuerdo histórico en el Consejo Europeo sobre el Plan de Recuperación para la UE (Next generation EU) con un volumen de 750.000 millones de euros. También se aprobó el Marco Financiero Plurianual 2021-2027 que asciende a 1,074 billones de euros. En total, ambos elementos suponen conjuntamente movilizar un 17% de la renta nacional bruta de la UE. Dentro de estos fondos, es importante destacar que el 30% se destinará a cuestiones relacionadas con la acción climática.
La Europa posterior a la COVID-19 será, así, más ecológica, más digital, más resiliente y mejor adaptada a los retos actuales y futuros. El Plan se distribuye en dos grandes grupos: (i) subsidios a fondo perdido de 390 mil millones; y (ii) préstamos de 360 mil millones de euros. Dentro del Plan de Recuperación para la UE, el principal programa de acción es el denominado Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, dotado con 672.500 millones de euros, lo que supone el 90% de los recursos del fondo, complementado por el refuerzo de políticas de cohesión y de programas existentes (refuerzo de fondo de transición justa, fondo de desarrollo rural, Invest EU, Horizon 2020 ). Un 37% del gasto de recuperación deberá ir destinado a cumplir los objetivos del Pacto Verde y un 20% a proyectos de digitalización.
Los Estados han tenido que presentar sus Planes Nacionales de Recuperación y Resiliencia, detallando los programas de inversión y reformas para el periodo 2021-2023. Dichos programas se pueden implementar hasta 2026. España será el segundo país que más fondos recibirá después de Italia, hasta 144.000 millones (59.000 millones de euros en subsidios y 85.000 millones en préstamos).
Las orientaciones de la Comisión Europea para el desarrollo de los planes se basan en siete iniciativas emblemáticas:
• Activación de tecnologías limpias de futuro (energías renovables).
• Renovación para la mejora de la eficiencia energética.
• Ampliación y mejora de infraestructuras.
• Transición digital.
• Modernización de las Administraciones Públicas.
• Capacidad industrial.
• Capacitación de capital humano.
Para financiar estos instrumentos, la UE se ha comprometido a emitir obligaciones en los mercados internacionales que se amortizarán de 2026 a 2056. Esto constituye un hecho sin precedentes; ya que será la primera vez que la UE emita deuda. Esta deuda se amortizará con los recursos que se generen a través de nuevos tributos y con aportaciones de los Estados miembros. En el Consejo Europeo de julio de 2020 se aprobó una reforma del sistema de recursos propios para poder crear en el futuro un mecanismo de ajuste en frontera por CO2, una tasa digital, extender el Sistema Europeo de Comercio de Derechos de Emisión a sectores como el transporte o la edificación, un impuesto sobre el plástico y un impuesto sobre transacciones financieras. El objetivo de la creación de estas nuevas figuras es minimizar el incremento de contribuciones nacionales al presupuesto comunitario.
Finalmente, el 14 de julio de 2021 la Comisión Europea adoptó un nuevo paquete de medidas de energía denominado Fit for 55 que tiene por objeto revisar los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, aumentándolos al 55% con respecto a los niveles de 1990, en línea con lo establecido en la nueva Ley europea de Cambio Climático.
Para alcanzar este objetivo e implementar la estrategia del Pacto Verde Europeo, la Comisión ha presentado 13 propuestas legislativas (8 revisiones de legislación existente y 5 nuevas propuestas), a saber:
• Se revisa el sistema de comercio de derechos de emisión (al que se incorporan nuevos sectores como la edificación, el transporte y el sector marítimo, aumentándose los umbrales para los sectores ETS del 40% al 61% respecto a niveles de 2005), y se crea un Fondo climático social con un presupuesto de 72 millones de euros que permitirá a los Estados miembros paliar los efectos negativos que el incremento de los precios de la electricidad está teniendo en los consumidores más vulnerables.
• De manera complementaria, se modifica el Reglamento 2018/842 (Effort sharing regulation) que establece objetivos vinculantes de reducción de emisiones para cada Estado miembro en el horizonte 2030, en línea con la nueva Ley europea de Cambio Climático. Se incrementa el objetivo comunitario de reducción del 30% al 40% respecto a 2005, por lo que España pasaría de un 26% (objetivo actual) a un 32-37% según la fórmula –actualmente es PIB per cápita– que finalmente se determine.
• Se modifica la Directiva de energías renovables (RED II) que establecía un objetivo del 32% para 2030 y que se incrementa hasta el 40%. Asimismo, se establecen objetivos sobre hidrógeno renovable y se establece un sistema de certificación para los gases renovables.
• Se modifica la Directiva de eficiencia energética que establecía un objetivo del 32.5% para 2030 y que se incrementa hasta el 36-39%, junto con una reducción de la demanda del 9%. Además, se propone que los objetivos en materia de eficiencia energética sean vinculantes (si bien por ahora solo) a nivel comunitario.
• Se propone una revisión de la Directiva sobre fiscalidad energética para alinear la política fiscal comunitaria con los objetivos de descarbonización.
• Se propone una nueva iniciativa legislativa sobre el mecanismo de ajuste de carbono en frontera, con el objetivo de proteger a la industria energética europea de conductas anticompetitivas por parte de terceros países no sujetos al pago de derechos de emisión (como sucede, por ejemplo, en el caso de Marruecos). Se espera que el nuevo mecanismo pueda estar implementado en 2026.
• Por último, se proponen nuevas iniciativas legislativas en materia de combustibles para el transporte marítimo y aviación y una estrategia europea de reforestación.
Llegados a este punto, resulta evidente cómo en la era post-Covid se está produciendo un alineamiento de la política de recuperación económica, la política climática y la política energética. Esta convergencia se manifiesta igualmente en el ámbito de los ordenamientos jurídicos de los Estados miembros. En España la expresión normativa más relevante del alineamiento de la agenda de recuperación y de las agendas climática y energética la encontramos en la reciente Ley 7/2021, de 20 de mayo, de Cambio Climático y Transición Energética.
Esta Ley establece objetivos ambiciosos en materia de energía y clima. Con el fin de alcanzar antes del 2050 la neutralidad climática y que el sistema eléctrico esté basado, exclusivamente, en fuentes de generación de origen renovable, la Ley establece una serie de “objetivos mínimos”, cuantificados en porcentajes, que deberán lograrse antes de 2030 en materia de reducción de gases de efecto invernadero, incremento de las energías de fuentes renovables y mejora de la eficiencia energética. Para lograr estos objetivos, la Ley encomienda al Gobierno la aprobación de diversos instrumentos de planificación: Planes nacionales integrados de energía y clima; Estrategia de Descarbonización a 2050; y Estrategia España Digital 2025 (con acciones de impulso a la digitalización de la economía que contribuyan a lograr los objetivos de descarbonización).
En todos estos instrumentos –de planificación y normativos– se manifiesta la convergencia de las políticas climática y energética como nunca antes se había producido. Por más que ciertamente la política energética nunca ha vivido de espaldas a la política ambiental (recordemos que la sostenibilidad ha sido siempre uno de los objetivos del trilema de la política energética), no hay precedentes de una integración como la que vivimos en la actualidad. La política energética se ha transformado hoy en una verdadera política instrumental al servicio de la política climática.
La política energética es hoy política de transición energética, y sus perfiles, rasgos y principios así lo expresan con claridad. Los objetivos de la nueva política energética son conocidos, a saber: la descarbonización, la descentralización y la digitalización (las tres D). En efecto, el gran objetivo de la transición energética es la descarbonización del sector energético. Para ello es preciso electrificar en la mayor medida posible los usos energéticos fósiles (particularmente en el ámbito del transporte y la movilidad) y descarbonizar la producción de energía eléctrica. Esto último solo es posible mediante la penetración masiva de generación eléctrica de origen renovable, esto es, la gradual sustitución de tecnologías de generación emisoras de gases de efecto invernadero.
La descarbonización exige también avanzar en ahorro y eficiencia, especialmente en el uso eficiente de las redes de transporte y distribución de electricidad. En este punto procede mencionar la reciente entrada en vigor de las nuevas metodologías para el cálculo de los peajes de acceso a las redes y los cargos del sistema eléctrico (Circular 3/2020, de 15 de enero, de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología para el cálculo de los peajes de transporte y distribución de electricidad; y Real Decreto 148/2021, de 9 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico). Como es sabido, la determinación de nuevos periodos horarios no ha estado exenta de polémica, pero –contrariamente a lo que en ocasiones se cree o se sugiere– no guarda relación alguna con el incremento del precio marginal de la electricidad en el mercado mayorista a partir de junio de este año.
Junto al objetivo de la descarbonización está el de la descentralización. La transición energética descentraliza el funcionamiento del sector eléctrico. Aparecen nuevos actores, la generación es más plural como consecuencia de la generación distribuida y la proliferación de pequeños y medianos productores renovables, el despegue del autoconsumo individual y colectivo y la aparición de nuevos sujetos y actividades: el almacenamiento, la agregación de demanda independiente, las comunidades energéticas, etc. El sistema eléctrico ha dejado de ser un sector fuertemente centralizado y segmentado. Cada vez es más plural, capilar y local.
Precisamente esta transformación profunda del sistema eléctrico determina también la necesidad de dotar de nuevas funcionalidades a las redes de transporte y distribución de electricidad. Las redes del nuevo sistema –un sistema plural, capilar y multidireccional– deben ser inteligentes. Aquí es donde hace acto de presencia el objetivo de la digitalización. Esta es la tercera D de la transición energética.
Finalmente, debe destacarse que la transición energética tiene por efecto democratizar el sistema eléctrico. De entrada, es un efecto de la aparición de nuevos sujetos y actividades, que lo hacen plural y capilar. A ello hemos de sumar el empoderamiento del consumidor, que ya no es un mero sujeto pasivo del sistema. Es un sujeto activo, bien como prosumidor, bien como parte de una demanda que participa activamente en el sistema (en su caso, de forma agregada), o en ambas facetas. Poner al consumidor en el centro de sistema es un principio estructural de la nueva política energética. El consumidor es, así, el gran protagonista de la transición energética. Y lo es tanto en dimensión individual como colectiva. El autoconsumo colectivo y las comunidades energéticas son figuras decisivas en el nuevo diseño del sistema eléctrico.
Éstos son, en síntesis, los rasgos, los perfiles y los grandes principios rectores de la transición energética, expresión de una nueva política energética plenamente integrada en la política climática.