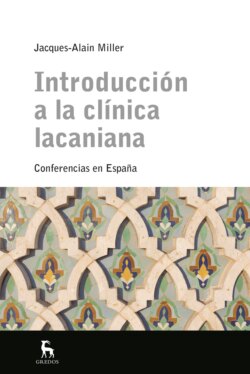Читать книгу Introducción a la clínica lacaniana - Jacques-Alain Miller - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
VARIACIONES SOBRE UN FANTASMA LITERARIO: DIANA Y ACTEÓN
ОглавлениеSin pretender sintetizar aquí la dimensión del fantasma, voy a tratar de presentarla de una manera reducida. La podemos ver en el sujeto del fort-da, en la observación de Freud sobre el niño que utiliza un carrete de hilo para aproximar o alejar el objeto. Freud acentúa allí la ausencia del objeto, de la madre. Ese juego, que para nosotros es un paradigma del fantasma, implica la emergencia del deseo del Otro. Es esa maquinación fantasmática –maquinación de dominación parcial sobre el deseo del Otro y sobre la angustia– lo que en mi opinión está ausente en el sujeto psicótico. Si leemos el texto del presidente Schreber, podemos advertir en su narración la existencia de cierto fort-da, sólo que ahí el objeto que va y viene es el sujeto mismo. Es el propio presidente Schreber quien, en su relación con Dios, toma el lugar de ese objeto, obteniendo un goce indescriptible pero también un sufrimiento terrible.
¿Cómo ilustrar el fantasma con otro paradigma? La dificultad en sí misma es muy interesante, ya que cuando se trata de síntomas –sueños, lapsus y actos fallidos– encontramos libros y libros, por ejemplo de Freud, sobre lo que Lacan llamó las formaciones del inconsciente. Tenemos La interpretación de los sueños, la Psicopatología de la vida cotidiana para los actos fallidos, El chiste en su relación con el inconsciente para el witz... Hay muchos libros que versan sobre las formaciones del inconsciente, pero no encontramos ningún libro compuesto para una diversidad de fantasmas. Vale la pena reflexionar sobre ello. Si el paradigma del fantasma es «pegan a un niño», no es posible imaginar un libro compuesto por una compilación de fantasmas, pues sería un listado de frases de este tipo que no pueden llegar a hacer un libro. Los fantasmas no divierten como esa dimensión del primer descubrimiento de Freud o lo que es lo mismo: hay una monotonía del fantasma.
Una obra inteligente, excepcional, que ayuda a darse cuenta de esto insólito –una obra de gran monotonía– es la del Marqués de Sade. Se trata de una obra construida sobre el fantasma, no demasiado divertida. Si ha suscitado tanto interés a lo largo de dos siglos es debido a que conseguir un libro del Marqués de Sade era muy difícil. Recuerdo la dificultad para adquirirlo en las librerías cuando finalicé mis estudios secundarios. Por supuesto, esa dificultad le daba un valor extraordinario. Como dice Lacan en su texto sobre Sade: en una biblioteca era un libro de segunda fila; en la primera estaban los libros de Santo Tomás de Aquino y, un poco más escondido, estaba Sade. Ahora, cuando en Francia y España puede leerse a Sade en libros de bolsillo, se ve que es una obra sin witz, sin esta dimensión de witz del significante; es una obra fundada no sobre la estructura del síntoma sino sobre la monotonía del instante fantasmático. Esto puede apreciarse en los Ciento veinte días de Sodoma; ciento veinte jornadas dedicadas al mismo fantasma no es muy entretenido, no se puede contar durante ciento veinte días el mismo chiste. Constituye un buen ejemplo de la diferencia entre la dimensión del fantasma y la de las formaciones del inconsciente.
Creo que es imposible, para terminar, dar un ejemplo de esta condición del fantasma en un fantasma literario que fue como un juego para los escritores de varias épocas –sobre todo en el barroco–. Es la historia de Diana y Acteón, que me parece una ilustración del instante fantasmático, de esa castración que fija al sujeto. Esta historia ilustra lo que Lacan llama el instante de ver, porque se trata del instante de ver a la diosa desnuda y de las consecuencias de ese acto. En la historia de Diana y Acteón convergen varios temas que se pueden acentuar: el tema de la belleza sorprendida, el de la visión, el del ojo, el del cazador, el de los perros...; y creo que pueden ilustrar lo que en el fantasma no es sólo cuestión de frase.
Podemos utilizar ahora la fórmula $a, la escritura lacaniana del fantasma. A pesar de ser muy conocida, conviene tener en cuenta que no es la escritura del fantasma en tanto que frase –aunque el aspecto simbólico fundamental del fantasma sea ser una frase–. Se trata de una escritura que propone al fantasma como la relación del sujeto con un objeto especial. Es la escritura de un sujeto fijado por un objeto en sí mismo especial, y esto Lacan lo formula de un modo realmente simple. Sé que no es un sentimiento general, pero creo que es una notación muy precisa. Encontramos dificultades para leerla, pero podemos reflexionar sobre cada palabra, cada frase, ver su precisión. Me parece más sencillo que leer páginas y páginas de aproximación como estamos acostumbrados en psicoanálisis, por no hablar de otros campos.
$◊a
escritura del fantasma
Esta escritura, entonces, es la de una determinada relación (◊) entre un sujeto y un objeto, digamos, especial al que está fijado de raíz. Es importante notar que el aspecto fundamental del fantasma no es la relación del sujeto con una frase, sino la relación del sujeto con un objeto. Ese objeto (a), que es el fruto de una larga elaboración de Lacan. Ésta es para él la estructura del fantasma, que se ve muy bien en la historia de Diana y Acteón.
En esta historia, un sujeto, Acteón, descubre de manera mortal un objeto que es la desnudez por excelencia. Podría desarrollar este aspecto de la historia, pero voy a hacer lo contrario, es decir, centrar esta historia en el punto de vista del problema de Diana.
Diana se desnuda y al mismo tiempo se escapa de lo que provoca, que es el deseo del otro –representado en nuestra fórmula por esta a (autre)–. Podemos imaginar que Diana se presenta en esta historia como histérica, es decir, que precisa de sus velos para provocar en el otro la tentación de descubrirla. Podemos utilizar un juego de palabras del francés: ella se dérobe, que quiere decir indistintamente que se escapa y que se desnuda. Tenemos aquí una contradicción como la del ataque histérico que Freud ilustra con esa histérica que presentaba la pantomima de dos movimientos contrarios: con una mano sujetaba su vestido y con la otra se lo quitaba. Freud lo interpreta como un fantasma típico en la histeria, ya que ahí el sujeto se comporta como una mujer y como un hombre al mismo tiempo, con una mano se protege como una mujer y con la otra se comporta como un hombre que le quita su vestido. Según Freud, ésta es para ella una forma de referirse a su sexualidad. Puede decirse que en la historia de Diana y Acteón se presenta la separación de esos dos movimientos.
¿Qué sucedería si Diana no fuese histérica, si su conducta no fuese como un fantasma histérico encarnado y fuese, por ejemplo, fóbica? Creo que pasaría lo siguiente: los perros que originalmente acuden para castigar al cazador después del instante de su observación, en la fobia vendrían antes de que el cazador la viera; cuando él aún estuviera lejos, los perros ya estarían prohibiendo. En la fobia, los perros se dirigirían contra Diana. Esta es la manera en que se experimenta la fobia: cuando el deseo del Otro se aproxima al sujeto, aparecen los perros y se dirigen contra el sujeto mismo.
La fobia, entonces, es como una variación del fantasma histérico, una variación de lo que ocurre con el a, con su aparición. La función del objeto fóbico surge precisamente con la emergencia del deseo del Otro, formando un círculo que separa al sujeto cuando se manifiesta la angustia originada por ese deseo del Otro. De esta manera podemos considerar la fobia un modo elemental del fantasma. Ahora creo que podemos dar cuenta de esa expresión de Lacan, aparentemente difícil, que dice que en la fobia hay un deseo prevenido, un deseo que en cierto modo no se produce. La expresión francesa désir prévenu (precisamente «deseo prevenido») alberga las significaciones de anticipación y de señal.
Diana puede parecer fóbica porque tiene su propio círculo, pero como histérica se puede decir que está en la luna –quien, por su parte, es la diosa de las histéricas–. Como histérica, vive con sus ninfas y necesita que el hombre respete sus apariencias, necesita el velo y castiga a Acteón por no respetar esa necesidad con algo que parece un análogo de la castración.
Puede decirse también que Diana, con su pasión exclusiva de cazadora, es como una obsesiva; precisamente ha sido presentada así en muchas ocasiones. Si fuese obsesiva los perros estarían a su alrededor para que fuera imposible acercarse a ella. Sería un ejemplo de deseo imposible.
Son diferentes modos del sujeto para relacionarse con el deseo del Otro. Tanto en el fantasma histérico como en el obsesivo, se trata de dos modos de hacer con el deseo del Otro y con los perros. La fobia es, en cierto sentido, demasiado elemental como para que pueda hablarse propiamente de fantasma. Los interesados en el estudio de esta articulación del fantasma pueden remitirse al texto de los Escritos.
Llegados a este punto, sería conveniente destacar la presencia de esos fantasmas, su «modo de estar» en la experiencia psicoanalítica. A nosotros no nos interesa describir la conducta de los individuos en la vida cotidiana –sería posible en una vertiente satírica–, pero eso no interesa al analista. Puede demostrarse la presencia estructural de esos fantasmas en el sujeto de la experiencia analítica; se verifica en los problemas técnicos del análisis. Así, una histérica que no encuentra un lugar para ella en el Otro, va a buscarlo en el lugar del analista. O puede ir a la consulta presentándose como si estuviera en su casa, lo cual conlleva varios problemas técnicos. También podemos describir la conducta del obsesivo que necesita que cada uno, analista y analizante, se mantenga en su lugar. El obsesivo hace su trabajo en el análisis, pero más que ninguna otra cosa desea que no pueda verse nada del deseo.
NOTAS
Al parecer se trata de la primera intervención pública de Jacques-Alain Miller en castellano, que inició de este modo: «Quiero comenzar agradeciendo la amable invitación del doctor Gomá y del Departamento de Filosofía de esta facultad. Esta es la primera vez que doy una conferencia en castellano. Necesito, entonces, la benevolencia del auditorio. Es más difícil, para mí, hablar el castellano que leerlo, y más difícil escribirlo que hablarlo, por lo que esta conferencia será una improvisación».
En el coloquio que siguió a esta intervención se registró un comentario del doctor Sarró a propósito de su relación con el doctor Jacques Lacan y una extensa respuesta de Jacques-Alain Miller. El doctor Sarró dijo: «Quiero hacer una pregunta en relación con una anécdota personal. Tengo una nietecita que se llama Noemí. Cuando la niña tenía la edad en que debía atravesar la fase del espejo –hará de esto unos diez o doce años-, la puse delante de un espejo. Pero la niña, en vez de reaccionar lacanianamente con gran júbilo al ver que su cuerpo no estaba fragmentado sino que constituía una unidad, reaccionó con indiferencia mirando a su abuela. Entonces, le escribí una carta al doctor Lacan diciéndole “Mire, ha ocurrido esto, la niña no es lacaniana”. Desde entonces, cada vez que me escribía me daba recuerdos para Noemí. Esto viene a cuento de la siguiente pregunta: ¿cuál es la teoría del yo en Lacan? ¿Es que el yo es puramente la imagen en el espejo, o es el fenómeno más fundamental de nuestra vida? ¿Qué es el yo para Lacan?».
A lo que Jacques-Alain Miller respondió: «No me hace muy feliz esta invención del estadio del espejo del doctor Lacan. Tampoco a él le satisfacía mucho. Es una invención del joven Lacan, fue el tema de su presentación en el Congreso Psicoanalítico de Marienbad, en el año 1936. Ha quedado hasta el final en su obra como un verdadero paradigma, aunque con variaciones y sentidos muy trabajados. Así como con la historia de Diana y Acteón se pueden hacer variaciones, Lacan hacía muchas, muchísimas variaciones sobre esta estructura.
»Como observación, no pertenece al discurso analítico porque es una observación de la conducta de un niño en el mundo real, como cuando Freud observa la conducta del niño fort-da, y como fenómeno no aparece en la experiencia analítica misma. Es un hecho de observación común del que hay todo tipo de ejemplos, ejemplos a favor y ejemplos en contra.
»Lo interesante de la clínica analítica es que –como aparece exclusivamente en el coloquio privado del analista y el paciente- no se puede contradecir verdaderamente. Es lo que hace que la clínica analítica en cierto modo no se pueda refutar. Es una debilidad de esta clínica, pero resulta muy cómoda para exponerla porque no se puede decir verdaderamente “no es así”.
»Creo que como hecho de observación es generalmente exacto. Y lo es aún más si se tiene en cuenta que frecuentemente el niño que se ve en el espejo después se gira para mirar a una persona de autoridad, para obtener –según Lacan- la garantía de su propia imagen. Así, hay posibilidad de discutir sobre este hecho. Por otra parte, es cierto que para Lacan la función del yo es una matriz, es decir que hay una aliencaión fundamental al Otro en la constitución del yo. Es, en el primer lenguaje de Lacan, por mediación del otro que el sujeto puede acceder –aunque de manera un poco vacilante– a esa respuesta de identidad del yo.
»Quiero destacar que lo que Lacan llama el sujeto es distinto de la constitución de ese yo imaginario. Cuando habla del sujeto se trata del sujeto tal como aparece en la situación analítica, que precisamente es una situación que no permite una relación especular.
»Así, respecto a la teoría del yo se puede decir que cada vez que hay una cuestión de personalidad, una cuestión –si hacemos un juego de palabrasde presti(g)io, encontramos estos fenómenos imaginarios».