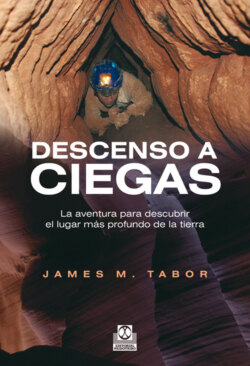Читать книгу Descenso a ciegas - James M. Tabor - Страница 11
ОглавлениеCUATRO
VESELY Y FARR FUERON LOS PRIMEROS en contemplar las características más impresionantes de la gran cueva. Al día siguiente se toparon con uno de sus secretos más oscuros. Resultó que la Sala de Entrada se había usado en la antigüedad para rituales y sacrificios humanos y que, a juzgar por los huesos blancos de pequeño tamaño, muchas de las víctimas habían sido niños. Sus esqueletos yacían bajo una gran losa saliente de piedra, el altar de los sacrificios, perfilándose entre los jirones de niebla de la sala en penumbra. Más tarde ambos se enterarían de que esos rituales fueron celebrados por los antiguos cuicatecas, nativos americanos que vivieron en la zona mil años antes de que llegaran los conquistadores, y que sus descendientes todavía habitaban la región.
Dejaron atrás aquel lugar y sus restos sin tocar, y volvieron al enorme y ventoso portal. Justo después de aquella entrada, se encontraron con una pared por la que rapelaron 7,6 metros hasta su base. Siguieron 76 metros la corriente que descendía por el empinado piso de la cueva hasta que aquélla desapareció entre un caos de bloques. Retrocedieron, pero volvieron al día siguiente, el último que estuvieron, para descender por el mismo pozo vertical y continuar rapelando otros tres tramos cortos de 7,6 a 9 metros. Afloró de nuevo la corriente, que siguió descendiendo por un costado del tiro por el que estaban bajando. Exploraron 800 metros más de aquella caverna virgen y regresaron.
VESELY Y FARR VOLVIERON a la cueva dos veces en 1987 llevando consigo a otros exploradores. Aunque la mayoría de las personas sienten un escalofrío y se estremecen al oír la palabra «caverna» y al imaginar espacios angostos y claustrofóbicos, las grandes cuevas se caracterizan por espacios muy amplios, muchos de ellos verticales. En su segunda incursión, en diciembre, retomaron la vía original por aquella serie de precipicios verticales cortos, siguieron la corriente hasta que desapareció en una pared, se abrieron paso a duras penas por una angosta abertura vertical y llegaron al primero de los muchos llamativos rasgos de Cheve. Se trataba de una enorme sala de 45 metros de ancho y 76 de alto (la cúpula del Capitolio de Estados Unidos mide casi 88 metros de altura), con el piso en fuerte pendiente.
Más adelante toparon con más simas verticales que tuvieron que bajar rapelando, abriéndose paso por caos de bloques en las secciones intermedias, y luego, por suerte, encontraron un espacio de piso rocoso liso. Dos secciones más abajo, que superaron rapelando, se encontraron al borde del primero de los precipicios más profundos de Cheve, una sima de 50 metros. La bautizaron como el Pozo del Elefante porque era lo bastante grande como para arrojar paquidermos por él. Los dos contaban con experiencia en este tipo de descensos, pero, incluso para ellos, rapelar por un tiro como aquél era algo serio que exigía equilibrio, mucho valor, un equipo especializado y experiencia para usarlo. Si faltaba alguno de estos elementos, lo más probable es que hubiera algún accidente mortal, tal y como la muerte de Chris Yeager demostraría en 1991.
El rápel –el descenso controlado deslizándose cuerda abajo– es esencial en la espeleología como lo son los piolets y los crampones en el alpinismo. Hasta la década de 1920, los espeleólogos descendían por escalerillas de cuerda o se hacían bajar por otros compañeros. Los descensos mano sobre mano sólo eran prácticos en paredes muy cortas. Las escalerillas de cuerda eran seguras pero incómodas, agotadoras y demasiado pesadas para descensos largos. Contratar corpulentos compañeros para hacerse bajar costaba dinero y existía el riesgo de que se despistaran o emborracharan. Además, los descensos de muchos metros exigían el uso de mucho material de escalada, tornos, tambores giratorios y andamios. A medida que aumentaba la complejidad de las paredes, también aumentaba la posibilidad de fracasar.
Concebido por los montañeros franceses después de la Primera Guerra Mundial, en principio el rápel clásico consistió en pasar una cuerda corredera por debajo de la ingle, por delante de la cadera izquierda, para cruzarla sobre el pecho y volver a bajar tras pasar sobre el hombro derecho. Con esta técnica, la ingle acababa machacada, o peor aún, era fácil que el montañero se separara de la cuerda con resultados predecibles. En la década de 1930 los escaladores ya estaban usando aparatos de metal con los que se aseguraban a la cuerda; sin embargo, las pesadas cargas que se requerían para la espeleología y las cuerdas llenas de barro exigieron aparatos industriales de rápel para controlar los descensos. El emprendedor espeleólogo John Cole vino a cubrir esa necesidad en 1966 con lo que los espeleólogos llaman rapelador de barras –entonces de acero inoxidable y ahora de aluminio o titanio–, por el cual discurre la cuerda.
Estos aparatos revolucionaron la espeleología, sin ser perfectos. Hay formas correctas e incorrectas de dar cuerda. Si un espeleólogo se inclinaba hacia atrás, las barras del aparato se abrían de repente, dejando a la víctima asombrada y vendida en lo que los espeleólogos, con su humor negro habitual, llaman «rápel aéreo». La gran mayoría de los rápel aéreos son mortales.
Vesely y Farr aseguraron uno de los cabos de una larga cuerda, echaron el otro al vacío, montaron el aparato y rapelaron hasta la base del Pozo del Elefante. Allí los haces de luz de sus frontales revelaron una corriente turbulenta que caía envuelta en espuma por una serie de simas, una cascada tras otra, con tal violencia que todo estaba nublado por el vapor de agua. Muchas de las simas acababan en pequeñas marmitas de bronce y aguas azul turquesa cuyo rebosamiento creaba la siguiente cascada. Al adentrarse más todavía, los espeleólogos siguieron rapelando por una cara rocosa, que parecía de oro bruñido, junto a una cascada de 30 metros que saturaba el aire con una niebla fantasmagórica. Descendieron otros 180 metros por terreno empinado y luego la cueva se burló de ellos. El descenso terminó porque el piso, de repente, comenzó a ascender. Con enormes peñascos partidos por doquier, aquella rampa gigantesca siguió subiendo 90 metros; luego el terreno se niveló un trecho breve antes de volver a bajar, más empinado ahora, tal vez con la angulación propia de una pista de saltos de esquí. Esta sección escarpada, que llamarían la Escalera del Gigante, estaba cubierta de bloques en tan precario equilibrio que un empujoncito podría enviar unos cuantos rodando cuesta abajo.
En la base de la Escalera del Gigante se dieron de bruces con uno de esos fenómenos que parecen extraordinarios en la superficie y que allá abajo, a tanta profundidad, despiertan la imaginación al máximo. Se trataba de un pozo de 15 metros de diámetro y 150 metros de profundidad. Para quien no haya estado nunca al borde de un abismo ni haya rapelado por uno, estas cifras no le causarán mucha impresión. Pero los espeleólogos sí saben lo que esto significa. Al hablar de grandes precipicios en cuevas, a menudo se relata lo mucho que una piedra tarda en tocar fondo cuando la arrojas. La piedra tardó seis segundos en tocar fondo, lo bastante como para alcanzar su velocidad máxima de casi 200 kilómetros por hora. Contar los segundos –mil uno, mil dos– ayuda a tomarle la medida a un pozo como aquél.
Vesely y Farr estaban ahora a 609 metros de profundidad y a 2 kilómetros y medio de la entrada de la cueva. Es muy fácil leer estas cifras y seguir adelante, recordando la famosa frase de José Stalin de que una muerte es una tragedia y un millón una estadística. Para tomarle la medida a la exploración de supercuevas, es importante no dejar que la mente ni los ojos se velen con estas cifras. Una cosa es recorrer a la luz del día casi 5 kilómetros por terreno llano, o incluso ascender una vía por la montaña. Otra es avanzar 5 kilómetros en total oscuridad, empaparse bajo cascadas de agua helada, desplazarse penosamente con el agua al cuello por lagos helados, trepar y destrepar paredes verticales, sortear peñascos inestables y arrastrarse por el suelo por angosturas tan estrechas que hay que soltar todo el aire de los pulmones para desatascarse. Y 609 metros son más de medio kilómetro vertical. Imagina subir dos veces las escaleras del Empire State Building a la luz del día, estando seco y sin llevar peso. Para salir de allí, Vesely y Farr tendrían que hacerlo en total oscuridad, empapados hasta los huesos, con una pesada carga y colgando de una cuerda del diámetro del dedo índice de un hombre.
El único nombre adecuado para una sima tan impresionante tenía que ser producto de la fantasía. La llamaron el Tiro de Saknussemm, por el espeleólogo de ficción, Arne Saknussemm, que aparece en el clásico de Julio Verne Viaje al centro de la Tierra. Debido al límite impuesto por la cuerda, sólo fueron capaces de descender la mitad de su altura antes de detenerse en un balcón de hermosas y pálidas coladas estalagmíticas. Semejante a leche congelada mientras cae, aquella formación era de calcita, esa variante blanca y cristalina de la piedra caliza. Las coladas estalagmíticas siempre están mojadas y, por tanto, resbaladizas. Allí colgados, se abocaron a la oscuridad que se tragaba la luz de sus poderosos frontales. Era evidente que las fauces de la cueva seguían esperándoles. Sin más cuerda para descender, no les quedó más remedio que retroceder.
Pero ¿cómo se retrocede en una cueva de 609 metros de profundidad? Escalar la roca, lenta y brutalmente con la pesada carga que acarreaban no era una opción. Espeleólogos como Vesely y Farr necesitaban un medio para ascender por la cuerda por la que habían bajado, usando algún truco de gurú, algún medio mágico con que desafiar la gravedad. Irónicamente, la magia no provino de ningún gurú, sino, muy posiblemente, de los hombres de las cavernas.
EN 1931, UN MONTAÑERO AUSTRIACO LLAMADO Karl Prusik «inventó» un nudo que se deslizaba cuerda arriba pero que, cuando se lastraba, mordía la cuerda y no bajaba. Los marineros llevaban mucho tiempo usando el mismo nudo. Cuándo exactamente crearon los marineros su nudo parece perderse en la noche de los tiempos. Sin embargo, se han hallado nudos de rizo y nudos corredizos con más de diez mil años todavía atados con cuerdas confeccionadas con fibras vegetales. Si los hombres de las cavernas pudieron hacerlos, ¿no serían también capaces de hacer nudos Prusik?
A Prusik se le atribuye el uso de este nudo en montañismo. Los espeleólogos franceses imitaron pronto a los escaladores para ascender por cuerdas con nudos Prusik. La aparición de instrumentos mejoró las cosas. El primer ascendedor mecánico apareció en 1933, y todos los ascendedores siguen operando con el mismo principio, deslizándose cuerda arriba y, cuando se lastran, bloqueándose con una palanca dentada que muerde la cuerda.
Los espeleólogos usan dos ascendedores mecánicos, montados en una configuración «ahora sentado, ahora de pie» para trepar por largas cuerdas. Un ascendedor se conecta al arnés de cintura y al arnés de pecho. La cuerda corre por dentro del ascendedor. El otro, también unido a la cuerda, se sostiene con una o ambas manos. Del ascendedor pende una cuerda con lazos a modo de estribos para ambos pies. Para escalar, el espeleólogo se cuelga del arnés de pecho, que soporta su peso, y eleva los pies deslizando mientras tanto el ascendedor de mano cuerda arriba. Luego, se apoya en los estribos y el ascendedor de pecho se desliza cuerda arriba, azocándose en cuanto se vuelve a lastrar. Repetido este movimiento una y otra vez, recuerda la patada de una rana.
Una vez abandonado aquel balcón ventoso, Vesely y Farr ascendieron para abandonar la cueva. Ciertamente estaban nerviosos y animados, pero también supieron distanciarse con cierto escepticismo. Las grandes cuevas enseñan a quienes las exploran varias cosas, y el escepticismo es una de ellas. Los números funcionan así: cientos de pistas promisorias terminan en una docena de corredores explorables que, en su mayoría, acaban en un montón de rocas, en galerías inundadas o en paredes lisas. Una vez entre muchas un conducto explorable tendrá continuidad y, una vez entre muchas más, seguirá adelante. Pero los conductos fantásticos, los que parecen no tener fin, son muy poco frecuentes.
Incluso así, Vesely y Farr pensaron que tal vez esa cueva podría ser lo que buscaban. Por lo menos, parecía no tener fin. Además, se encontraban en una región kárstica, y el viento, que no dejaba de soplar en la caverna, tenía que ir a alguna parte. Finalmente, las dimensiones de la cueva, como el Tiro de Saknussemm, revelaban que llevaba mucho tiempo formándose. (El agua es una fuerza irresistible, pero su acción no es rápida; se necesitan eones para crear algo como el Tiro de Saknussemm.)
Vesely y Farr no fueron los únicos que pensaron esto. La población de espeleólogos de nivel mundial era y sigue siendo más reducida que la de los montañeros de elite. Hacia 1988, la noticia se había extendido por la tribu y en marzo de aquel año Vesely y Farr organizaron su primera verdadera expedición a Cheve con un equipo de diecisiete personas entre las que se encontraban algunos de los mejores espeleólogos de América.
Un espeleólogo les sacaba –literal y figuradamente– la cabeza y los hombros a los demás. Se llamaba Bill Stone. Con 36 años, Stone llevaba ya casi una década consagrado al descubrimiento de la caverna más profunda del mundo.