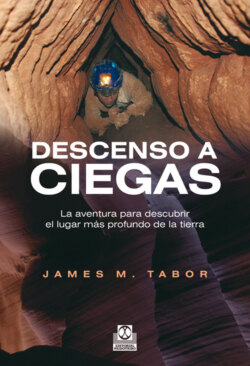Читать книгу Descenso a ciegas - James M. Tabor - Страница 8
ОглавлениеUNO
ALTO.
Ha habido una muerte.
BILL STONE, A 800 METROS DE PROFUNDIDAD y a casi 5 kilómetros de la boca de una supercueva de México llamada Cheve, tuvo que detenerse. Un trozo de cinta métrica topográfica roja y blanca cerraba el paso del estrecho conducto por el que iba ascendiendo. El mensaje, garabateado en la hoja de un cuaderno, colgaba de la cinta a nivel del pecho y era imposible no verla. Flotando en la oscuridad absoluta de la caverna, el papel blanco brilló tanto a la luz del frontal de Stone que casi le deslumbra. Era poco antes de medianoche, viernes, 1 de marzo de 1991, aunque eso no significara nada en particular, porque siempre es de noche en las cavernas.
Stone, un hombre impulsivo con un doctorado en ingeniería estructural, medía un metro ochenta y cuatro, y pesaba 90 kilogramos de puro músculo. Era uno de los jefes (los otros dos espeleólogos veteranos eran Matt Oliphant y Don Coons) de una expedición que trataba de hacer el último gran descubrimiento, demostrando que Cheve era la cueva más profunda del mundo. Tenía el pelo castaño, el rostro alargado y anguloso, el cuello de toro, los ojos de un azul intenso y la nariz aguileña. Stone no era precisamente una belleza clásica, pero tenía un rostro chocante y poco delicado que hombres y mujeres por igual se paraban a mirar dos veces.
Ahora no, pensó. Después de casi una semana bajo tierra, estaba demacrado, ojeroso, pálido, con las mejillas ásperas por una barba incipiente y se parecía un tanto al Jesucristo que la gente siempre se imagina. Una semana bajo tierra es mucho tiempo, pero no demasiado para el baremo de una supercueva, donde no es inusual permanecer tres o más semanas en esos vastos laberintos subterráneos.
Junto con otros tres compañeros, se encontraba a medio camino de regreso a la superficie del punto más profundo conocido de la cueva, a 1.219 metros verticales y a más de 11 kilómetros de la entrada. La nota y la cinta pendían poco antes de llegar al Campamento 2 de la expedición, donde aguardaban otros cuatro espeleólogos. Le explicaron a Stone lo que había sucedido. Hacia la 1:30 de la tarde un espeleólogo de Indiana llamado Chris Yeager, de veinticinco años, había entrado en la cueva con un hombre de Nueva York, más mayor y con más experiencia, llamado Peter Haberland. Yeager llevaba dos años practicando este deporte y acceder a Cheve fue como si un escalador que sólo hubiera subido a las montañas de Vermont de repente se enfrentara al Everest. Y esta comparación no es del todo justa. Los expertos afirman que explorar una supercueva como Cheve es como escalar el monte Everest a la inversa.
No mucho después de llegar al campamento, los espeleólogos de más experiencia bautizaron a Yeager como «el niño». Muy preocupado por la seguridad de este joven, un espeleólogo experto y veterano llamado Jim Smith hizo sentarse a Yeager para lo que sería un sobrio discurso de treinta minutos: «No entres en la cueva sin un guía, lleva al principio sólo una mochila ligera, aprende la vía por etapas, “aclimátate” al mundo subterráneo antes de permanecer mucho tiempo». La advertencia cayó en saco roto. Yeager comenzó su primera excursión con una mochila de 25 kilogramos y pensando permanecer siete días allá abajo.
Los problemas para Yeager empezaron pronto. Sólo llevaba tres horas en la caverna, y no aseguró correctamente a su arnés de escalada el rapelador de barras (un aparato de metal especializado que recuerda a un enorme clip con barras transversales, creado para deslizarse por cuerdas largas y húmedas llevando pesadas cargas). Como resultado, se le cayó. Este aparato es vital para la espeleología extrema, tal vez el segundo instrumento en importancia después de las linternas. Sin él, Yeager no podía continuar.
Yeager usó el de su compañero para descender al área donde había caído. Como este instrumento mide unos 46 centímetros y Cheve es una cueva vasta y compleja, de dimensiones casi inimaginables, fue como buscar una aguja en mil pajares. Yeager tuvo suerte de encontrarlo, lo cual le permitió seguir descendiendo con Haberland. Sin embargo, no bajaron mucho más, porque se perdieron en seguida y no pudieron retomar la vía principal hasta cuarenta y cinco minutos después.
Pasadas siete horas, llegaron a la cumbre de un acantilado que había recibido el nombre de Precipicio de 23 Metros porque eso era exactamente lo que era, una caída libre que había que bajar rapelando. Para las dimensiones de una supercueva, donde abundan precipicios verticales de casi cien metros, esto no era más que un repecho. Haberland lideró el descenso, completando un sencillo rápel sin incidentes. Al llegar abajo, se soltó de la cuerda y se apartó para evitar cualquier roca que pudiera desprenderse en el descenso de Yeager.
Arriba, Yeager llevaba un equipo de descenso estándar, que comprendía un arnés de cintura similar al que usan los escaladores de roca, pero reforzado para soportar las duras exigencias de la espeleología. Un mosquetón de seguridad (un eslabón de aluminio, del tamaño de un paquete de cigarrillos, con un gatillo articulado en uno de sus lados) conectaba el arnés con su rapelador de barras, y éste con la cuerda. La cuerda serpenteaba entre las barras del rapelador como una serpiente deslizándose por los listones de una escalerilla, ofreciendo suficiente resistencia a un espeleólogo muy cargado como Yeager para controlar la velocidad del descenso.
Antes de seguir adelante, Yeager tenía que pasar su rapelador de barras de la cuerda con la que había estado bajando a otra nueva que le llevaría hasta la base del Precipicio de 23 Metros. Hizo el cambio con éxito, se echó atrás para iniciar el rápel y se dio cuenta al instante de que algo iba mal. La cuerda no detuvo su inclinación hacia atrás, sino que siguió como si hubiera volcado una silla hacia atrás. De alguna forma, el arnés se había soltado del rapelador de barras, que todavía estaba unido a la cuerda.
Instintivamente trató de agarrar la cuerda y el rapelador de barras que se mecían en el vacío. Si no hubiera llevado mochila, o incluso si ésta hubiera sido ligera, es posible que se hubiese salvado aferrándose a la cuerda, o al anclaje asegurado a la pared, o tal vez pudiera haber descendido practicando rápel clásico. Pero eso hubiera requerido una fuerza casi sobrehumana y hubiera resultado extremadamente difícil incluso sin ninguna carga. Su mochila de 25 kilogramos imposibilitó el autorrescate y en un instante estaba cayendo al vacío. Su caída fue tan rápida que no tuvo tiempo siquiera de gritar.
Las rocas al caer se rompen y pueden rebotar como metralla. Peter Haberland se había alejado y puesto a cubierto detrás de un peñasco, por lo que no vio el aterrizaje de Yeager. Se dio cuenta de que algo iba mal cuando oyó el desplazamiento del aire y el impacto sordo de una larga caída interrumpida por roca firme. Rezando porque Yeager hubiera dejado caer la mochila, Haberland le llamó en voz alta, pero nadie contestó.
En cuestión de segundos Haberland encontró a Yeager al lado del cabo de la cuerda. Estaba en un charco de agua de siete centímetros de profundidad, a su derecha, con la cara parcialmente sumergida en el agua, los brazos estirados hacia delante como si tratara de alcanzar algo. El cuerpo de Yeager estaba de costado, con la pierna derecha rota, el pie grotescamente girado 90° y apuntando hacia arriba. No tenía pulso ni respiraba, pero Haberland le giró el rostro para mantener la boca y la nariz fuera del agua.
Haberland se apresuró a llegar al Campamento 2 de la expedición, tras un descenso de 20 minutos, donde encontró a otros dos espeleólogos, Peter Bosted y Jim Brown. Dejaron una nota colgando de una cinta métrica topográfica roja y blanca y se apresuraron a subir hasta la posición de Yeager con un saco de dormir y un botiquín de primeros auxilios. Cuando llegaron, vieron que le había salido sangre por la nariz, pero no había más cambios aparentes. Intentaron reanimarlo sin éxito. Chris Yeager estaba muerto.
Entender con exactitud la naturaleza del accidente requiere un conocimiento detallado del equipo de espeleología. Sin embargo, la causa real no fue un fallo del equipo, sino un «error del piloto». Yeager entró en la cueva con demasiado peso, se fatigó, dejó de usar correctamente el material y, por último, no aseguró bien el mosquetón que unía su arnés con el rapelador de barras. Aparentemente no cometió este error una vez, sino dos, siendo el primero la causa de que perdiera el rapelador de barras al principio.
AL SABER LO SUCEDIDO, Bill Stone sólo pudo menear la cabeza desalentado. Le había inquietado la presencia de Yeager desde el primer momento. Yeager, su novia, Tina Shirk, y otro hombre que viajaba con ellos no formaban parte de la expedición original. Después de escalar varios volcanes, los tres habían viajado hasta el campamento base de Cheve. Shirk era una espeleóloga competente que había estado en Cheve el año anterior pero que, con una clavícula rota, no iba a emprender la expedición. El otro hombre había dicho a Shirk y a Yeager que había conseguido con antelación autorización para que Chris pudiera acceder a la cueva. Hay ciertas discrepancias al respecto, pero Stone, por una vez, no sabía nada al respecto. Por lo que a él le concernía, el trío había «acabado» con la expedición.
La muerte de Yeager afectó a todo el mundo. Peter Haberland escribió más tarde en una revista de espeleología un artículo en el que admitió que «quedó conmocionado en aquel momento». Tina Shirk estaba destrozada. Otras reacciones oscilaron desde rabia por aquel novato demasiado intrépido, o pena por la muerte de un joven, hasta horror ante la realidad de que había un cuerpo descomponiéndose en la cueva. Por su parte, Bill Stone estaba entristecido por la pérdida innecesaria de la vida de un joven. Sentía rabia porque la muerte de Yeager dejaba entre manos a los guías y al equipo un asunto espinoso que sólo se podría resolver poniendo en peligro la vida de otros. Y, mucho se temía, no era sólo cuestión de recuperar el cuerpo de Yeager, sino que su muerte podría obligar a abortar la expedición. Estaban a punto de encontrar la forma de adentrarse en lo más profundo de Cheve y –no era absurdo pensarlo– también en la historia. Pero ahora parecía probable que la expedición se hubiera acabado antes de tiempo.
Stone estaba totalmente entregado a la expedición: económica, emocional y físicamente. La intensidad de su trabajo, y su estilo serio sin lugar para tonterías, no dejó ninguna duda al resto del grupo. Tenía 39 años y, si bien no se le había acabado el tiempo, sí que podía oír las manecillas del reloj sonando. Treinta y nueve años era el límite de edad para actividades como el montañismo extremo y la espeleología dadas las brutales exigencias físicas que imponen a sus practicantes.
Igual que un atleta olímpico que entrena toda una vida para jugarse la medalla de oro en unos pocos minutos, Stone sabía la preciosa oportunidad que le acababan de arrebatar. Era especialmente mortificante que se la hubiera robado alguien que, así lo creía él, no tenía nada que hacer en Cheve.
Además, al igual que un atleta olímpico, Stone era consciente de que esa oportunidad de oro podría no presentarse de nuevo en aquella supercueva llamada Cheve ni en cualquier otro lugar.