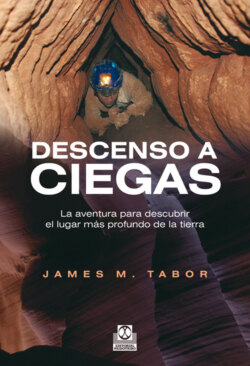Читать книгу Descenso a ciegas - James M. Tabor - Страница 12
ОглавлениеCINCO
BILL STONE, NO CABE DUDA, habría triunfado en cualquier campo. Siendo como es una de esas anomalías genéticas que la gente admira, a veces envidia y ocasionalmente teme, tiene un cociente intelectual rayano en el genio, una fuerza física prodigiosa, una energía sin límites y ambición para mantener todo lo demás en marcha.
Curt, el padre de Stone, había sido jugador profesional de béisbol en los Reds de Cincinnati y, antes de eso, había competido en cuatro deportes en el instituto y la universidad. Si un psicópata no hubiera llegado al poder en Alemania, es probable que Curt Stone hubiera jugado en la Liga Mayor de béisbol. Pero estalló la Segunda Guerra Mundial y el servicio militar alejó a Curt Stone de los estadios de béisbol. Sus sueños descarrilaron y terminó trabajando de vendedor y no de parador en corto.
En 1952, Curt estaba casado y vivía en Ingomar, Pennsylvania, donde nació su hijo Bill. Aquel joven sintió desde muy pequeño vocación por la ciencia, no por el deporte. A pesar de su pasado deportivo y de su falta de formación científica, Curt Stone se percató de que su hijo era un pequeño prodigio de la ciencia y compró a Bill un equipo de química cuando el chico estaba en sexto de primaria. El regalo fue bienvenido, pero a Stone se le quedó pronto pequeño y encargó su propio equipo de química a empresas proveedoras de laboratorios. En su último año universitario contaba con un sofisticado laboratorio que había instalado en el sótano.
En el instituto, Stone fue un cerebrito un tanto repelente que sacaba las máximas calificaciones, que fabricaba y lanzaba sus propios cohetes caseros, y que pasaba horas realizando experimentos en su laboratorio. Al llegar a la adolescencia, estaba claro que Stone, alto y fornido, había heredado el físico privilegiado de su padre, aunque no la pasión por los deportes de equipo. De hecho, la familia de Stone estaba un tanto asombrada de aquel grandullón alto y delgado cuya curiosidad e intelecto iban a la par que su imponente físico. A veces lo comparaban con Doc Savage, el héroe de cómic de los años treinta y cuarenta, un científico, explorador, investigador y músico que, según su creador, irradiaba el aura de Cristo. Bill quizá no fuera santo, pero su hermana pequeña, Judy, pensaba que era el mejor hermano mayor que pudiera desear, un chico divertido, amistoso y protector, siempre contento de llevarla en sus escapadas y aventuras.
Además de su corpulencia, Bill también heredó el espíritu competitivo de su padre, si bien los deportes de equipo despertaban poco su interés, tal vez porque no le emocionaba ser un jugador más y no el líder. (Había capitanes en los equipos, claro está, pero las posibilidades de serlo eran escasas y, en los institutos, se adjudicaban sobre todo en virtud de la precocidad.) Al no jugar a deportes organizados y, por tanto, no ganar becas de excelencia deportiva, se sentía fracasado. No era siquiera una opción posible para alguien que no hubiese sido tan competitivo como él, por lo que se apuntó al tiro al blanco y cambió los balones por balas. Al unirse al equipo de tiro con rifle, pudo competir individualmente, sin ser responsable de nadie más, y en su tercer año consiguió una beca universitaria.
La falta de interés por los deportes colectivos no significaba que aquel grandullón adolescente e inquieto no tuviera hambre de emociones y adrenalina. Durante su tercer año en el instituto ocurrió algo que convertiría el resto de su vida en una búsqueda continua en la que experimentaría emociones en cantidades exorbitantes. Asistió a una exposición de diapositivas presentada por dos hombres cuyos nombres nunca olvidaría, Dick Schmidt y Al Haar, del club Pittsburgh Grotto, una delegación de la National Speleological Society. Tampoco olvidó nunca el momento en que el gusanillo de la espeleología le picó para siempre. En cierto momento, Schmidt y Haar mostraron la imagen de un espeleólogo colgando de una cuerda en una cueva vertical que semejaba un cilindro enorme, a muchos metros de profundidad. La boca de aquel inmenso pozo estaba alfombrada de musgo de un verde intenso. La luz se filtraba por el pozo iluminando al espeleólogo que colgaba de un hilo dorado como una diminuta y reluciente araña. Debajo de él se abría una enorme oscuridad insondable. Hubo algo en aquella imagen que le llegó al alma y una voz en su interior gritó: Quiero hacer eso. Fue un deseo al que dedicaría su vida para colmarlo.
Resulta curioso que una imagen así pueda provocar una revelación que cambie el curso de una vida. Menos difícil de entender es que alguien se vea galvanizado por fotografías de deportistas profesionales en acción, o de un biólogo marino o de un piloto de aviones. Más difícil de entender es la atracción instantánea por lugares en la más completa y perpetua oscuridad, fríos, plagados de túneles angostos como ataúdes y de abismos amenazadores. Parte de la razón por la cual Stone pudo sentirse atraído fue que la diapositiva mostraba la cara más brillante, impoluta y excitante de la espeleología, con aquel explorador colgado bajo la luz dorada. Pero lo que aquella diapositiva también mostró fueron los demás aspectos «gloriosos» de la espeleología, que tampoco enfriaron el entusiasmo de Stone.
Pronto se sumó al nuevo grupo de espeleología del instituto, el Club NASTY (North Allegheny Spelunking and Traveling Young). En una cantera cercana, los espeleólogos del club Pittsburgh Grotto enseñaron a Stone y otros la técnica más básica y esencial para la espeleología: el rápel. Como principiantes que eran, primero aprendieron el rápel clásico. Por aquel entonces, los espeleólogos competentes usaban rapeladores de barras, pero los principiantes no, y todavía existía el problema de lo doloroso que resultaba para la ingle. Gracias a una de sus brillantes ideas para resolver problemas, Stone se compró varios monos de trabajo e hizo que su madre le cosiera parches de cuero en los lugares adecuados. A continuación, se puso a practicar el rápel en todas las canteras a 15 millas a la redonda.
STONE PRONTO SE DOCTORÓ EN LAS ENORMES cavernas y simas que han hecho del oeste de Virginia la meca de la espeleología. Allí, siendo todavía un estudiante de instituto, cumplió el ritual de bajar rapelando hasta el fondo de la Hell Hole Cavell, de 48 metros de profundidad, en el Germany Valley del Mountaineer State. La experiencia le sirvió para conocer a toda una tribu de espeleólogos que vivían y a veces morían en aquel mundo vertical.
«Los locos de las simas» los llamaban, y Stone pronto se entusiasmó con ellos y su estimulante estilo de espeleología «yoyó». Descendió por aquella cueva casi sesenta veces. Cuando llegaba al fondo tenía que volver a subir, claro está. Para ascender, él y muchos otros espeleólogos usaban por aquel entonces los ineficaces nudos Prusik. Entonces, un día de 1969, Stone trabó amistad en Hell Hole con un grupo de espeleólogos sureños que usaban material de escalada que nunca había visto: rapeladores de barras de acero inoxidable, arneses de cintura y de pecho, estribos y ascendedores mecánicos. Aquellos espeleólogos venían de Tennessee, Alabama y Georgia, el área más feraz en cuevas de Estados Unidos. Su material y técnicas verticales estaban revolucionando la espeleología. Con aquel material de escalada, los espeleólogos podían entrar y salir de cuevas que antes habían sido inaccesibles. Debido a la eficacia del nuevo material, los espeleólogos podían acarrear pesos sin precedentes que harían posibles las largas expediciones que requieren las grandes cuevas. Para Stone fue una revelación, similar a mostrar a los hermanos Wright una avioneta Piper Cub. Comprendió al instante el potencial de aquel nuevo equipamiento y lo que suponía para el futuro de la espeleología.
Terminado el instituto, Stone estudió ingeniería en el Instituto Politécnico Rensselaer en Troy, Nueva York. Pertrechado con lo más moderno en material de escalada, cuando no estaba en los laboratorios de ciencia, exploraba cuevas con estrellas del momento como Buddy Lane, Richard Schreiber y la ya legendaria Marion O. Smith, la cual, en el momento de escribir este libro, es quien ha explorado más cuevas que nadie en el mundo, más de cinco mil. Smith enseñó a Stone lugares como el Hoyo Fantástico, de 178 metros de profundidad, en la Cueva Ellison, Georgia, la cueva más larga para la práctica del rápel de Estados Unidos sin contar Alaska. Esta sima es lo bastante grande como para tragarse el Monumento a Washington. Una roca lanzada desde arriba tarda ocho segundos en llegar al fondo.
Tan largos eran los rápel que los espeleólogos mojaban la cuerda y el rapelador de barras para evitar que se sobrecalentaran por la fricción, dado que la cuerda se sometía a una tensión tremenda durante su deslizamiento. En su primer descenso, Stone se paró una vez recorridos 61 metros para hacer justamente eso, pero, cometiendo un error de principiante, se le cayó la cantimplora. El resto de espeleólogos, incluida su guía y mentora, Smith, estaban abajo en la oscuridad del suelo del pozo, casi 121 metros más abajo.
«¡PIEDRA!», gritó Stone, aviso estipulado cuando cae cualquier objeto. Al mirar abajo pudo ver diminutas luces huyendo en todas direcciones. Todas excepto una que, cosa rara, no se movió. Aterrorizado por la idea de haberle abierto la cabeza a un compañero, Stone completó el rápel en agonía. Al llegar al final de la sima, se topó con Marion Smith, que estaba manteniendo tenso el cabo de la cuerda de rápel, pues esa ayuda facilita a los principiantes controlar el ritmo de descenso. La cantimplora había chocado contra el suelo muy cerca de ella, pero Smith no se había movido. Mortificado, Stone comenzó a balbucir disculpas. Pero Smith le quitó importancia con laconismo:
–Son cosas que pasan.
A Stone le impresionó la sangre fría de aquella veterana. La vida acababa de enseñarle un arquetipo, el ideal de Hemingway de la «elegancia bajo presión» que desde entonces trataría de emular, que perfilaría su estilo de liderazgo y le serviría en futuras pruebas y tragedias.
Aquella noche, la caminata de vuelta de Stone y los otros novatos al campamento fue estridente, pues la adrenalina corría por sus venas tras haber bajado por el Hoyo Fantástico. Después de escucharlos un rato, Smith dijo suavemente a Stone: «Stone, no está aquí lo que buscas».
Acababan de descender por el pozo más grande de Estados Unidos. ¿Qué diablos había en la Tierra que pudiera superarlo? Si no era aquí, preguntó Stone, entonces ¿dónde estaba? Smith dejó que la pregunta flotara un rato en el aire antes de contestar y pronunciar otras palabras para soñar.
–En México.