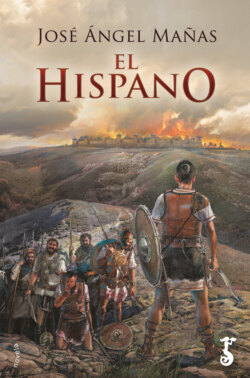Читать книгу El Hispano - José Ángel Mañas - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
5
ОглавлениеLos romanos siempre fueron el principal enemigo de los arévacos. Con ellos habían estado en guerra desde que Leukón se erigió en jefe militar, y con ellos seguirían en guerra cuando Leukón muriese.
Durante la infancia de Idris, Roma estuvo en el centro de todas las discusiones que mantenía el consejo de ancianos en casa de Leukón al calor de las brasas o a la luz de la luna, cuando se reunía en las cálidas noches de verano.
¡Roma! La lejana ciudad hacía más de dos décadas que mantenía la paz firmada por Sempronio Graco con los pueblos de Hispania. Los ejércitos romanos que controlaban el territorio se habían mantenido mucho tiempo inactivos. Y sin embargo Segeda, la ciudad de los belos, aliada de los numantinos, osó desafiar al lejano poder construyendo una muralla que, decían los invasores, violaba los términos de la paz.
Aquel incidente inflamó los ánimos de los segedenses y el Senado de Roma ordenó a sus legiones marchar contra la ciudad. Ante la presencia de un ejército tan numeroso, los segedenses optaron por refugiarse en territorio de los arévacos, en las faldas de los cerros de Numancia, bajo la protección de Leukón, quien al enfrentarse a la potencia extranjera buscó alianzas con las ciudades vecinas.
De entre todas ellas, Termancia, hacia el suroeste, era con la que mejores relaciones mantenían. Termancia nunca capituló ante Roma. Por eso Leukón viajó hasta allí con sus dos hijos. El jefe Babpo los acogió en su casa y allí compartieron la carne asada de un ciervo. Entre jarra y jarra de cerveza, los dos caudillos intercambiaron las esteras de hospitalidad y se juraron fidelidad mutua y odio eterno a Roma.
En Termancia Idris y Retógenes vieron por primera vez a un legionario.
Ese año los romanos llevaban desde la primavera en la región. Habían plantado ante la cara sur de Termancia, no lejos del río, un campamento fortificado. Los termantinos, jactándose de la inaccesibilidad de su ciudad, tenían por costumbre salir de las murallas a la caída del sol y acercarse a provocar. Había entre ellos un guerrero que medía más de seis pies. Era fornido como ninguno y llegaba hasta casi las puertas del campamento enemigo, donde increpaba a los legionarios a grandes voces y los retaba a un combate singular. Cada noche rodeaba el lugar con su carro y regresaba a la ciudad, por la puerta del sur. El silencio respondía a los gritos que les lanzaba en su tosco latín.
—¡Esos son los romanos! Cobardes como ellos solos.
Al cuarto día de repetirse la provocación, de repente sonaron las bucinas en el interior del campamento. La puerta se abrió para dejar salir a un único legionario que, poco a poco, con su gladius en la mano, se acercó al gigante.
—¿Y ese es el campeón que enviáis? —se burló el termantino. Y bajó de su carro.
Al correrse la voz, los arévacos acudieron a las murallas.
Leukón subió a lo alto de uno de los farallones de arenisca que sobresalía de la fortificación con Babpo y sus hijos para presenciar la escena. Pese a la distancia, Idris y Retógenes pudieron observar perfectamente cómo se batían los dos guerreros en un espacio, cercano al campamento, que los romanos habían despejado de árboles. El termantino acometía con fiereza desde el principio. Buscaba intimidar a su contrario. Le insultaba a cada momento. Y sin embargo aquel romano bajito y quieto aguantaba cada embestida con entereza, sin pronunciar ni una palabra.
—¿Qué te pasa, romano? ¿Es que no sabes hablar? ¿Te ha comido el miedo la lengua?
Cada nueva bravuconada era acompañada por la correspondiente embestida. No obstante, el romano esquivaba las embestidas con habilidad, sin dejar de observar a su contrincante.
Por fin los dos se enzarzaron cuerpo a cuerpo. Los golpes de espada de uno y otro se encontraron con los escudos y en las murallas se oyeron exclamaciones animando al grandullón: nadie dudaba de que saldría vencedor. Pero repentinamente el gigante dio un paso atrás. Se tambaleó. Tras bajar el brazo que agarraba el escudo dejó caer la espada que sostenía en la diestra. Se estremeció un momento. Se llevó una mano al vientre, donde el romano le había hundido la espada, y cayó de rodillas.
El legionario se acuclilló para limpiar la hoja en la hierba y la enfundó. Se acercó al caído y se inclinó sobre él. Al ponerse en pie, agitó en dirección a las murallas de la ciudad la torca que había arrancado a su rival. La alzó en el aire al son de las bucinas triunfales y los gritos de júbilo de sus compañeros de armas que contemplaban todo desde el campamento.
Años más tarde Idris todavía recordaría la amargura con que su padre y Babpo acogieron aquella derrota simbólica.
—Aprended los dos que no siempre muerde más el perro que más ladra… —dijo Leukón—. La fuerza se le fue por la boca.
—Son pequeños esos romanos, pero saben luchar —asintió Babpo.
Ese día Idris entendió que la jactancia nunca jamás es buena consejera.