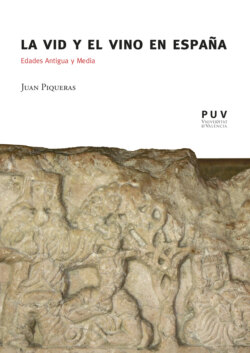Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 13
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ITALIA: LA FORMACIÓN DE GRANDES VIÑEDOS SUBURBANOS
ОглавлениеMucho se ha escrito sobre la civilización urbana medieval de Italia sin reparar en su complejidad “urbano-agraria”. A excepción de Génova y Venecia, ciudades mercantiles sin apenas espacio útil en su entorno inmediato, el resto de grandes ciudades italianas como Florencia, Bolonia, Nápoles y la misma Roma, se encuadran en un marco agrario sin el cual les hubiera sido imposible sobrevivir (PINI, 1991, 67). Es por eso que nacen las agriculturas suburbanas en las que, con mayor intensidad que en las zonas rurales, se cultivan los alimentos de primera necesidad (cereales), sobre todo si su transporte encarece o dificulta el aprovisionamiento (aceite, vino, frutas, hortaliza…). En un país donde, más todavía que en España y en Francia, el viñedo no encuentra límites climáticos (solo en la alta montaña alpina), no era de extrañar que las primeras masas vitícolas se formaran precisamente en el entorno de las grandes ciudades, a tono con su potencial demográfico y capacidad de consumo. Ello no implica necesariamente una especialización vitícola de toda el área suburbana, por más que el vino fuera, después del pan, un producto en el que la ciudad deseaba ser autosuficiente. Pero tampoco excluye la formación de viñedos especializados en ciertos pueblos o lugares de la periferia, como ocurrió con el Chianti al sur de Florencia, o con Velletri y Tívoli en las cercanías de Roma.
Sin embargo, en Italia, la especialización agrícola y la apuesta por uno u otro cultivo determinado a gran escala, hay que ponerla en relación con las facilidades para el transporte, tal y como demostró ya en 1964 Federigo Melis al explicar los efectos de la “revolución de los noli” que tuvo lugar a finales del siglo XIV y comienzos del XV. El nolo (del latín naulum) era el precio o tarifa que debía pagarse por el transporte de una mercancía en barco. Con anterioridad a 1370 se calculaba de acuerdo con el peso de la misma, independientemente de su naturaleza y precio, pero luego se fue imponiendo un nuevo sistema que calculaba el nolo en función del valor de las mercancías (estaban por medio también los seguros), lo que encareció el transporte de las más valiosas (oro, seda, especias, tejidos, cuadros, etc.) y abarató, en compensación, el transporte de cereales, vino y aceite, que ahora podían recorrer también largas distancias sin que se incrementara mucho su precio. Este principio de discriminación tarifaria se impuso primero en el transporte marítimo, pero luego se aplicaría también al fluvial y al terrestre, con grandes repercusiones en lo que a la geografía de la producción y el comercio se refiere. En el sistema tradicional de ciudades (podría ampliarse la escala y hablar de regiones y países) la producción estaba condicionada de forma bastante rígida por la proximidad de los mercados consumidores y de ahí los esfuerzos por lograr el autoabastecimiento. Con la rebaja del nolo el intercambio comercial se hizo más fácil y en cada lugar se pudo apostar por uno o varios cultivos determinados en función de la calidad o adecuación de la tierra a los mismos. De esta forma se producía un doble efecto: los grandes mercados diversificaban sus áreas de abastecimiento y la producción de un bien determinado se concentraba en una zona específica, aumentando su intensidad y multiplicando su capacidad de venta, así como el área geográfica de su clientela. fig. 1
En todo caso, y por lo que al vino se refiere, el transporte terrestre en carro o a lomos de animal seguía siendo mucho más caro que en barco, pues costaba cinco veces más llevar un tonel de vino desde Génova a Ginebra a través de los Alpes, que transportarlo por mar hasta el sur de Inglaterra (HEERS, 1971). La consecuencia fue un mayor aumento del tráfico entre regiones marítimas y, con ello, una litoralización del crecimiento económico, incluido el mayor desarrollo de los viñedos de zonas próximas al mar. La revolución de los noli tuvo por tanto un gran impacto geográfico y marcó, junto con la Gran Peste, el punto de inflexión en la historia del viñedo italiano medieval (PINI, 1996).
fig. 1
La Toscana y Florencia: el gusto por los vinos de calidad
La región italiana de la Toscana fue una de las primeras de Europa que, ya desde los siglos X y XI, inició el proceso de urbanización gracias a su crecimiento industrial y comercial que cristalizó en grandes ciudades como Pisa, Prato, Siena y, sobre todo, Florencia, que en vísperas de la Gran Peste de 1348 era posiblemente, después de París, la segunda ciudad más grande de Europa con unos 100.000 habitantes. La especialización vitícola de la Toscana y la misma calidad de sus vinos (trebbianos y vernaccias de Chianti o San Geminiano), ya resaltada por el agrónomo boloñés Pietro de Crescenzi (ca. 1300), deben mucho a aquel proceso de urbanización y desarrollo económico (BALESTRACCI, 1996). Se trata en este caso, como ya pusieron de relieve en los años sesenta y setenta Federigo Melis (1967) y Charles de La Roncière (1978), de un viñedo auténticamente comercial, aunque no de exportación, ya que el mercado estaba situado en la propia región. Es el primer gran ejemplo de viñedos suburbanos en estado puro. fig. 2
fig. 2 Paisaje toscano con viñedos y villas rústicas. Detalle de una pintura de Ambrogio Lorenzetti, Palazzo Publico de Siena. (Foto Piqueras)
fig. 3 Detalle de una vista medieval de Florencia, donde se servían los mejores vinos de Toscana. Grabado de Michael Wolgemut en el Liber Chronicarum de Hartmann Schedel (Núremberg, 1493).
La ciudad de Florencia, cuyas necesidades de vino a comienzos del siglo XIV no debían bajar de los 250.000 hectolitros anuales (cantidad similar a la que importaba por estas fechas toda Inglaterra), desarrolló en un radio de 30 kilómetros una larga serie de viñedos que iban perdiendo intensidad a medida que se alejaban de Llanura de Florencia, donde el suelo era más fértil pero el vino de inferior calidad, y se iban acercando a los montes del Mugello (norte), el valle de Valdelsa (suroeste) y las colinas del Chianti (sureste), donde se cosechaban los mejores vinos de trebbiano, que eran los que bebían las clases más ricas. A tono acorde con el crecimiento demográfico, la viña conoció una etapa de expansión que debió iniciarse ya en el siglo X y alcanzó su apogeo en el primer tercio del siglo XIV. En ella participaron todos los estamentos sociales. fig. 3
Unas veces eran eclesiásticos o ricos comerciantes los que daban tierra a los campesinos o artesanos para llevar a cabo pequeñas plantaciones (casi siempre inferiores a media hectárea) en régimen de aparcería o de alquiler a plazo fijo (20 años) pagadero no en vino sino en trigo. Otras veces eran los monjes de la abadía cisterciense de Settimo los que en ocho años (1318-1326) llevaban a cabo una gran plantación de más de 37 hectáreas en terreno ganado al bosque. Algunos ricos burgueses, como Lippo del Sega o los Peruzzi, imitaban el modelo cisterciense haciendo grandes inversiones en la plantación de extensos viñedos para su explotación directa mediante jornaleros. La viña ganaba terreno no solo a los cereales en la llanura sino también al bosque en las colinas. En casos extremos, los trabajos eran tan duros y costosos, que algunos terratenientes, como Lapo de Comeana, no dudaron en otorgar la mitad de la propiedad de la viña a cambio de los trabajos de roturación y plantación, mediante contrato firmado con dos vecinos en 1302 (LA RONCIÈRE, 1978).
La Gran Peste de 1348 redujo la población y la superficie vitícola, lo que en cierta medida sirvió para definir mejor las zonas con mayores aptitudes para hacer vinos de calidad. En la recuperación que tuvo lugar a finales del XIV y comienzos del XV, las llanuras serían dedicadas a la producción de cereales y a la coltura promiscua (frutales, viña, cereal), mientras que las colinas acogían olivares y viñas. Federigo Melis, en varios de sus trabajos (véase la recopilación hecha en 1984), demostró que hacia el año 1400 había en la Toscana al menos 106 pueblos que poseían una especificidad productiva y cualitativa que se reflejaba en los precios del gran mercado de Florencia, donde se daban cita los vinos regionales toscanos (blancos, tintos, trebbiani, vernacce) con otros de importación traídos desde el sur de Italia (vini greci y vini latini) o desde las islas del Egeo (malvasía de Candia, vino de Chipre, romanía…).
Bolonia: un mercado universitario
Situada también en la Italia central, no muy lejos de Florencia, justo donde terminan los Apeninos y comienza la gran llanura del Po, sobre el camino de Florencia a Venecia, la ciudad de Bolonia tuvo ocasión de desarrollar también un gran viñedo suburbano a partir del 1300, favorecido por el gran incremento demográfico y su condición de ciudad universitaria, con miles de estudiantes (la mayoría hijos de familias ricas) que acudían a beber frecuentemente a las decenas de tabernas repartidas por toda la ciudad. El consumo medio por persona y año no debía bajar de los 300 litros, si se tiene en cuenta que al vino fiscalizado en las puertas de la ciudad para su comercialización (200 litros por habitante) hay que sumarle el que los cosecheros llevaban a sus casas para el consumo doméstico (PINI, 1974 y 1988). Con una población de 50.000 habitantes, el consumo total de la ciudad podría estimarse en unos 150.000 hectolitros. La calidad de los vinos de Bolonia, sin llegar a ser mala, no alcanzaba la fama de los de Toscana, y su consumo fue casi siempre exclusivamente local, aunque en alguna ocasión se exportara a la vecina Ferrara, situada en la llanura cerealista del Po. fig. 4 Los mejores viñedos se extendían sobre las colinas al sur de la ciudad, pero la bonificación de tierras bajas en dirección a Ravenna y la construcción de un canal navegable hasta el mar por el Reno, multiplicó los viñedos en estas fértiles tierras, si bien la calidad del vino no era la mejor (GAULIN, 1991).
fig. 4 Poda de la vid en el mes de marzo. Frescos de la segunda mitad del siglo XV pintados por Cossa y Roberti en la Sala de los Meses del Palacio Squifanoia de Ferrara (Italia).
Roma y las viñas del Lazio: la tradición imperial
La región del Lazio, como en la Antigüedad, seguía en la Edad Media surtiendo de buenos vinos a la ciudad de Roma, muy disminuida eso sí con respecto a su época imperial. El cultivo del viñedo era habitual por todo el territorio latino y su gama de vinos muy amplia: moscatello, greco, trebbiano, castelli romani, blancos de Anagni, etc., aunque con una proyección comercial que no parecía ir más allá del propio ámbito local en cada caso y de la ciudad de Roma en su conjunto (CORTONESI, 1980). Varias zonas destacaban por su especialización vitícola: Viterbo, Anagni, Velletri, Tívoli, etc. La de Velletri, a unos 36 kilómetros al sureste de Roma, con un sistema de cultivo muy particular en rasae, producía vinos más apreciados entre los consumidores romanos, tanto del tipo griego o de postre (aquí el “vino greco” estaba asociado a una cepa determinada), como de vinos de mesa, con la calidad que le daba la variedad trebbiano, muy extendida en Velletri durante el siglo XV (CAIORGNA, 1988). Los viñedos de Tívoli, (ca. 25 km al este) eran especialmente densos (unas 10.000 cepas por hectárea) y su producción se destinaba casi exclusivamente al mercado romano, aunque durante el siglo XV empezaron a perder terreno frente al olivo, el otro cultivo propio de la especialidad local (CAROCCI, 1988).
Piamonte y Lombardía
También en la Italia septentrional se repetían entre los siglos XI y XV los mismos procesos de expansión general del viñedo derivado del incremento de la población y la acción puntual de los monasterios (PASCUALI, 1990), seguida de la formación de viñedos más densos en las áreas periurbanas, tanto en el Piamonte, con ejemplos como el de Turín, que ha sido estudiado por Benedetto (1990) como el de la Lombardía, donde son bien conocidos los casos de Cremona, Mantua, Brescia y Bérgamo (MENANT, 1993 y ARCHETTI, 1998). El mercado de Milán era abastecido desde la campiña con vinos abundantes elaborados con una variedad muy rústica y productiva llamada pignolus, al tiempo que la demanda de las clases altas facilitaba el desarrollo de un viñedo de calidad en la Valtellina, mientras que la ciudad de Asti adquiría también fama de buenos vinos a partir de la variedad nubiolo (LOZATO, 1978).
Génova: del moscato deTaggia a la vernaccia delle Cinque Terre
El comercio y el desarrollo del transporte marítimo perfilan ya en Italia las grandes regiones vitícolas después de un período en el que la viña se había extendido casi por igual por toda la Península, con mayores concentraciones en torno a las grandes ciudades, como acabamos de ver, pero con pocos intercambios regionales. Directamente relacionadas con el transporte marítimo hay que destacar las dos regiones capitaneadas respectivamente por Génova y Nápoles (Venecia no reunía condiciones para hacer lo mismo). Tanto Génova como Nápoles eran a un mismo tiempo grandes centros de consumo capaces de generar viñedos propios suburbanos y puertos de expedición de vinos al resto del Mediterráneo y, desde mediados del XIII, también al Atlántico Norte, aunque aquí fuera Génova quien supo sacar mayor provecho. Se ha escrito de Génova que su vocación comercial marítima le viene, como a Venecia, por la escasez de espacio terrestre. Encerrados en un circo de colinas entre las fuertes pendientes del Apenino y la costa del mar Tirreno, sin apenas tierra para cultivar, los genoveses fueron primeramente un pueblo de pescadores que en el siglo XI se lanzó a la aventura comercial por todo el Mediterráneo, creando delegaciones comerciales y alguna que otra colonia a lo largo de las principales rutas marítimas, desde el mar Negro (condado de Caffa en Crimea, hasta la musulmana Málaga (Castil de los Genoveses) y Sevilla, sin demostrar nunca un afán por conquistar grandes territorios (HEERS, 1971). Con todo, cuidaron al menos de hacerse con un pequeño estado que no se limitase solo a la ciudad-puerto de Génova, por lo que fueron ocupando en sucesivas conquistas toda la franja litoral de Liguria, más conocida como la Riviera, que va desde Ventimiglia hasta La Spezia, donde comenzaba ya el territorio de Pisa. Se trata de un estrecho y alargado corredor litoral, de unos 300 kilómetros de longitud, con calas de fácil acceso por barco y empinadas laderas que dan directamente al mar, salpicadas de alguna que otra pequeña llanura litoral, cultivadas de olivos, viñedos y cereales que aseguraban el abastecimiento alimenticio básico a la población.
Sobre esta Riviera ligur y para asegurar su propio mercado urbano y el de su marinería, Génova desarrolló al menos dos comarcas vitícolas: la de Ventimiglia-Taggia al Poniente y la de Cinque Terre al Levante. La localidad de Taggia destacaba en la elaboración de vino moscato (moscatel), con cierta fama internacional, pues se exportaba a lugares tan distantes como Caffa, Barcelona y Londres (HEERS, 1971), mientras que el de Ventimiglia tenía la virtud de ser el primero en salir al mercado de Génova, debido a un microclima que permitía una precoz maduración de sus uvas ya a finales de julio (BALLETTO, 1978).
fig. 5 Vista de Corniglia en Le Cinque Terre (Liguria) y de sus afamados viñedos de vernaccia colgados sobre graderías expuestas a la influencia marina.
En la Riviera de Levante se aclimataron vides traídas por los marinos desde las islas del Egeo, que aquí acabarían tomando el nombre de vernaccia, seguramente por ser la pequeña localidad de Vernazza de Corniglia la primera en darlo a conocer al resto de Italia. fig. 5 Lo que en un principio era “griego”, por su fuerza y su aroma, se atemperó en las terrazas marítimas de Cinque Terre, con un clima mucho más fresco y húmedo que el del Egeo, y se hizo más suave y agradable al paladar europeo. De este vino blanco y seco se decía que había sido bendecido por el papa Martín IV (HEERS, 1961) y si lo de la bendición puede sonar a pura propaganda, no lo fue en cambio el gran negocio que Génova hizo con él, exportándolo primero a otros puntos del Mediterráneo occidental, incluidas las islas Baleares y el litoral catalán y valenciano, y luego a Flandes e Inglaterra (GASPARINI, 1992).
Pero la influencia genovesa no se limitó solo a las zonas vitícolas propias sino que se extendió a muchas otras del Mediterráneo. Un aspecto destacado por Michel Balard (1978) es el recurso genovés a vinos de Provenza y del sur de Italia para abastecer a sus condados y asentamientos comerciales en Romanía, esto es, en el Imperio Bizantino y sus aledaños: isla de Chios, Mitilene en Lesbos, Pera en el mismo corazón de Bizancio, Caffa en la península de Crimea, en contacto ya con los tártaros, etc.El consumo anual que podían hacer los genoveses establecidos en aquellas lejanas tierras no debía bajar de los 72.000 hectolitros a comienzos del siglo XV (BALARD, 1978, 845). El recurso a vinos bizantinos o romanías no parece ser que tuvo mucha importancia, (vinos de Triglia, al sur del mar de Mármara, de Cesaronte, de Paralime), quizás porque no eran muy del gusto de los mercaderes genoveses, que preferían beber vinos de su tierra, no tan fuertes y aromatizados.
La necesidad de reservar el vino de la Riviera para el abastecimiento local explica la búsqueda genovesa de vino en territorios cercanos o de paso en sus rutas marítimas: Marsella en Provenza, Bastia en el norte de Córcega, Nápoles en Campania, Tropea y Crotone en Calabria, Sicilia, etc. Las cantidades transportadas no eran pequeñas: en 1291 un barco genovés cargó en Marsella con destino a Caffa nada menos que 3.600 hectolitros; dos años más tarde otro barco cargó otros 1.100 con destino a Pera y Caffa, repitiéndose estos embarques de vinos de Provenza hasta por lo menos el año 1350 (BALARD, 1978, 843). Las escalas en Nápoles y Tropea para cargar vino eran obligadas en las naves que salían de Génova con destino a Bizancio y Crimea.
Por otra parte estaba el comercio con los tártaros que se extendían por el norte del mar Negro y que tenían en la ciudad de Tana (cerca de la actual Rostow) el principal mercado donde competían venecianos y genoveses. Los primeros, con viñedos propios en la isla de Creta, tenían la exclusiva sobre los vinos malvasía, a los que añadían algunos vinos italianos de las Marcas y la Puglia. Los genoveses, no teniendo viñas propias en el Egeo, llevaban vinos griegos de Calabria y algunos que otros romanías que compraban en Triglia (BALARD, 1978, 845). En conclusión, se puede decir que, de esta manera, el comercio genovés con el Oriente contribuyó al desarrollo de viñedos en Provenza y el Mezzogiorno italiano.
Los vinos del Mezzogiorno: los “grecos” de Nápoles y Tropea fig. 6
Los griegos de la Antigüedad llamaban a esta zona Enotria (tierra del vino) aún antes de que en el siglo VI iniciaran su intensa labor colonizadora e hicieran de ella la que luego se llamó Magna Grecia. Aquella viticultura primitiva autóctona fue por tanto helenizada, no solo por la introducción del culto a Dionisios (Baco) sino también por la aplicación de técnicas de elaboración griegas que, al parecer, habrían de tener larga repercusión. Puestos luego en circulación comercial por los romanos, aquellos vinos alcanzaron amplia difusión en todo el Imperio, figurando varios vinos campanienses entre los más cotizados por la alta sociedad romana. Tan larga tradición fue puesta a prueba con la descomposición del Imperio Romano y las continuas guerras que sostuvieron los distintos pueblos bárbaros que sucesivamente se disputaron aquellos territorios, sobre todo a partir de los siglos V y VI como consecuencia de las guerras “greco-góticas” y la devastación que siguió a la conquista longobarda (VITOLO, 1988, 147).
fig. 6 Detalle de la famosa Tabla Strozzi que representa una vista de Nápoles y su puerto en el siglo XV. Nápoles era capital comercial de los vinos “griegos” que se elaboraban en Calabria y otras regiones del sur de Italia.
Los primeros síntomas de recuperación empezaron a notarse durante los siglos IX y X, pero no acabarían consolidándose hasta los siglos XII y XIII, cuando a tenor de las muchas plantaciones que han podido ser documentadas se puede hablar ya de una auténtica fase expansiva (TOUBERT, 1979). Dejando aparte la ciudad de Nápoles, en cuyo entorno se configuró un viñedo de mayor intensidad, en el resto del Mezzogiorno no se conocen grandes unidades vitícolas, por lo que es más fácil imaginar que el viñedo formaba parte de un sistema de policultivo, junto con el olivo, el trigo, la higuera y las pequeñas huertas. La nota peculiar de estos viñedos del sur de Italia (Puglia, Campania, Calabria, Sicilia, etc.) es que una parte de su cosecha se dedicaba a elaborar los llamados “vinos griegos” (también había “vinos latinos”), que no estaban adscritos a una variedad concreta de uva sino a una peculiar práctica enológica propia de esta región, resabio seguramente de su pasado helenístico. Aunque Nápoles era el puerto de referencia para el comercio (de ahí que fuera de Italia se le llamara “vino griego de Nápoles”) la zona principal de producción estaba en la península de Calabria, donde el pequeño puerto de Tropea y, en menor medida el de Crotone, servían como subsidiarios del de Nápoles, cuando no llegaban hasta allí mismo los barcos mallorquines que hacían la carrera hasta las costas de España (MELIS, 1967) o los genoveses que lo cargaban con destino a Bizancio y el Mar de Azov (BALARD, 1978). Al margen de la bondad y buena cotización internacional, los vinos de Calabria y Nápoles gozaron también de ventajas fiscales emanadas de una legislación interna que, a la vista del gran negocio que ello suponía, intentó facilitar por todos los medios su comercialización, que llegó a su apogeo en la segunda mitad del siglo XV, coincidiendo con la unión a la corona de Aragón en la persona del rey Alfonso el Magnánimo (1443) y la masiva afluencia de mercaderes catalanes (DEL TREPPO, 1986).
Una consecuencia de aquella estrecha relación entre Aragón y Nápoles fue la adopción de un determinado envase para el transporte de vino. La marina italiana, y con ella las compañías mercantiles de Nápoles, Venecia y Génova, ganaron competencia dentro del mundo mediterráneo. Su influencia sería decisiva incluso en la implantación de unos determinados envases para el vino. Venecia utilizaba la llamada bota d’anfora con una capacidad de 600 litros, mientras que Nápoles impuso su bota di mena de 425 litros y Génova utilizaba unas u otras en función del destino (ZUG TUCCI, 1978). Tanto Pini como Zug Tucci afirman que Venecia exportaba sus botas de 600 litros a Grecia y al sur de España. Sin embargo, en el caso de la corona de Aragón se adoptó la bota di mena de Nápoles, sin duda por la estrecha relación comercial de Nápoles con Mallorca, Barcelona y Valencia. Como veremos más adelante, la exportación del vino de Alicante en la segunda mitad del siglo XV con destino a Flandes se hacía en botas de 40 cántaros (unos 428 litros), es decir, en botas de tipo napolitano.