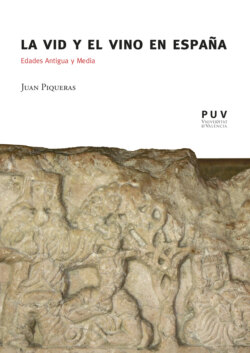Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 8
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LOS PRIMEROS INDICIOS DE LA VITICULTURA EN IBERIA: FENICIOS Y GRIEGOS
ОглавлениеTanto el conocimiento del vino como el cultivo de la vid llegaron al Mediterráneo Occidental de la mano de los comerciantes y colonos del otro lado del mar: los fenicios y los griegos. Los primeros, partiendo de sus bases en Tiro y Biblos, siguieron una ruta meridional, apoyándose en colonias como Leptis Magna (en la costa de Libia), Cartago (en Tunicia), Panormus (en Sicilia), Caralis (sur de Cerdeña), Ibusim (Ibiza), Tingis (Tánger), hasta llegar a las costas meridionales de Iberia, donde fundaron las colonias de Sexi (Almuñécar), Malaca (Málaga) y Gades (Cádiz). Por su parte los griegos, a partir de Focea y Mileto (en la Grecia anatólica), tomaron la ruta del norte, apoyándose en fundaciones como Rhegion (en Calabria), Alalia (en Córcega), Massalia (Marsella), Agatha (en Languedoc) y Emporion (Ampurias), desde donde se extendieron por la costa catalana y valenciana hasta Hemeroscopeion (cerca de Dénia) en donde comenzaba ya el área de influencia fenicia. Podría hablarse por tanto de un reparto de la costa oriental y meridional ibérica entre los dos grupos de colonizadores, con el cabo de la Nao como límite de sus respectivas influencias.
El legado fenicio: el gusto por el vino y los primeros lagares
Arqueólogos e historiadores están de acuerdo en que fueron los fenicios los introductores de la cultura del vino en la zona de Gades y otros puntos del sur de Andalucía (la Turdetania ibérica), así como en la isla de Ibiza y en la región costera de Dénia, que confronta con dicha isla.
Los hallazgos de vasos de alabastro egipcios en el Puerto de Santa María y en Almuñécar servirían para confirmar la importación de vino de Egipto por parte de los comerciantes fenicios en el siglo VII a.C. (PADRÓ, 1987). En todo caso los restos de ánforas y vasos ligados al consumo de vino como un producto de prestigio se hallan dispersos por toda la costa peninsular desde la desembocadura del Tajo hasta la del Ebro, lo que da una idea aproximada del volumen del comercio y posible producción vinícola fenicia occidental entre los siglos VIII y VI a.C. (GUERRERO, 1995). Las excavaciones del Castillo de Doña Blanca, en el término de El Puerto de Santa María, han revelado la presencia de pepitas de uva en aquel lugar durante el período 675-500 a.C., pero no se ha podido demostrar si se trata de un cultivo local o si eran uvas importadas, aunque de los restos de cerámica (vasos y ánforas) se pueda deducir una vinificación de tipo fenicio. En todo caso lo que parece más claro es que el proceso enológico era ya bien conocido en los siglos IV-III a.C., según se desprende de los tres lagares excavados en este mismo lugar y de los hornos para la elaboración de la sapa y del defrutum, una especie de mosto cocido que se añadía al vino común para darle fuerza y alargar su conservación (RUIZ, 1995).
La fundación de Ibiza (ca. 654 a.C.) por colonos fenicios debió traer consigo la propagación en dicha isla de la viticultura, pues hay indicios de que a finales del siglo VI a.C. se exportaba vino ibicenco y que a partir del siglo IV a.C. se abastecía desde allí a los habitantes de las vecinas islas de Mallorca y Menorca (CERDÀ, 1999, 17). Pero el vestigio más antiguo sobre la actividad enológica se encuentra cerca de Dénia, en el poblado ibérico de Benimaquia, de clara influencia fenicia y seguramente relacionado con la cercana Ibiza. En Benimaquia han sido identificados los restos de un lagar que atestigua la práctica del proceso de vinificación en el siglo VI a.C. La descripción de un recipiente mayor para pisar la uva, otro menor y más bajo para recoger el mosto, pepitas de uva y restos de ánforas de imitación fenicia para el envase del vino, parecen ser la prueba evidente de que los iberos del lugar ya practicaban la vitivinicultura y además con ánimo comercial, aunque la ausencia de otros hallazgos y la corta secuencia de ocupación de Benimaquia no haga posible deducir hasta qué punto se trata de un hecho aislado o de una práctica común (GÓMEZ y GUERIN, 1995). También de clara influencia fenicia son las ánforas almacenadas en el poblado ibérico de La Quéjola (Albacete), cuya gran cantidad hace pensar en una notable producción de vino local con ánimo comercial ya a finales del siglo VI o comienzos del V a.C. (BLÁNQUEZ, 1993).
La influencia griega y sus vestigios
Los griegos introdujeron el cultivo de la vid en Italia y en el sur de Francia (zona de Massalia y Languedoc), por lo que es de suponer que fueron también ellos quienes lo trajeron al NE de Iberia. Generalmente se admite que fueron los focenses de Massalia quienes fundaron la colonia de Emporion, en cuyas inmediaciones han sido halladas pepitas de uva que permiten fechar su cultivo en el siglo V a.C. Del siglo IV serían otros hallazgos semejantes en Calafell y en Sitges (al sur de Barcelona), y del siglo III los restos de uva hallados en el poblado ibérico del Ullastret, no lejos de Emporion (BUXÓ, 1995). En todo caso, y como ocurrió con los fenicios, el comercio de importación de vino griego fue anterior a la producción local y sus restos (vasos y ánforas) se hallan desperdigados por todo el litoral peninsular, desde Emporion a Onuba (Huelva) e incluso algunos puntos del interior de Extremadura y la Meseta (DOMÍNGUEZ, 1986; CABRERA, 1995). El hallazgo de pepitas de uva, datadas como del siglo V-IV a.C. en el poblado ibérico de Kelin (Caudete de la Fuentes), a 90 kilómetros de la costa valenciana, en un contexto con abundantes restos de copas griegas y ánforas dispersas por otros poblados cercanos, hace suponer la práctica de la viticultura en la meseta de Requena en fechas tan remotas (MATA et al., 1997). El descubrimiento de varios lagares excavados en las rocas junto a la rambla de Los Morenos (Campo Arcís) cuyo origen podría ser ibérico, vendría a confirmar lo anterior. fig. 5
A partir del siglo IV a.C. y hasta enlazar con el proceso de romanización, la población ibérica empezó a participar en la comercialización del vino. Los testimonios de su elaboración y del presumible cultivo de la vitis vinifera se reducen por el momento a los ya citados poblados de Benimaquia (Dénia), Kelin (Caudete de las Fuentes), La Quéjola, Emporion y Castillo de Doña Blanca (El Puerto de Santa María). Sin embargo los restos de ánforas ibéricas susceptibles de transportar vino son muy abundantes y cubren una amplia área geográfica, desde los talleres u hornos alfareros excavados en las costas catalana y valenciana (ARANEGUI, 1996), hasta naufragios como el de Menorca (GUERRERO et al., 1989), que prueban que el comercio no se limitaba a un ámbito puramente regional. Las mismas estampillas con letras en ibérico sobre las asas invitan a pensar que se trataba de una explotación comercial sistemática (RIBERA, 1982). La existencia de este comercio está documentada en varias inscripciones sobre plomo halladas en Emporion y en Pech Maho (Aude), que han sido identificadas como misivas comerciales entre agentes de lugares tan distintos como Emporion, Pech Maho, Massalia y Saigantha (Saguntum?) y que revelan hasta que punto los iberos habían asimilado los patrones comerciales mediterráneos de los griegos y etruscos (GRACIA, 1995).
fig. 5 Supuesto lagar ibérico en la partida de Los Morenos (Requena). En la misma zona han sido localizos otra media docena con las mismas características. (Foto Piqueras).