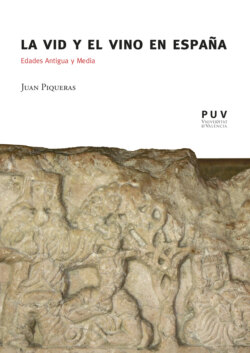Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
FRANCIA: UNA GRAN DIVERSIDAD
ОглавлениеResulta difícil resumir en pocas páginas los orígenes y la evolución del viñedo francés dada la abundante bibliografía sobre el tema y la existencia de tres grandes obras que ya se han ocupado de contarnos su rica historia: las de Roger Dion (1956), Marcel Lachiver (1988) y Gilbert Garrier (1996). Tampoco han faltado los ensayos de síntesis, unos muy breves como el de Charles Higounet (1984), otros más extensos como el de Charles Le Mené (1991), ambos situados cronológicamente en los finales de la Edad Media.
A grandes rasgos, la difusión del cultivo de la vid en Francia debió comenzar en las costas mediterráneas de Provenza tras la fundación de Marsella por colonos griegos focenses (siglo VI a.C.), y no faltan restos arqueológicos anteriores a la romanización que así lo acreditan, aunque fue ya en torno al siglo I cuando la viticultura empezó a cobrar fuerza en Provenza y el actual Languedoc (la provincia Narbonense), extendiéndose desde allí por la gran depresión del Garona (Toulouse) y del Tarn (Gaillac) hasta la Gironde, donde fue fundada Burdigala (actual Burdeos), destacado centro productor y exportador de vino durante los siglos II y III. No podían faltar los viñedos en época romana en la gran ruta del Ródano-Saona hacia la Galia Septentrional y la Germania: todo el valle, desde Arelatum (Arles) hasta por lo menos Autun (cerca de Beaune, en la actual Borgoña) está jalonado de restos arqueológicos que confirman el gran calado que aquí alcanzó la cultura del vino (Orange, Valence, Vienne, Lyon…).
La mayoría de autores dan por supuesto que la vid pudo alcanzar en época romana tardía los mismos límites que tiene actualmente y que ya había viñas en los alrededores de Lutecia (París), aunque, de ser cierto lo que escribió Gregorio de Tours en el siglo VI, todo aquel rico legado vitícola romano habría sido arrasado por los pueblos bárbaros. No debió ser tan drástica aquella regresión, puesto que los pueblos invasores (francos, suevos, godos, etc.) fueron asimilados culturalmente por la civilización latina (el francés es una lengua romance) y el cristianismo.
fig. 7
Es cierto que la cristianización de los nuevos pobladores no fue cosa de una día, lo mismo que la colonización de amplios espacios que habían quedado vacíos o que nunca estuvieron poblados. El doble proceso de repoblación y difusión de la religión cristiana que se inició en el siglo VII y duró por lo menos hasta el siglo X, trajo consigo la expansión del viñedo, aunque no fue hasta los siglos XI, XII y XIII cuando, a juicio de Roger Dion, se constituyó el gran viñedo francés y empezaron a dibujarse las regiones especializadas en la viticultura comercial. Ligado a las posibilidades del mercado y, sobre todo, a las facilidades del transporte de vinos, los viñedos prosperaron por todas partes, principalmente en los alrededores de las grandes ciudades (París, Lyon, Tours, Burdeos, Toulouse, etc.) y junto a las vías fluviales y puertos de mar que aseguraban una salida cómoda y barata hacia otros mercados lejanos (LE MENÉ, 1991, 190).
El mapa del viñedo francés del siglo XIV, en el momento de su máxima expansión, cubría prácticamente todos los rincones de Francia, a excepción de las zonas montañosas y los grandes bosques. El límite septentrional, más allá del cual la viña era puramente testimonial, lo situó Dion en una frontera que iba desde la desembocadura del Loira a Île-de-France (París), a la Champaña y a la Lorena (Metz), donde enlazaba con el viñedo del Mosela. Más allá de esta línea estaban los países de la cerveza, como los ha definido Van Uytven (1997), es decir, las ricas regiones de Hainaut, Flandes, Brabante, Holanda y, cruzando el estrecho de Calais, Inglaterra, mercados florecientes todos ellos que se disputaban los vinos franceses y germanos.
Al sur de la línea, y con excepción de las tierras altas (Alpes, Macizo Central) y con mayor ventaja para las regiones más meridionales, la viña podía prosperar sin dificultad y estar presente en casi todos los pueblos formando parte de una agricultura de autoconsumo. Dentro de este contexto la viticultura comercial a gran escala estaba restringida a las regiones que gozaban de factores fuera de lo común: un gran mercado urbano próximo, un curso de agua navegable, una determinada política vitícola señorial o, no hay que perderlo de vista, la pertenencia a un determinado reino o ducado donde había otras regiones no vinícolas a las que abastecer de vino. La suma total o parcial de todos estos factores están en los orígenes de las cuatro grandes regiones vinícolas de la Francia medieval: Languedoc, Aquitania, París y borgoña.
Provenza y Languedoc: un viñedo mediterráneo y doméstico
Cuna de la viticultura francesa por su ventajosa posición mediterránea y su pronta colonización greco-latina, la evolución histórica del viñedo de esta gran región meridional que abarca la Provenza y el Languedoc, es decir, desde la frontera con Italia en los Alpes Marítimos, hasta el curso medio del Garona (Toulouse), apunta hacia un sostenimiento regular de su cultivo como parte integrante de una agricultura de autosuficiencia basada en la típica trilogía mediterránea: trigo, vino y aceite.
En la parte de Provenza no se conocen durante la Edad Media grandes unidades especializadas en el cultivo de la vid. En algunas ciudades grandes, como Aix-en-Provence, el viñedo alcanzó cierta expansión solo en las colinas próximas, en terrenos que no valían para el trigo (pauci valoris fructus bladi) que seguía siendo el cultivo de mayor interés para sus vecinos (y aún tenían que importar). Incluso en los propios bancales de las colinas el viñedo era superado por el olivo y, sobre todo, por el almendro. La propiedad estaba muy fraccionada y en manos de los vecinos que lo cultivaban para su consumo doméstico, incluyendo también alguna que otra partida de moscatel, que aparece aquí mencionada desde 1384 (COULET, 1988). No lejos de allí, en Arles, ciudad portuaria fluvial especializada en el comercio de pieles, lana y trigo, tampoco el viñedo iba más allá del puro abastecimiento local, con una estructura de la propiedad también muy repartida entre casi todos sus vecinos y una parcelación (1.800 parcelas en 680 hectáreas) muy regular que, en buena medida, conservaba los rasgos del antiguo catastro romano. La mayoría de las viñas eran trabajadas en régimen de propiedad y las demás en aparcería y en condiciones bastante favorables para los cultivadores, que solo tenían que entregar entre 1/3 y 1/4 de la cosecha. También aquí se cultivaba a pequeña escala la variedad moscatel y había incluso un vino llamado submoscati elaborado con uvas de distintas castas (STOUFF, 1986).
Todo ello no excluye que en ciertos períodos hubiera una notable exportación por vía marítima desde Marsella (recuérdense el comercio que hacían los mercaderes genoveses) y un cierto flujo de vino desde las tierras bajas a las tierras altas del interior, de donde les bajaba en intercambio el trigo (STOUFF, 1970). Mientras duró el papado de Avignon (1309-1417) la curia eclesiástica hizo prosperar en su entorno una zona vitícola cuyos principales productores (Châteauneuf-du-Pape, Roquemaure…) serían desde entonces un conocido referente, aunque su área de abastecimiento comprendía también vinos de Aix, Arlés y, por la parte de occidente, de Nîmes y Lunel (STOUFF, 1996).
Mejor le fue al viñedo, como cultivo comercial, en la región del Languedoc, donde grandes ciudades como Montpellier, Narbonne, Carcassonne y, sobre todo, Toulouse dieron origen a otros tantos viñedos periurbanos bien consolidados (CASTER, 1966) y de cierto prestigio en toda Francia, pues son citados en el siglo XIII por el trovador normando Henri d’Andeli en su famosa Bataille des vins. En Toulouse, hacia 1335, sus habitantes dedicaban al viñedo nada menos que el 60 % de sus explotaciones agrarias (WOLF, 1954), lo que hace suponer que por estas fechas funcionaba una salida comercial hacia Burdeos siguiendo el curso del Garona. En Béziers, hacia 1340, los viñedos jóvenes representaban la cuarta parte de toda la superficie vitícola, lo que indica que había tenido lugar una expansión reciente. Por otra parte, la colonización de nuevas tierras a partir de la segunda mitad del siglo XIII hacía avanzar el viñedo hasta zonas donde antes no había sido conocido y se extendía sobre las vertientes de la Montaña Negra ganando terreno a los cereales y a la garriga (monte bajo), duro trabajo que propició la concesión por parte de los señores de contratos de plantación a medias (LE MENÉ, 1991, 193). fig. 8
fig. 8 Vista de Narbonne rodeada de viñedos cercados. Grabado de Mattheus Merian.
Montpellier, gracias a su Facultad de Medicina y al legado de los grandes maestros que por allí pasaron, como el valenciano Arnau de Vilanova (†1311) y el mallorquín Ramon Llull, desarrollaba vinos especiales con hierbas y otras plantas aromáticas destinados a un consumo farmacéutico y hospitalario. En las zonas cercanas al mar, al igual que ocurría en el vecino Rosellón (entonces bajo la corona de Aragón), pros-peraba la variedad de uva moscatel, con la que se elaboraba un vino dulce y aromático, el muscat, que habría de figurar entre los cuatro más solicitados vinos del sur, junto con la vernaccia, la malvasía y la romanía.
Aquitania: la gran bodega de los ingleses
La tradición vitícola de esta región se remonta igualmente a la época romana. La Burdigala galo-latina, con su estratégica posición en el profundo estuario de la Gironde, en el extremo occidental de la gran ruta terrestre que comunica el Mediterráneo con el Atlántico por la depresión de Toulouse, habría empezado su aventura vitícola en el siglo primero antes de Cristo como consumidor y redistribuidor por vía marítima de los vinos itálicos, tarraconenses y narbonenses, como se deduce de la abundancia de ánforas vinarias halladas en su entorno (TCHERNIA, 1986). En una segunda fase, ya durante los siglos I y II d.C. el cultivo de la vid fue arraigando en aquella región (villa rustica de Luzcat, cerca de Libourne) teniendo como base productiva la variedad de uva biturica, cuyo origen se discute si es autóctono o procede de España (ROUDIÉ, 1988). A falta de otro tipo de documentos, los textos del ya citado poeta Ausonio, propietario él mismo de tierras en aquella región, ilustran la existencia de un viñedo que a finales del siglo IV debía haber alcanzado cierta reputación, por lo que al hablar de su ciudad natal, Burdeos, apostrofa “tú, a quien ilustran tus vinos y tus ríos” (citado por ROUDIÉ, 1988, 12), y cuando viaja por el Mosela expresa el paralelismo que encuentra entres dos zonas de marcada vocación vitícola: “In speciem tum me patriae cultumque nitendis Burdigalae blando pepulerunt vis” (Mosella, versos 18-19).
Contando pues con una tradición que se remontaba a la época romana, un buen medio natural (clima y suelo) para el desarrollo de la vid, ríos navegables y buenos puertos de mar en el Atlántico, el principal impulso de esta región fue sin embargo su unión política con Inglaterra, que comenzó en 1154 con el matrimonio entre la duquesa de Aquitania y el rey de Inglaterra, y finalizó en 1453 cuando las tropas del rey de Francia derrotaron a los ingleses en Castillon, poniendo fin al dominio británico. Fueron tres largos siglos durante los cuales Aquitania tuvo, por así decirlo, la exclusiva en el aprovisionamiento del mercado inglés, con un volumen de negocio que en los mejores años (a principios del siglo XIV) llegó a alcanzar la cifra de 720.000 hectolitros, aunque lo normal era que estuviera en torno a los 250.000 y que incluso durante todo el siglo XV rara vez lograse superar los 120.0000 (JAMES, 1971).
En los primeros años la zona más beneficiada fue la de Poitou, Saintonge y Aunis, alcanzando el viñedo verdadero carácter de monocultivo en los alrededores de La Rochelle, principal puerto de embarque, lo que motivó la desecación de zonas pantanosas para la plantación de nuevas viñas, tarea ingente que favoreció la concesión a los campesinos de contratos de plantación a medias, complants, que suponían el reparto de la propiedad a partes iguales entre el plantador y el dueño de la tierra (DION, 1956).
fig. 9 Detalle de un grabado con el puerto de La Rochelle, donde se embarcaban muchos vinos con destino a Inglaterra y el Mar del Norte.
La conquista de La Rochelle fig. 9 por el rey de Francia en 1224 no supuso el fin de aquellos viñedos, orientados a partir de entonces a los mercados de Normandía, París y Flandes, pero desvió el centro de gravedad del aprovisionamiento inglés más al sur, situándolo en Burdeos y su área de influencia. Esto favoreció el desarrollo de los propios viñedos bordeleses y de otros situados aguas arriba de los ríos que desembocan en la Gironde: viñedos de Moissac y Gaillac en las riberas del Garona y Tarn, de Cahors en las del Lot y de Bergerac en las del Dordogne, por citar solo los más importantes. Se formaba así una sólida región vitícola en donde la superficie dedicada a viñedo para la exportación no bajaba de las 25.000 hectáreas, que a comienzos del siglo XIV podían producir entre 700.000 y 800.000 hectolitros, presentándose ya los primeros síntomas de crisis por exceso de producción (LE MENÉ, 1991).
El período de guerra semipermanente entre Francia e Inglaterra, conocido como Guerra de los Cien Años (1337-1453) y la gran epidemia de Peste (1348) que diezmó la población, marcaron el retroceso de aquel gran viñedo comercial, que quedaría muy dañado tras la batalla de Castillon (1453) y la caída de la exportación a Inglaterra, estancada en lo que quedaba de siglo en torno a los 50.000 hectolitros anuales. Pero fue precisamente en aquel período de la segunda mitad del XV cuando empezaron a producirse los primeros cambios en las estructuras de producción y en la enología, que sentarían las bases de la futura viticultura bordelesa de prestigio. Lavaud-Renaudie (2002) resume de forma magistral este proceso, basado en la aparición de un nuevo tipo de explotación (le bourdieu), localizado en las zonas palustres y trabajadas directamente por sus dueños con ayuda de jornaleros, que competía con la tradicional gran propiedad eclesiástica y burguesa periurbana trabajada en régimen de aparcería. Al mismo tiempo, el tradicional vino claret de poco color y fuerza, empezaba a ser sustituido por otro tinto o vermeil de elaboración más esmerada y mayor calidad.
La estructura tradicional, durante el largo período de dominio inglés, fomentó, en el caso concreto de la ciudad de Burdeos, la formación de un viñedo eminentemente periurbano, cuya propiedad estaba mayoritariamente en manos de las instituciones religiosas, tales como el arzobispado, las iglesias de Saint-André y de Saint-Seurin, o la abadía benedictina de Sainte-Croix. Otra buena parte estaba en manos de la burguesía ciudadana y solo un resto poco importante en las de la nobleza local. El sistema de explotación no era directo sino por contratos enfitéuticos o de aparcería por los que el propietario percibía la cuarta parte de la cosecha. Los viticultores no eran campesinos sino habitantes de la ciudad, la mayoría con otro oficio complementario (artesano, comerciante, transportista). El parcelario, sumamente fraccionado, dibujaba un gran mosaico de viñas, con algunos huertos intercalados, que llegaba hasta los mismos muros de la ciudad.
El nuevo modelo, que ya se conocía desde tiempo atrás, pero que no cobró fuerza hasta después de 1453, era le bourdieu, una explotación de grandes dimensiones, cercada por árboles, que incluía bodega y vivienda para jornaleros, cuyo propietario solía ser un burgués acaudalado de Burdeos, que había comprado tierras vírgenes en el palus, la zona pantanosa que se extiende a las orillas del río, que tuvo que ser drenada y desbrozada de hierbas y cañas. El trabajo exigía un cierto capital inicial, pero la fertilidad de la tierra compensaba la inversión. Las bodegas fueron provistas de prensas que permitían sacar más color al mosto, sometido ahora a un proceso más largo de fermentación. Muchas de estas grandes explotaciones, precedentes de los actuales châteaux, tenían salida directa al río, con la posibilidad de construir un embarcadero privado para exportar directamente el vino (LAVAUD-RENAUDIE, 2002, 904).
París: el mayor mercado urbano de la Europa medieval
Con sus más de 200.000 habitantes en 1328 París era por aquellos tiempos la mayor ciudad de Europa Occidental y, como tal, el principal mercado urbano de productos alimenticios, entre ellos el vino, dada además la escasa atención que los Parísinos mostraron por la cerveza hasta la Edad Moderna (VAN UYTVEN, 1997). El suministro de no menos de medio millón de hectolitros de vino cada año (volumen muy superior al del mercado de exportación de Burdeos), fue capaz de generar tanto un viñedo propio periurbano (barrios de Nanterre, Montmartre, Belleville, etc.) como regional (Île-de-France), extendiendo su área de abastecimiento ordinario a otras zonas periféricas como la Champaña, el Laonnais y el Soissonnais (LACHIVER, 1988). Pero París no era solo un centro de consumo, sino también un gran punto de intercambio y distribución, al estilo de la Feria de Fráncfort, y en sus Halles, se daban cita vinos del interior (Borgoña, Lorena, Orleáns, etc.) con otros traídos por mar desde La Rochelle, Burdeos o la Península Ibérica. Su volumen comercial podía alcanzar perfectamente los 20.000 toneles de 773 litros, casi tantos como exportaba Burdeos a finales del siglo XIV (FOURQUIN, 1964, 118).
Aquel gran emporio parisino se vino abajo tras la fuerte sangría demográfica causada por la Peste y la Guerra de los Cien Años. En 1420 la población de París había bajado a 80.000 habitantes y muchos de los viñedos que antes la habían abastecido habían sido arrancados y sustituidos por cereales o bosques. La regresión del comercio de vino fue enorme, quedando reducido a menos de una cuarta parte tanto en París como en Rouen, principal puerto del Sena, en Reims, en Orleáns, etc. (LE MENÉ, 1991, 197).
Otros viñedos de Francia: Borgoña, Lyon y Nantes. Monjes y duques
Numerosos estudios de tipo puntual avalan la tesis de que el viñedo francés debió conocer entre 1350 y 1450 una de las peores crisis de su historia. Así al menos lo han constatado Le Roy-Ladurie en el Languedoc, Stouff en Provence, Lachiver en Île-de-France fig. 10 o Le Mené en Anjou. Pero es le propio Le Mené quien puntualiza que esta regresión general debió tener sus excepciones, ya que hay indicios suficientes para suponer que en algunas regiones el viñedo no solo se reafirmó sino que conoció una cierta expansión (LE MENÉ, 1991, 199). Entre ellas debieron estar los ducados de Borgoña y de nantes, uno en cada extremo de Francia, el primero de tipo continental y con vinos de renombrada calidad, el segundo de tipo atlántico y especializado en vinos de pasto, sobre los que pesaría el sambenito de su baja calidad. Pero en ambos casos, favorecidos también seguramente por una menor incidencia de la guerra entre los reyes de Francia e Inglaterra, las políticas señoriales supieron aprovechar la crisis de sus competidores para dar un nuevo impulso a sus viñedos.
El valor estratégico de Borgoña (Dijon, Beaune), situada justo en la difluencia de la gran ruta del Ródano-Saona hacia el Rin (al oeste), el Mosa y el Mosela (al norte) y el Sena (al este), han favorecido desde muy antiguo la difusión comercial. No está del todo claro si los romanos introdujeron el cultivo de la vid entre los años 50 y 150, como dice E. Thevenot, o si se retrasó hasta el siglo III en torno a Autun, como afirma R. Dion. Las primeras evidencias documentales confirman su existencia al menos desde mediados del siglo VII, cuando el monasterio benedictino de Bèze tenía plantadas viñas en Dijon y Beaune, y el obispo de Autun en Saint-Denis-de-Vaux, cerca de Montaigu, y en Chenove (RICHARD, 1978).
fig. 10 Entrada de vino en barcas a la ciudad de París. Detalle de una miniatura en la Vie et miracles de saint Denis (París, 1317, Bibliothèque nationale de France, Ms. Français 2090-2092).
En todo caso la primera expansión del viñedo borgoñés tendría lugar en el siglo XII y en ello tuvo mucho que ver la fundación en 1098 de la abadía de Cîteaux, en pleno corazón de la Borgoña (a 25-30 km de Dijon y de Beaune). Esta nueva orden monástica, nacida de un grupo de benedictinos encabezados por el abad Robert procedentes de Molesme, que querían vivir con mayor rigor la pobreza, el aislamiento del mundo y el silencio del claustro de la regla de San Benito, fueron el origen de la Orden Cisterciense, cuya enorme difusión primero por la propia Borgoña y la Champaña, y luego por toda Europa gracias al impulso que le dio San Bernardo de Claraval (muerto en 1153), habrían de traer grandes consecuencias en lo que respecta a la difusión del viñedo y su modelo de explotación. Efectivamente, los primeros cistercienses pusieron en práctica un sistema de explotación directa de la tierra en grandes fincas (les granges), bajo una sola cerca o clos, trabajadas por conversos o hermanos laicos que vivían al lado de los monjes. La percepción y administración de todos los beneficios de la tierra, en lugar de solo los censos enfitéuticos que pagaban los campesinos en el régimen feudal, haría de las abadías cistercienses verdaderas empresas en donde paralelamente convivían la pobreza individual y la riqueza colectiva. Su especial interés por el vino, que necesitaban en grandes cantidades para atender la liturgia y la dieta de los muchos monjes y legos a su servicio, harían del Císter un instrumento extraordinario de difusión del cultivo de la vid allí donde se instalaron (PACAUT, 1993).
En Borgoña, el sistema de clos (pagos cercados de viñas) fue copiado también por los duques en Dijon, en Corton y en otros lugares, así como por otros miembros de la aristocracia. Los trabajadores eran en este caso jornaleros campesinos o de las ciudades que, ante la buena coyuntura, empezaron a plantar viñas propias en terrenos cedidos por los duques al efecto o en tierras de la Iglesia, ahora bajo contratos de aparcería más ventajosos para ellos que los que imponía la servidumbre. De esta manera el viñedo prosperó de forma extraordinaria, ocupando no solo las cuestas soleadas de las colinas, donde se producían los vinos de mayor calidad, sino también robando terreno a los cereales en las llanuras de suelos más fértiles y productivos, pero en donde los vinos resultantes eran de calidad inferior. Contra esta práctica se pronunciaron los duques Felipe el Temerario en 1395 y Felipe el Bueno en 1441, abogando porque se dejara de plantar viña en la llanura, dejándola para el cereal, y se volviera solo a las cuestas (côtes). Otra novedad perniciosa fue la difusión de la variedad de uva gamay, cuyas cepas producían el doble que la autóctona pinot pero daban vinos de baja calidad. El propio duque Felipe el Temerario, en su famosa ordenanza de 1395, prohibió el cultivo de la gamay e incluso mandó que se arrancaran las viñas ya plantadas (RICHARD, 1997).
fig. 11 Les Vendages. Tapiz flamenco del siglo XV que representa a los duques de Borgoña durante la vendimia. Musée de Cluny, París.
La erradicación de la gamay no fue posible, pero al menos se marcaba una línea de calidad para los vinos de pinot que se cosechaban en las cuestas, sobre todo en la Côte d’Or de Beaune, fig. 11 y cuya exportación hacia París y los países ricos del norte procuraron favorecer los duques de dos maneras. Una fue de índole fiscal y consistió en la supresión en 1360 de los derechos de puertas y de todo otro tipo de impuestos que, ni siquiera bajo la presión de los reyes de Francia, lograron volverse a imponer (RICHARD, 1978). De esta forma se abarataba el comercio y se compensaban los altos costes del transporte terrestre, pues desde Beaune hasta los primeros puntos navegables del Sena o del Loira todavía había muchos kilómetros de recorrido. Tours, París, Luxemburgo y hasta la corte papal de Avignon fueron algunos de los destinos más habituales de aquellos vinos de pinot, cuya calidad y color tinto (en las regiones vitícolas más al norte solo había vinos bancos) les hacía muy competitivos entre los consumidores de mayor poder adquisitivo. En París, por 1360, se pagaban el doble que los vinos “franceses” de Île-de-France, mientras que en Normandía, por 1406, el vino de Beaune era seis veces más caro que el vino ordinario (LE MENÉ, 1991, 203). Se sentaban así las bases de un viñedo de calidad.
La otra manera como los duques ayudaron a la viticultura borgoñona fue mediante su unión dinástica con Flandes en 1384, con el matrimonio entre Felipe el Temerario, duque de Borgoña, y Margarita de Flandes, unión que habría de durar siglos e impuso en la floreciente sociedad mercantil e industrial de Gante, Brujas y otras ciudades flamencas el gusto por los vinos de Borgoña. Ya en 1471, el duque Carlos proclamó la independencia con respecto al rey de Francia y marcaba así la nación de un nuevo estado que, ya en el siglo XVI, sería heredado por Carlos V, nacido precisamente en Gante, la mayor ciudad de Flandes.
Desde Borgoña hacia el sur, siguiendo el corredor del Saona, había otras comarcas vitícolas menos desarrolladas. Solo en las cercanías de Lyon, siguiendo la ribera derecha del Saona desde Anse y luego la del Ródano hasta Givors (unos 50 kilómetros) el viñedo alcanzaba una mayor intensidad dispuesto sobre terrazas bien soleadas.
Se trataba de un viñedo donde dominaba la variedad gamay (aquella que no quería el duque de Borgoña) y exclusivamente destinado a abastecer a la capital, en plena fase de despegue industrial (textil). En los barrios periféricos de la misma el viñedo era más intenso (hasta el 60 % de las parcelas) y sus cultivadores (en propiedad o en alquiler) eran vecinos que alternaban su trabajo artesano con la tenencia de un viñedo. Más allá, en dirección a Anse o a Givors, predominaba la propiedad eclesiástica. En cualquier caso no se trataba de un viñedo de gran calidad, capaz de competir con el de Borgoña, ni su localización coincide con los actuales viñedos del Beaujolais que abastecen a Lyon y se exportan a todo el mundo (LORCIN, 1978).
Otro viñedo que, en contra de la tendencia general, conoció una gran expansión a finales de la Edad Media fue el de Nantes, en la desembocadura del río Loira. Las causas que explican este despegue serían una menor incidencia de la Guerra de los Cien Años que en los viñedos rivales y sobre todo, como en Borgoña, una reducción de los impuestos sobre el comercio de vino y la creación de una feria franca en 1407, que propiciaron la afluencia de mercaderes de Bretaña y normandía que antes iban a cargar vino a La Rochelle (SCHIRMER, 2002). Especializado en vinos comunes de bajo precio, en competencia con sus vecinos del Poitou, el viñedo de Nantes conocería un rápido crecimiento a lo largo del siglo XV y sus vinos conquistaron una parte importante del mercado popular de París. La exportación creció de 30.000 hectolitros a fines del siglo XIV a 135.000 a mediados del XVI, haciendo de Nantes el segundo puerto vinatero de Francia (LACHIVER, 1991, 229).