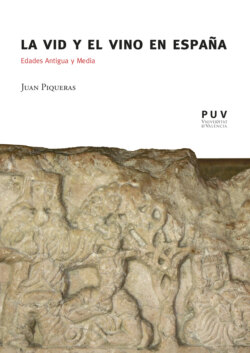Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 9
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LA HISPANIA ROMANA Y LOS IBEROS
ОглавлениеEl proceso de romanización de la Península Ibérica estuvo íntimamente ligado a las guerras entre Roma y Cartago por el control del comercio en el Mediterráneo occidental a finales del siglo III a.C. Tras su triunfo sobre Anibal, los romanos iniciaron hacia el año 210 a.C. una lenta expansión que no culminaría hasta dos centurias más tarde, cuando Augusto logró doblegar a los cántabros, astures y gallegos. Las primeras zonas romanizadas fueron las del litoral oriental (Cataluña, Valencia) y meridional (Andalucía), razón por la cual fueron también estas las que antes se adaptaron a las costumbres y cultura latinas, incluidas las referentes al consumo, comercio y producción de vino. Los vinos elaborados por los romanos, independientemente del tipo de uvas con que se hicieran, estaban clasificados de mayor a menor calidad en función del proceso de fermentación. De la primera prensada salía el mustum o mosto con el que se elaboraban los vinos de primera calidad. De la segunda prensada de la uva salía el mustum tortium, que podía ser añadido o no al anterior en función del tipo de vino que se quisiera obtener. Si no se mezclaba se obtenía un vino de calidad inferior. La maceración de los restos de brisa en una cantidad de agua determinada daba, después de pasar de nuevo por la prensa, el llamado lora o vinum acinaticium, un producto de baja calidad que solamente bebían los esclavos.
El vino de licor, más dulce y alcoholizado que los anteriores, recibía el nombre de passum y se obtenía, como muchos de nuestros actuales generosos y moscateles, de uvas dejadas secar al sol, esto es, de uva passa. También había un vino passum de segunda calidad que se hacía añadiendo mosto a la brisa después de prensada. Dentro de la misma línea de los vinos dulces habría que integrar los “vinos cocidos”, llamados así porque eran puestos a cocer al fuego hasta que perdían una cantidad determinada de líquido, adquiriendo una fuerte concentración de azúcar. Había varios tipos, llamados sapa, defrutum y caroenum, según la cantidad de mosto reducida (BLANCO y ROUGGEAU, 1999).
fig. 6 Mosaico romano donde se representa un lagar con tres personas pisando la uva, mientras que el mosto sale por unos conductos hasta los recipientes inferiores. Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
Por tratarse de un período muy largo y sometido a cambios notables que afectaron profundamente al sector vitivinícola, la historia de la Hispania Romana puede ser subdividida en tres grandes etapas que coinciden con la República, el Alto Imperio y el Bajo Imperio (GIRALT, 1987). Esta división responde a tres períodos bien diferenciados de la cultura del vino en Hispania y, seguramente, podría aplicarse por extensión a la mayor parte del Imperio Romano. fig. 6
La primera etapa, que coincide cronológicamente con la República (siglos II y I a.C.), se caracteriza por el abastecimiento de vino a todo el Imperio desde las zonas vitícolas de Italia. Estaríamos entonces ante el aprovechamiento del control político y militar romano al servicio del comercio de la metrópoli, que pudo desarrollar así grandes y rentables viñedos. En una segunda etapa, la de Alto Imperio (siglos I y II d.C.), el flujo del vino cambió de sentido y fueron algunas provincias de Hispania, Galia, Mauritania, etc., las que enviaban sus vinos abundantes y baratos a Roma, cuya población había crecido mucho, y a las legiones que guardaban la frontera septentrional. En la tercera etapa, o del Bajo Imperio (siglos III al V d.C.), el comercio de largas distancias perdería intensidad debido a la generalización del cultivo de la vid en todas las provincias, incluido el norte de la Galia (Limes Germanicus) con nuevas zonas vinícolas en los valles del Rin (Maguncia) y del Mosela (Tréveris). fig. 7 Dos estudios sobre la evolución del abastecimiento de vinos durante un período que cubre toda la cronología anteriormente descrita, vienen a confirmar la hipótesis de las tres etapas. El primero de ellos se debe al arqueólogo mallorquín Damià Cerdà, quien en su obra El vi en l’ager pollentinus i en el seu entorn (1999), estudia la evolución del comercio de importación de vino en Mallorca, desde el siglo IV a.C. al V d.C. De su lectura podemos deducir que los mallorquines empezaron a importar vino hacia el siglo IV a.C. desde la vecina Ibiza y que, tras la conquista romana y la fundación de Pollentia en 123 a.C., pasaron a ser abastecidos de vinos procedentes de varias comarcas italianas (Etruria, Lacio, Campania, etc.). A partir del siglo I d.C., decayó la entrada de vinos italianos y se prodigó la de vinos peninsulares, sobre todo de la Tarraconense (Laietania, Tarraco, Saguntum) y en menor medida de la Bética. Al mismo tiempo, en la segunda mitad del siglo I, tal y como relata Plinio el Viejo, la producción local cobraba fuerza y prestigio, de tal suerte que los vinos mallorquines eran exportados a la misma Roma siguiendo la ruta del Estrecho de Bonifacio. Finalmente, a partir del siglo III el comercio exterior decayó y solo se registraban importaciones esporádicas de vinos caros procedentes del Mediterráneo Oriental, destinados a una minoría selecta, mientras que la mayoría de la población mallorquina era abastecida desde dentro.
fig. 7
El segundo estudio es el de Juan Carlos Márquez sobre El comercio romano en el Portus Ilicitanus (1999), en el que analiza el abastecimiento exterior de productos alimentarios a la región de Ilice durante las etapas del Alto y el Bajo Imperio. A falta de lo que pudiera haber ocurrido durante la etapa previa republicana, en las otras dos sucedió algo similar a Mallorca. Aunque había una cierta producción local de vino, parte del cual debía ser exportado, como se deduce del alfar encontrado en El Campello, la cosecha de la región de Ilice no bastaba para atender el consumo interno. El vino de la Tarraconense y el aceite de la Bética fueron, junto con el pescado, los dos productos más habituales entrados en el puerto ilicitano durante tan largo período, aunque su intensidad fue mayor en los primeros siglos y empezó a decaer en el III, si bien por estas fechas se registra la entrada de pequeñas cantidades de vino desde Italia y el Mediterráneo Oriental. Quizás podría interpretarse este cambio por una mayor oferta de vino local, que habría desplazado a las importaciones de otros vinos peninsulares parecidos, mientras que las clases altas demandaban también vinos distintos o de mayor calidad como podrían ser los italianos y los griegos. Además de la subdivisión cronológica en tres etapas, y en función del grado de desarrollo que alcanzó la viticultura en las distintas regiones de la Península Ibérica, es preciso distinguir al menos cuatro grandes zonas geográficas que, enumeradas por su importancia vitícola, son: la del noreste, o Tarraconense, que incluye a las actuales Cataluña, Aragón y Valencia; la del sur, o Bética, que comprende las actuales Andalucía y Extremadura; la del Valle del Ebro, que incluye Aragón, Navarra y País Vasco, y la del noroeste, que abarcaría León y Galicia.
La etapa republicana: importación de vino itálico
Como ya se ha adelantado, todo parece indicar que, desde los primeros momentos, el poder político y militar romano se tradujo también en un control de la importación y distribución del vino. No hay que olvidar que los romanos aprovecharon sus conquistas territoriales para desarrollar en la metrópoli una agricultura de tipo capitalista basada en la producción intensiva de vino y aceite para exportarlos a sus colonias. El período de máxima expansión tuvo lugar entre el año 146 a.C., fecha en que Grecia fue reducida a provincia romana, y el 37 a.C., momento en que Varrón publicó sus Res rusticae y se hacía eco de una decadencia agrícola que debió ir a más como se refleja en el prólogo de la obra de Columella, De re rustica, escrita a mediados del siglo I d.C. La importación masiva de vinos itálicos en Hispania no supondría que los iberos de las regiones mediterráneas dejaran de tener sus propias viñas, como atestiguan los escritos de Varrón, que pasó largas temporadas en la Bética por su condición de gobernador de la Hispania Ulterior y poseía hondos conocimientos agronómicos. También había viñas en la Lusitania, según Polibio. Los únicos que no cultivaban el viñedo eran los celtas y celtíberos de la Meseta y regiones del NW, pero no por ello dejaban de beber vino importado, que mezclaban con miel.
La importación de vinos greco-itálicos, que ya se había iniciado hacia el año 250 a.C., comenzó a ser más frecuente tras la Segunda Guerra Púnica (218-206), creció mucho a partir del 150 y empezaría a decaer por el año 40 a.C., a medida que las zonas más romanizadas iban haciendo plantaciones de viñedos para no tener que depender del exterior. A juzgar por los tipos de ánforas itálicas (Lamboglia 2 son las más abundantes) se puede deducir que el vino importado procedía de las regiones de Campania y Puglia, en el sur de Italia, y que los puertos de entrada en Hispania eran Emporion, Carthago Nova, Ebusus, Gades y, en un segundo plano, Saguntum (ARANEGUI, 1996). Desde estos puertos el vino se distribuía hacia el interior peninsular, siguiendo rutas como la del río Ebro hasta sus mismas fuentes en Santander (BELTRÁN, 1987) o viajando por cabotaje desde Gades hasta La Coruña (NAVEIRO, 1991).
Producción y exportación durante el Alto Imperio
LOS VINOS DE LA TARRACONENSE: A mediados del siglo I a.C. algunas comarcas de la provincia Tarraconense, como la Laietania (actual Maresme), empezaron a destacar por una viticultura que iba más allá del mero suministro local. Se supone que los iniciadores fueron colonos de origen itálico establecidos en Barcino (Barcelona), Baetulo (Badalona), Iluro (Mataró) y otros lugares próximos, en estrecha relación con los comerciantes ya establecidos durante la anterior etapa importadora. Para su exportación se fabricaron ánforas que imitaban a las itálicas, lo que demuestra que se trataba de un negocio cuidadosamente planeado en el que se mezclaban inteligencia, tiempo y dinero (PASCUAL, 1987). La identificación del tipo de ánforas empleadas por estos comerciantes, como eran las de forma Pascual 1 y Dressel 2-4, ha permitido a los arqueólogos determinar tanto las zonas de producción de vino como los destinos y las rutas de la exportación.
Las zonas de producción de vino se pueden deducir a partir de los lagares o bodegas que había en las villae o explotaciones rurales, aunque no son muchos los testimonios al respecto en la Tarraconense (REVILLA, 1995). Más abundantes son en cambio los hornos o talleres de ánforas que se supone estaban próximos a las zonas de producción de vino. La mayor concentración de este tipo de hornos se encuentra precisamente en la Laietania y comarcas de su entorno (GUITART, 1987), aunque también son abundantes en los alrededores de Tarraco y, en menor medida, en Saguntum (ARANEGUI, 1987) y Dianium (GISBERT, 1987). Todo ello permite deducir que el cultivo de la vid era relativamente intenso y que, además, se hacía con una proyección comercial en la mayoría de comarcas litorales de la Tarraconense, desde Emporion hasta Dianium, inaugurando así una tradición vinícola que ha llegado con ligeras variaciones hasta nuestros días. fig. 8
fig. 8
Los destinos de aquellos vinos expedidos en ánforas eran muy diversos. La ampliación del dominio romano conseguida durante el período de César y de Augusto y los mismos destacamentos de soldados hizo crecer la demanda de vino en lugares tan alejados como Britania, a donde llegaba el vino tarraconense siguiendo la ruta de Aquitania, y el Limes Germanicus, a donde se llegaba subiendo por la ruta del Ródano-Saona-Mosela, aunque el mercado fuera más importante en zonas próximas como pudieran ser el Languedoc, la Provenza y la Aquitania galas (MIRÓ, 1987). Hacia el interior peninsular el vino tarraconense, sobre todo el de la Laietania, se expedía al valle del Ebro, abasteciendo a Caesaraugusta (Zaragoza), Osca (Huesca), Pompaelo (Pamplona), Varea (Viana), Bilbilis (Calatayud) y llegando incluso hasta las mismas fuentes del Ebro en Reinosa (BELTRÁN, 1987). También llegó hasta los puertos del golfo de Vizcaya, según se deduce del yacimiento submarino de Fuenterrabía, seguramente como intercambio con el hierro guipuzcoano (BENITO y EMPARAN, 1987). Otro importante mercado estaba en las islas Baleares, especialmente en la isla de Menorca, lugar de paso entre la Tarraconense e Italia, y en donde el vino de Laietania acabó sustituyendo al que en la etapa anterior se había traído desde Campania, todo ello sin olvidar que, según relata Plinio, los mismos vinos de Baleares llegaron a alcanzar cierto renombre en Roma por lo menos a partir de la época de los Flavios (NICOLÁS, 1987).
Roma, la capital del Imperio, fue sin lugar a dudas el mercado más apetecido por los comerciantes hispanos, sobre todo los que operaban en la costa mediterránea desde el cabo de Rosas al cabo de la Nao. Unas veces navegando en cabotaje por la ruta de Marsella, otras por alta mar acortando camino por las Baleares y el Estrecho de Bonifacio (entre Córcega y Cerdeña), los comerciantes llevaron hasta Roma todo tipo de vinos. Algunos debían ser de gran calidad, a juzgar por los comentarios de Plinio, Marcial y Silio Itálico. Entre ellos estaban los de Tarragona, Baleares y Lauro, ciudad esta última de localización incierta (Cataluña?, Valencia?) y cuyo excelente vino era ya enviado a Roma por los años 50-60 a.C., como confirman las inscripciones de ánforas halladas en el Castro Pretorio y en el puerto de Ostia (TCHERNIA, 1986). Plinio el Viejo (23-79 d.C.) comenta en uno de sus pasajes la abundancia de los vinos de Laietania, aunque los más destacados por su calidad eran los de Tarragona, Lauro y Baleares, de los que dice que competían con los mejores de Italia: “Hispaniarum Laeetana copia nobilitantur, elegantia vero Tarraconensia atque Lauronensia et Balearica ex insulis coferuntur Italiae primis” (Naturalis Historia, XIV, 71). Por su parte, el poeta Marcial (41 d. C.), nacido en Bilbilis (Calatayud) dedica versos laudatorios al vino de Tarragona, al que llega a comparar con el famoso de Campania: “Tarraco, Campano tantum cessura Lyaeo [Bacco] haec penuit Tuscis aemula vina codis” (Epigrama, XIII, 118). Finalmente, el historiador Silio Itálico (25-101 d.C.) en su epopeya púnica se expresa en términos muy parecidos a los de Marcial en relación a los vinos de Tarragona, tan buenos como los del Lacio (Punica, III, 369). Pero no todas las referencias de los escritores latinos eran tan positivas. También había vinos en Hispania calificados de mediocres, como le parecían a Marcial los de Laietania, de los que dice que se servían en las tabernas a los que se querían emborrachar por poco dinero: “A copone tibi faex Laletana petatur, si plus quam decies, Sextiliane, bibis” (Epigrama, I, 26). Otros autores se burlaban de ellos como vinos groseros, propios de las clases más bajas, según los textos de Juvenal y Cornelio Frontón referidos a los vinos de Saguntum. El primero no duda en calificarlo de malo cuando escribe: “[Saguntum est] civitas Hispaniae in cuius territorio malum vinum nascitur” (Satira, V, 26). El segundo, que era maestro de elocuencia del emperador Marco Aurelio a mediados del siglo II d.C., aconseja a su discípulo utilizar palabras selectas que nacen del mismo espíritu. Lo contrario sería hacer como el invitado que, cuando su anfitrión le ofrece vino de Falerno (tenido por uno de los mejores de Italia) de su propia cosecha, lo rechaza y le pide vino de Creta o de Sagunt (“Cretense postules vel Saguntinum, quod malum”). A pesar de todo en Sagunt también debieron elaborarse vinos de calidad a partir de la variedad aminea, la misma que daba los mejores crudos tarraconenses, según un documento procedente de Narbona (ARANEGUI, 1999).
fig. 9 Escenas esculpidas en piedra que representan arriba una operación comercial y, abajo, el transporte de un tonel de vino en carreta. Siglo IV. Rheinisches Landesmuseum, Tréveris. (Foto Piqueras)
En cualquier caso, conviene advertir que los juicios emitidos por los poetas e historiadores latinos no hacen sino repetir unas ideas que solo debían ser compartidas por la élite romana, a la que pertenecían y para la que escribían ellos mismos. Aquella especie de alta sociedad romana tenía a gala proveerse de los más afamados vinos de Falerno, Mamertino, Cécubo, etc. (vinos todos de la tierra), y miraban con cierto despecho aquellos otros que venían de las provincias, incluidas las griegas, cuyos vinos imitaban. Algunas expresiones denotan el chovinismo romano y otras, como la repetida cantinela peyorativa sobre los vinos de Saguntum, es posible que no fueran sino meros recursos literarios. fig. 9
LOS VINOS DE LA BéTICA: Por lo que respecta a la Bética las referencias sobre el cultivo y comercio del vino son mucho más escasas que en la Tarraconense, especialmente en lo que a restos arqueológicos se refiere (MARÍN y PRIETO, 1987). Las fuentes literarias explícitas, a falta todavía de despejar la localización de la famosa Lauro citada por Plinio, que algunos situaban en la Bética pero que es más probable que estuviera en la Tarraconense (BELTRÁN, 1970), se reducen al extenso tratado de Columella y a las escuetas citas de Estrabón, Marcial y Silio Itálico. El texto de Estrabón, que escribe en el siglo I d.C., pero que se apoya al parecer en los relatos de Polibio y Posidonio, de cien años antes, habla de la exportación de vino, aceite y otros productos de la Bética (“Se saca de Turdetania trigo y mucho vino y aceite no menos abundante” (Geografía, III, 2,6), aunque por el contexto se deduce que lo más distintivo de esta región era el aceite.
La misma opinión parece transmitir Marcial, quien tras citar los abundantes vinos de la Laietania y alabar la calidad de los de Tarraco, ensalza de forma alegórica la producción de aceite de la Bética y, de pasada, alude al vino en la figura de Baco (“Baetis olinifera crinum redimite corona aurea qui nitidis nellera tinguis aquis; quem Bromius [Baccus], quem Palas amat”, Epigrama, XII, 98). Más precisa es la cita que hace Silio Itálico en su epopeya Punica (III, 393) sobre el vino de Nebrissa (Lebrija), cuyo nombre hace derivar de la piel que se colocaban los sátiros en las bacanales.
fig. 10 Dos ejemplos de liebre comiendo uva, tema muy repetido en la cultura romana del vino. Los jóvenes adolescentes solían regalar una liebre a su enamorada como símbolo de fidelidad en el amor. A la izquierda, sello de cerámica de un comerciante hallado en Guadasséquies y conservado en el Museo de la Diputación Provincial de Valencia; a la derecha, bajorrelieve sobre piedra en el Rheinisches Landesmuseum, Tréveris. (Fotos Piqueras)
El extenso tratado escrito por el gaditano Columella, De re rustica, hace referencia al estado de la viticultura en Italia y en Hispania a mediados del siglo I d.C. En el prefacio a su gran obra, habla como de pasada de la importación de vino de la Bética en Italia, cuando describe la crisis de la agricultura en los alrededores de Roma: “Así pues, en este Lacio y Tierra de Saturno, donde los dioses enseñaron a su descendencia los frutos de la tierra, aquí ahora sacamos a subasta la importación de trigo de las provincias de ultramar, para no sufrir el hambre, y aderezamos las vendimias con vinos de las islas Cícladas y de las regiones Béticas y Gálicas”. fig. 10
Aunque suele utilizar el nombre genérico de Hispania o de Bética, la mayoría de sus descripciones sobre el cultivo y las variedades de viñedos están referidas a su tierra de origen, y más concretamente a los alrededores de Gades, en donde un tío suyo tenía extensos viñedos. Allí, escribe Columella, las viñas están plantadas en tres tipos de suelos: cretosi, sabulosi y palustres, que no son ni más ni menos que los actuales albarizas, arenas y barros en que están catalogados los suelos de los viñedos de Jerez de la Frontera (SÁEZ, 1995). Entre las variedades de uva había algunas que solo servían para ser consumidas como fruta (las bumasti y duracinea) y otras de vinificación como la coccolobin, una especie ya cultivaba con anterioridad a los romanos a juzgar por su nombre no latino, muy productiva y de vinos fuertes, y la prestigiosa aminea, de probable origen griego y muy abundante en Italia, que debió ser introducida por los romanos. Las vendimias tenían lugar en el mes de septiembre y los vinos elaborados, si no eran fuertes de por sí, solían ser encabezados con mosto cocido (defrutum y sapa) para darles más color y fuerza, facilitando así su resistencia al paso del tiempo, una práctica enológica que todavía era practicada, sin apenas variaciones, a finales del siglo XIX (HIDALGO, 1880).
La arqueología viene a confirmar la viticultura en la Bética, aunque, como sucede con los textos literarios, la casi totalidad de hallazgos de alfares de ánforas vinarias se hallan restringidos al territorio comprendido entre las actuales Sevilla, Arcos, Jerez y Cádiz, y a la franja litoral gaditana, con posible extensión hacia el este hasta Malaca, Acipino y Ulia (MARÍN y PRIETO, 1987). Su exportación a otras tierras es conocida gracias a los hallazgos de ánforas del tipo Haltern 70, propias de los alfares béticos. El mayor yacimiento, descubierto en 1978, es el del navío naufragado frente a Port-Vendres (Rosellón), en el que algunas ánforas llevan inscritas las palabras def(frutum) excel(lens): “vino cocido de primera calidad”. Siguiendo el rastro de las ánforas Haltern 70 se puede afirmar que el vino de la Bética llegó hasta el Limes Germanicus por la ruta del valle del Ródano, hasta Galicia por la costa lusitana y, como dice Columella, hasta la misma Roma.
A diferencia de los vinos tarraconenses en el caso de la Bética la literatura no ha dejado ningún juicio o valoración, a menos que estén incluidos en la referencia de Ovidio, quien en su Ars amatoria aconseja al amante que emborrache al portero de su amada con vino de España, lo que podría ser interpretado como que se trataba de vino muy fuerte o como propio de las clases bajas. Es bien significativo que Columella eluda cualquier juicio de valor al hablar de los vinos que su tío elaboraba en Cádiz, limitándose a describir las técnicas, y poniendo, eso sí, mucho interés en la adición de sapa y defrutum para hacerlos más fuertes y duraderos, capaces de resistir las travesías marítimas. Si tenemos en cuenta que el propio Columella dice que los mejores son aquellos que pueden envejecer sin aderezos, cabría la sospecha de que los de la Bética rara vez se encontraban entre ellos y que se trataba de vinos que no debieron brillar por sus virtudes, pero tampoco fueron denostados por sus defectos (TCHERNIA, 1986).
El Bajo Imperio: el retorno a la viticultura doméstica
A partir del siglo segundo y hasta el final del Imperio Romano los testimonios literarios y arqueológicos comienzan a escasear, hasta el punto de que la interpretación más común es que durante este período las exportaciones de vino vinieron a menos y el cultivo de la vid fue perdiendo su proyección comercial para refugiarse en una agricultura de tipo doméstico o comarcal, que tampoco debió faltar en épocas anteriores en las villas rústicas, donde solía haber lagares que atendían tanto las necesidades del propio establecimiento rural como el mercado de alguna ciudad próxima (CERRILLO, 1999). Las fuentes literarias, aun siendo muy escasas, permiten constatar que el cultivo de la vid seguía siendo una práctica común. El historiador Eutropio (siglo IV) cuenta que en tiempos del emperador Probo (en torno al año 280) se fomentó el cultivo del viñedo, recurriendo incluso a la ayuda de las tropas, tanto en la Galia, como en Hispania y Britania, para que pudieran elaborar su propio vino: “ut vites haberent vinumque conficerent” (IX, 17).
fig. 11
El hecho de que a partir del emperador Constantino (comienzos del siglo IV) el vino entrase a formar parte de los repartos de alimentos ofrecidos a la plebe romana, y de que la escasez del mismo en Italia obligase a tener que importar de las provincias, permite suponer que los principales proveedores de aquellos repartos fueran Galia e Hispania (GIRALT, 1987), lo que significaría una cierta renovación del comercio exterior. La escasez de restos de ánforas de esta época podría ser interpretada como una disminución del comercio pero más bien habría que atribuirla a que los envases de cerámica fueron sustituidos por toneles de madera, una materia que se degrada con el paso del tiempo y no deja rastro. Los restos de villas rústicas por todo el territorio peninsular, con lagares y prensas para la elaboración de vino, confirman que el viñedo había ido extendiéndose desde el litoral hacia las zonas interiores y que se había convertido en un elemento más de la típica trilogía mediterránea propia de la agricultura de subsistencia: trigo, aceite y vino. Hasta la fecha han sido identificadas varias docenas de este tipo de instalaciones, siendo las más destacadas las de Arellano, Liédena, Falces y Funes (las cuatro en Navarra), la de Can Bosch de Basea (Barcelona), las de La Cocosa y Torre Águila (Badajoz) y las de Manguarra y San José (Málaga). fig. 11