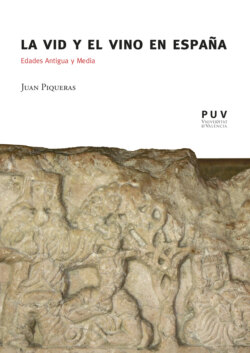Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 7
На сайте Литреса книга снята с продажи.
EX ORIENTE VINUM ORÍGENES Y DIFUSIÓN DEL CULTIVO DE LA VID EN EL MUNDO MEDITERRÁNEO
ОглавлениеLa leyenda, la tradición y, también, un cierto sentido común sitúan el origen del cultivo de la vid y de la elaboración del vino en algún lugar de las tierras comprendidas entre el Cáucaso y la India. La tradición judeo-cristiana lo sitúa en Armenia, y más concretamente en los alrededores del monte Ararat, interpretando la historia de Noé como una manera de contar en la Biblia el origen del vino. Dice el libro sagrado que Noé plantó una viña, bebió de su fruto y se embriagó. Y si Noé era el único hombre vivo después del Diluvio Universal, ¿quién sino él podría ser el padre de la viticultura? Otros pueblos del Próximo Oriente tienen sus leyendas, equivalentes a la de Noé, tales como el Spendaramet armenio, el Moloch sirio, el Sabazios tracio o el Osiris egipcio. Para los griegos el introductor de la viticultura habría sido Dionisios (muy parecido a Osiris) y este semidios, hijo de Zeus y de la princesa tebana Sémele, habría traído de la India tan apreciable cultivo.
Fuera de leyendas y conjeturas, de momento el origen primero del cultivo de la vid sigue sin estar resuelto. La viña silvestre (vitis sylvestris) se encuentra desde hace miles de años en toda una franja de zonas húmedas que abarca desde el Himalaya por el este, hasta los montes de Galicia por el oeste, pasando por el Cáucaso, Grecia, Italia y Francia. Sin salir de Europa hoy se pueden encontrar vides silvestres en latitudes tan extremas como las Marismas del Guadalquivir, a 35º norte y en las terrazas del Mosela, a 50º norte, aunque muchas veces su presencia deba ser explicada por la importación que en su día hicieron fenicios y romanos. Es posible que algunos pueblos primitivos comieran las pequeñas uvas silvestres, pero de lo que no hay casi ninguna duda es de que el cultivo de la vid se propagó desde Oriente a Occidente, en un proceso que tardó más de dos mil años en cubrir la distancia que hay desde los Montes Zagros y Egipto, primeros lugares en donde se tiene evidencia de la presencia de la viña cultivada (ZOHARY, 1996), hasta la Península Ibérica.
Las hipótesis más recientes (OLMO, 1996) apuntan a que el origen de la domesticación de la vid silvestre debió tener lugar en el espacio geográfico comprendido entre el sur del mar Caspio y el suroeste del mar Negro, es decir, en las montañas del Cáucaso, donde nacen los ríos Eufrates y Tigris, y en los Montes Zagros, y que los primeros productores de vino debieron estar precisamente en esta misma zona de Armenia, Kurdistán y noroeste de Persia. Las noticias documentales más antiguas sobre consumo de vino provienen precisamente de la zona de Uruk (Mesopotamia meridional) y nos hablan de cómo el vino procedía de las montañas situadas al norte y era transportado en barcas que bajaban por los citados ríos Tigris y Eufrates. Las excavaciones arqueológicas que desde 1973 se llevan a cabo en Godin Tepe, en los Montes Zagros de Persia, han demostrado la existencia en este punto de la más antigua bodega descubierta hasta la fecha, datada en torno a los años 3500-3100 antes de Cristo (BADLER, 1996). fig. 1
fig. 1
En Egipto, las primeras menciones escritas de la viña se remontan a los tiempos de la primera dinastía (año 3000 a.C.) y de su continuidad dan fe tanto la paleobotánica como los restos de ánforas vinarias en lugares tan importantes como Saqqara y Abydos (JAMES, 1996). A ellas hay que añadir las abundantes pinturas conservadas en las tumbas de los faraones, la mayoría fechadas entre el 1600 y el 1100 a.C., alguna de las cuales, como la que se encontró en la tumba de Nakht en Tebas, describe con todo detalle tanto el cultivo de la vid como el proceso de elaboración del vino. fig. 2 Su consumo en Egipto debió empezar siendo un privilegio de la alta sociedad pero con el paso del tiempo se popularizó hasta convertirse en elemento indispensable de la dieta alimenticia y formó parte de la ración diaria que recibían los soldados de los ejércitos de Ramsés II (KITCHEN, 1982).
fig. 2 Escena de vendimia en el Antiguo Egipto durante la Dinastía 18. Tumba de Nakht en Tebas. Ca. 1300 a.C.
La arqueología ha descubierto restos de pepitas de uva en varios lugares de Palestina que se remontan hasta los años 2900-2700 a.C., mientras que en las islas del mar Egeo, sobre todo en Creta, los hallazgos de ánforas, vasos e incluso alguna prensa, vienen a confirmar que la vid y el vino eran conocidos entre los antiguos helenos y minoicos ya por los años 2200-2000 a.C. (BUXÓ, 1995). Las primeras evidencias de su comercio a gran escala por vía marítima datan del año 1500 a.C., aproximadamente, a juzgar por los importantes hallazgos de ánforas en un antiguo almacén en Ugarit, ciudad portuaria de los antiguos cananeos (hoy Siria), y cuya difusión debió alcanzar por lo menos a las islas del Egeo y Egipto (GUERRERO, 1995).
Los griegos debieron empezar a comerciar con vino por las mismas fechas o algo más tarde. Los versos de Homero (siglos IX-VIII a.C.) en la Odisea confirman que el vino era una bebida muy apreciada y que era objeto de comercio con los bárbaros. Por ello el héroe Ulises no dudaba en llevarlo en sus naves para poder intercambiar presentes con los pueblos que tenía que visitar.
Queda por explicar por qué el cultivo de la vid tardó todavía más de mil años en ser conocido en Italia. Allí, y bajo la influencia griega, el consumo de vino en banquetes y simposios debió ser introducido por la región de Etruria a lo largo del siglo VIII a.C., pero el cultivo y la elaboración local no está testificada por los restos arqueológicos hasta la primera mitad del siglo VII a.C. (MENICHETTI, 1999). Siguiendo la ribera de la costa ligur, los griegos de Focea, fundadores de Marsella en el siglo VI, llevaron la cultura del vino a la Provenza francesa y desde allí se extendería hacia el Languedoc y Cataluña.
fig. 3 La barca romana de Neumagen. Monumento funerario de un comerciante de vino que debió utilizar el transporte fluvial por el río Mosela en torno a los siglos III-IV. Rheinisches Landesmuseum, Tréveris. (Foto Piqueras)
Viniendo como venía por mar, no es nada extraño que la localización del viñedo en la Península Ibérica durante la Edad Antigua fuera eminentemente litoral, como no podía ser de otro modo debido al predominio del transporte marítimo sobre el terrestre. No es casual por tanto, ni hay que buscar razones climáticas más propicias que en regiones del interior, para explicar por qué los primeros grandes viñedos de Iberia, sobre todo los de mayor proyección comercial, se desarrollaron en comarcas vecinas al litoral mediterráneo, como podían ser las de Cataluña, Valencia, Andalucía y las islas Baleares.
El medio de transporte marítimo tuvo entonces (como hasta los tiempos del ferrocarril) un protagonismo determinante. De ello eran bien conscientes los economistas y agrónomos romanos. Catón recomendaba la localización de las ciudades y de las actividades económicas, incluida la agricultura comercial, en zonas próximas a ríos navegables y litoral marino: “Si poteris… oppidum validum prope sit, aut mare, aut amnis quas naves ambulan…” (Agr. 1,3). Y lo mismo vendría a decir Columella: “nec procul a mari vel navigabili flumine quo deportari fructus et per quod merces invehi possint” (Rust. I. 2, 3). No faltan tampoco autores como Estrabón y Plinio el Joven que escribieron sobre las ventajas y menores costes del transporte fluvial y marino frente al terrestre, o como Tácito, quien llegó a proponer unir mediante un canal el Ródano-Saona con el Mosela, fig. 3 en un intento por establecer una vía fluvial entre el Mediterráneo y el Mar del Norte. Ha sido Pierre Sillières (1997) quien ha puesto de relieve la relación entre la localización de los olivares de la Bética y el supuesto transporte en barcos por el Guadalquivir y de los viñedos del litoral saguntino y tarraconense junto a lugares de embarque marítimo.
La posición geográfica con respecto a los mercados y los medios de transporte fue en aquellos tiempos un factor condicionante que explica muchos de los interrogantes sobre el despegue económico de unas regiones y el atraso de otras. La Iberia que primero conoció el vino de la mano de griegos y fenicios, al igual que la Hispania vitícola, también la más romanizada, no podía ser otra que la más próxima al litoral catalán, valenciano y andaluz.
Aunque hay constancia de la presencia de la vitis vinifera sylvestris autóctona en la Península Ibérica desde por lo menos el período Neolítico y todavía hoy se la puede reconocer en muchos puntos de la cordillera Cantábrica y de la Andalucía atlántica (OCETE et al., 2000), el conocimiento del vino por parte de la población indígena no tuvo lugar hasta los siglos VII-V a.C., cuando lo importaron los primeros colonos fenicios y griegos. fig. 4 Serían estos dos pueblos, ayudados posteriormente por los romanos, quienes introdujeron en Iberia algunas variedades silvestres orientales que, al cruzarse con las de aquí, darían lugar a buena parte de las variedades viníferas que hoy en día tenemos como autóctonas de determinadas comarcas o regiones (MARTÍNEZ DE TODA, 1991).
Por lo que respecta a la enología, los primeros lagares podrían ser del siglo VII a.C., pero durante mucho tiempo la mayor parte del vino que se consumía entre las clases más elevadas de los iberos y los colonos aquí establecidos era de importación, y fue ya hacia finales del siglo II a.C. cuando empezó a generalizarse el cultivo de la vitis vinifera en algunas comarcas litorales gracias a la colonización romana. Durante los siglos I a.C. y I d.C. varias de estas zonas situadas en las costas de Andalucía, Cataluña y Valencia conocieron un fuerte impulso de la viticultura comercial, con exportaciones de vino a Roma y otros puntos de Europa y del interior peninsular. En el siglo II d.C. la exportación había decaído, pero el cultivo de la vid se fue extendiendo hacia las tierras del interior, generalizándose la producción de vino para el consumo local.
fig. 4 Kylix griego con el dios del vino Dionisios. La leyenda dice que tras haber sido hecho prisionero por unos marineros sin escrúpulos que lo ataron al mástil, Dionisios hizo crecer sobre el mismo una gran parra para mostrar su divinidad. Sus captores huyeron arrojándose al mar y quedaron convertidos en delfines. Staatliche Antiken Sammlungen, Múnich.