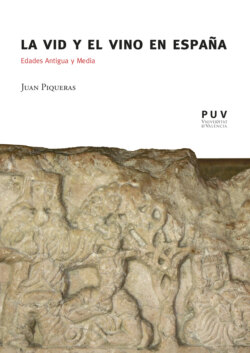Читать книгу La vid y el vino en España - Juan Piqueras - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
BIZANCIO Y EL MEDITERRÁNEO ORIENTAL: DE LA VITICULTURA DOMÉSTICA A LOS VINOS SELECTOS DE EXPORTACIÓN A OCCIDENTE
ОглавлениеComo muy bien ha estudiado Michel Kaplan, el Imperio de Bizancio, que comprendía desde Italia oriental y meridional hasta Siria, conoció su apogeo económico y político entre los siglos VII y XI, gracias a su función de intermediario en el comercio del oro y las especias entre el Lejano Oriente y el Occidente Europeo. Luego, a partir del siglo XII, sus riquezas (entre ellas el vino) y su territorio empezaron a ser disputados y arrebatados por los normandos (Sicilia y Calabria), los venecianos (Negroponto, Creta, Rodas), los cruzados (Chipre) e incluso los aragoneses y genoveses, mientras que por el lado oriental el avance otomano inicaba un largo proceso de conquista que culminaría con la caída de Constantinopla el 29 de mayo de 1453.
Durante la primera etapa (siglos VII-XI) el cultivo de la vid estuvo presente en todas las regiones del Imperio en donde el clima lo permitía, formando parte de la trilogía mediterránea (trigo, vino, aceite) de tipo doméstico, como una herencia de la tradición greco-romana. El consumo de vino era habitual en todos los segmentos de la población a la largo de todo el año, bien fuera como vino puro corriente, bien perfumado (phouska), bien con la adición de especias y agua a los vinos avinagrados que se consumían en el verano como bebida refrescante. Junto a estos vinos de consumo habitual había otros de mayor calidad, como los despotika, llamados así por que solían reservarse para el emperador y los miembros de su corte. Entre ellos los más apreciados eran los que se cosechaban en la zona de Nicea, es decir, al otro lado del Bósforo, y en las islas Chios y Lesbos, en el mar Egeo nororiental. Pero los de mayor volumen eran los que se traían a Constantinopla desde la misma región de Tracia, buena parte de los cuales eran además exportados por vía marítima a otros lugares del Imperio (KAPLAN, 2007, 166-168).
Al igual que habían hecho en Occidente Carlomagno y los monjes benedictinos a favor del cultivo de la vid, también en Bizancio gozó de la protección oficial, ya que buena parte de las rentas del emperador y altos dignatarios de su corte se basaba en los impuestos sobre la agricultura en general y sobre los viñedos y el comercio del vino en particular. fig. 18 y fig. 19 Los monasterios fueron también allí instrumento de colonización vitícola, ya que el vino no solo servía para las funciones religiosas, sino que entraba como parte esencial de la dieta alimenticia de los monjes (entre 0’45 y 0’70 litros por monje y día según comunidades) y formaba parte de los repartos y limosnas que se daban a transeúntes y peregrinos. La gran difusión de tratados de agricultura (los Geopónika), en los que la viticultura solía ocupar al menos cuatro capítulos, son un valioso indicio del interés por aquel cultivo, practicado tanto en régimen de propiedad como en arrendamiento, siendo muy frecuentes los contratos de plantación a medias (emiseian) por los que el cultivador recibía la mitad de la cosecha a cambio de los trabajos de plantación y cuidado de una nueva viña en terrenos vírgenes (KAPLAN, 1992, 259).
fig. 18 Bizancio según una miniatura medieval.
fig. 19 Pintura bizantina con la parábola de Jesús a sus discípulos: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí como yo en él, ése da mucho fruto” (Juan 15,5). Museo bizantino y cristiano de Atenas, anónimo 1666.
fig. 20
La segunda etapa de la viticultura bizantina comenzó a finales del siglo XI, cuando los vinos de Chipre, Creta, Rodas y la Romanía (así se llamaba en occidente a Bizancio) en general, se pusieron de moda en Europa Occidental, coincidiendo con las Cruzadas, y cuyo comercio se disputaron venecianos, genoveses, florentinos e incluso aragoneses, aunque fueron los primeros quienes mayores ventajas lograron obtener. Apreciados por la aristocracia, la alta jerarquía eclesiástica y la rica burguesía de las ciudades, cantados por poetas y trovadores, “bebidos” por los héroes de la literatura caballeresca (Amadís, Tirant, Lancelot…), aquellos vinos que en un principio podían resultar tan exóticos como las especias o la seda de Oriente, acabaron siendo imitados y producidos también en el Mediterráneo Occidental. fig. 20
La isla de Chipre, la más oriental de todas, se convirtió durante el siglo XII en una base de descanso y aprovisionamiento para los cruzados que iban a Tierra Santa. Tras su conquista por Ricardo Corazón de León en 1191, fue vendida al rey Guy de Jerusalén, fundador de una dinastía que se mantuvo en Chipre hasta 1474, siendo finalmente adquirida en 1491 por los venecianos, quienes la ocuparon hasta que en 1571 fue conquistada por los turcos. En ella tuvo su sede la Orden del Hospital, una fortaleza conocida como la Comandaria de Kollosi, en cuyo entorno se desarrolló el principal y más famoso viñedo chipriota, junto con los de Kilani y Pellendri (EUPHROSYNE, 2002). Sus vinos, licorosos y preparados de manera especial para su exportación (RICHARD, 1972), figuraban entre los mejores en la Bataille des vins de Henri d’Andeli (1300) y durante largo tiempo fueron los más caros de cuantos se vendían en Europa. fig. 21
Pero el mayor centro vitícola fue el que crearon en Creta los venecianos, señores de la isla durante cinco siglos (XII-XVI). Estratégicamente situada al sur del mar Egeo, en el centro geográfico donde convergían las rutas de Bizancio, Líbano y Egipto hacia Italia y Europa Occidental, la isla de Creta fue la más preciada colonia que jamás tuvieron los venecianos, que la convirtieron no solo en escala para sus barcos, sino también en centro logístico de abastecimiento de trigo, aceite, queso y vino. En un principio el mercado estaba constituido por los propios venecianos, tanto los de la metrópoli, como los de la propia Creta y las numerosas colonias comerciales repartidas por el Mediterráneo Oriental y el Mar Negro (Alejandría, Beirut, Negroponto, Constantinopla, Tana, etc.). La ciudad de Venecia tuvo a gala ser siempre el mercado principal de vino de Creta, seguida por Constantinopla, donde los venecianos tenían oficialmente autorizadas 15 tabernas, aunque en la práctica eran muchas más (THIRIET, 1959). Su fama rebasó las fronteras y su mercado llegó a abarcar desde la lejana tartaria (sur de Rusia) hasta Flandes e Inglaterra.
En un principio los armadores venecianos tenían la exclusiva del transporte, pero en la práctica también estaba permitido que cargaran en Creta otros barcos, pagando una tasa de 200 ducados por cada 100 toneles. Así, por ejemplo, en 1432 unos barcos de Flandes cargaron en Candia 9.000 mistate (unos 990 hectolitros) de vino. En torno al negocio del vino había organizado todo un gran complejo que abarcaba desde los viticultores y bodegueros, hasta los marineros y patrones de barco, pasando por los toneleros que hacían su trabajo con madera importaba desde los bosques de Dalmacia (otro de los territorios venecianos). Por esta razón, a mediados del siglo XV el propio senado de Venecia reconocía públicamente que el vino era el mayor negocio de sus súbditos en Creta: “vinum est facultas et generalis respiratio omnium subditorum nostrorum Crete” (citado por THIRIET, 1959, 415).
fig. 21 La isla de Chipre según el cartógrafo turco Piri Re’is, primera mitad del siglo XVI.
Los viñedos se extendían por toda la isla, con mayor intensidad en las llanuras costeras del norte, la Mesarea y los alrededores de Candia, y producían varios tipos de vino, entre ellos unos que los venecianos llamaban vini dolzi, que se elaboraban en Milipotamo y Rhetimo; otros más licorosos en Mesarea y, finalmente, el moscatel y la malvasía en Candia. Se trataba de vinos caros, quizá no tanto como el escasísimo vino de la Comandaria de Chipre, pero sí muy por encima del resto de vinos de la zona y que también se exportaban hacia Occidente. Así, cuando los otros vinos de Romanía se pagaban a 15 dineros el secchio (medida de unos 22 litros), el malvasía de Candia se cotizaba a 23 (THIRIET, 1959, 320). fig. 22
Mucho se ha debatido sobre el concepto de Romanía, un topónimo que en sentido extenso se aplicaba en la Edad Media a lo que había sido el Imperio Romano de Oriente, luego Imperio Bizantino y, ya a partir de mediados del XV, cada vez más Imperio Turco. En principio comprendía por tanto territorios repartidos por Europa y Asia, aunque vista desde Italia la Romanía comprendía básicamente los siguientes territorios: había una Romania Alta, integrada por los estrechos del mar de Mármara, Tracia y Macedonia; y una Romania Bassa, que abarcada desde la isla de Eubea (Negroponto) hasta Creta, incluyendo la parte continental del Peloponeso. Excluidos los vinos de Creta, que tenían nombre propio, todos los demás quedaban bajo el apelativo común de romanías, independientemente de su lugar de origen, que podía estar en Morea (Nauplion, Corinto), en las orillas del mar de Mármara
fig. 22 La isla de Creta según el cartógrafo turco Piri Re’is, primera mitad del siglo XVI. La ciudad más grande situada al norte es Candia.
(Triglia), en Cesaronte o en cualquier isla del Egeo que no fuera Creta. Sus mercados, al igual que los del malvasía, se extendían tanto a las propias colonias europeas en la zona, como a Tana (principal ciudad tártara en el mar de Azov), Chipre, Beirut, Alejandría y, en el otro extremo, la Península Ibérica, Francia, Flandes, Inglaterra y Alemania.
Tras la caída de Constantinopla en 1453 en manos de los turcos, y aunque Venecia siguió explotando sus viñedos de Creta y, desde 1491, también los de Chipre, en la segunda mitad del siglo XV los vinos de del Mediterráneo Oriental perdieron su hegemonía y fueron sustituidos por otros parecidos que se elaboraban en las costas de la Península Ibérica, mucho más cerca de los mercados del Mar del Norte. Los vinos de Azoia (al oeste de Lisboa), Lepe, Jerez y Alicante (y luego los de Madeira y Canarias) fueron sus grandes competidores, cuando no imitadores, pero al fin y al cabo sus sustitutos en los mercados de Londres y Flandes, produciéndose así una transferencia del negocio de los vinos dulces desde Oriente a Occidente (ENJALBERT, 1978).