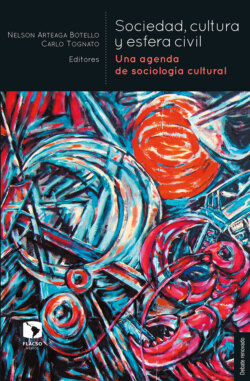Читать книгу Sociedad, cultura y esfera civil - Liliana Martínez Pérez - Страница 15
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Fortaleza sindical versus debilidad institucional
ОглавлениеLa capacidad de movilización de la CNTE fue vista por sus críticos como proporcional a la incapacidad del Estado, esto es, como su contracara. Se decía que “los ‘maestros’ exhibieron la debilidad del Estado mexicano” (Alemán, 2013a), que “fuimos testigos de lo que sólo puede ser calificado como ausencia de gobierno” (Ojeda, 2013, p. 4), o que “lo que nunca habíamos visto [era] la rendición anticipada. [...] la confesión de que simplemente la policía de la Ciudad de México no puede hacer el trabajo que se requiere en una de las urbes más grandes, dinámicas y diversas del mundo” (Puig, 2013a, p. 2). Dado que “lo único que [habían] logrado quienes [habían] cedido a los bloqueos y agresiones de la CNTE [era] debilitar al Estado y a las instituciones que son el eje de nuestro sistema democrático” (Turrent, 2013), había “síntomas de ingobernabilidad” (Reyna, 2013, p. 16). Y se esperaba que “la espiral de ingobernabilidad que [habían] desatado las protestas de los militantes de la CNTE” (Alemán, 2013b) fuera incremental.
Frente a esta situación, considerada intolerable, los críticos de la CNTE se preguntaban qué debía hacerse y las respuestas eran diversas, pero en un solo sentido. Se decía que la autoridad debía “cortarles el financiamiento, contener sus afectaciones a terceros y proceder contra sus líderes abyectos” (Loret, 2013a); comenzar por “exhibir los expedientes de los liderazgos de dicho movimiento magisterial minoritario, su situación fiscal, su historia de tropelías y la de sus secuaces” (Reyes, 2013); modificar los incentivos, porque “si por no trabajar les pagan igual que por trabajar, y si los bloqueos y actos de violencia son premiados en vez de castigados, seguirán haciendo lo que han estado haciendo” (Sarmiento, 2013a), y además acabar con la impunidad, porque los maestros no habían sido “detenidos por los actos de violencia y por someter a los diputados a una presión ilegal” (Sánchez, 2013a). En síntesis, se pedía de la autoridad que se negara “a negociar la ley” (Zárate, 2013), y que usara “la fuerza —incluida la fuerza pública—” (Alemán, 2013c).
A juicio de estos críticos, parecía existir “una consigna gubernamental de permitirles hacer y deshacer para evitar enfrentamientos mayores” (Ríos, 2013a, p. 3); sin embargo, “la salvaguarda del proceso de negociación incluyente [había] vuelto rehén al Congreso y a la ciudad de un grupúsculo de revoltosos y provocadores” (Barrueto, 2013, p. 4). Sostenían que no se reprimía porque “de acuerdo con la lógica de la autoridad [hubiese sido] más costoso derramar una gota de sangre de algún ‘mentor’ que proteger el ritmo de vida de miles de ciudadanos” (Reyna, 2013, p. 16), y estimaban que el miedo se debía a que “marcados por Tlatelolco, donde se restableció el orden y se reencausó [sic] la vida institucional con enérgicas acciones oficiales, se [habían] negado a emplear a la policía contra manifestaciones, marchas y plantones, de las que ya [estaba] harta la población” (Beteta, 2013). Se trataba, aducían, de “un trauma oficial, porque nadie [quería] ser Díaz Ordaz, nadie [quería] ser Echeverría, nadie [quería] una matanza ni la mancha histórica ni la carga moral. Ese [era] el justificante político, pero [era] tiempo de superarlo” (López, 2013b, p. 4). Por eso se decía que si bien sonaba fuerte había “que decirlo: ya muchos [extrañaban] a don Gustavo Díaz Ordaz” (Ríos, 2013b, p. 3).