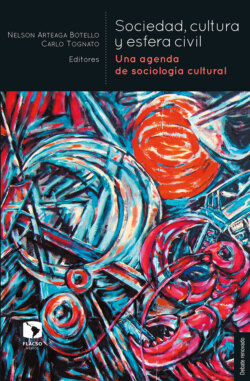Читать книгу Sociedad, cultura y esfera civil - Liliana Martínez Pérez - Страница 16
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Pericia política sindical versus carencia de oficio político gubernamental
ОглавлениеFrente al discurso hegemónico de los críticos de la CNTE se alzaron voces que buscaban contextualizar la situación y tratar de comprender los comportamientos de los manifestantes. A diferencia de aquel, este conjunto de voces era mucho menos sistemático —lejos estaba de aparecer a diario en los periódicos— y era mucho más disperso —atendía un conjunto de asuntos más amplio y con enfoques más plurales— aunque se dirigían esencialmente al Estado. Sin pronunciarse acerca del derecho a la manifestación, atribuían las manifestaciones de la CNTE a la impericia gubernamental y sin criticar la reforma educativa cuestionaban el procedimiento:
las molestias y perjuicios provocados por marchas y plantones [debía] atribuirse a quienes impiden a los disidentes emplear los instrumentos modernos de transmisión de sus intenciones. Si la causa original [era] la presión oficial sobre los medios o la corrupción de quienes los controlan, [era] hora de modificar esa conducta para que la libertad de hablar, no la policía ni los soldados, [fuera] la que despeje de protestantes las arterias urbanas (Zabludovsky, 2013).
Los críticos del Estado acusaron al gobierno y a los legisladores de no explicar adecuadamente los alcances de la reforma educativa. Se decía que “el éxito de una reforma no sólo [dependía] de lo adecuada que [fuera], sino de la calidad de la argumentación de sus características. Eso no [había] ocurrido” (Gil, 2013), o que “cuando no se explican a fondo, con pedagogía social, las motivaciones del poder, nadie debe llamarse a sorprendido de despertar a las brujas de Salem” (Barragán, 2013). Así, “los errores empezaron con el discurso educativo amenazante. En vez de que la reforma se convirtiera en una causa común, en un motivo de unificación y esperanza, la convirtieron en una reforma punitiva. [...] Con ello calentaron el ambiente y provocaron la reunificación y movilización de la [CNTE] y de una parte del propio SNTE” (Camacho, 2013b). Para otros, “el gobierno fue tomado por sorpresa y [había] sido incapaz de abogar, defender y convencer sobre la racionalidad de su propuesta” (Rubio, 2013).
Cuestionaron también la velocidad con la que se procesó la reforma. Desde este punto de vista, “el presidente podría [haber optado] por modificar el ritmo (la prisa) del procedimiento, otorgándole a cada tema complicado el tiempo que [requería] para madurar y ser desahogado” (Raphael, 2013). Había sido necesario
un alto en el camino para evitar que la agenda legislativa [siguiera] llenándose de asuntos en los que no [existían] condiciones para dictamen y votación [...]. El mérito del pacto [había sido] abrir camino para la construcción de acuerdos entre el gobierno y los partidos políticos, su defecto [había] sido tratar al Congreso como ventanilla receptora de iniciativas que [carecían] de la fuerza que sólo le [otorgaba] el diálogo entre los grupos parlamentarios para hacer posible su aprobación (Alcocer, 2013b).
Cerrado el proceso legislativo, se subrayó el mismo aspecto:
la reforma se debió haber procesado con mayor serenidad. Se debieron haber abierto foros. Dejar que la CNTE y el SNTE expresaran sus puntos de vista. Haber construido consensos públicos con especialistas de confianza de las diferentes posiciones políticas. Dejando constancia de las exigencias y las respuestas. Permitido el adecuado funcionamiento de las comisiones. [...] En un tema tan sensible no se debió haber llegado al extremo de las sesiones fast track, rodeadas las cámaras por la fuerza pública y con la instrucción a la mayoría priista de no cambiar una coma de los dictámenes que ni siquiera se habían construido en el Congreso (Camacho, 2013c).
Los críticos del Estado objetaron que se habían confundido los planos del debate educativo. Desde esta perspectiva, la LGSPD había puesto “en el centro un tema laboral como nudo educativo. Tocó la fibra sensible en un sector depauperizado, desesperanzado, atrapado” (Zamarripa, 2013a), de allí que no haya sido “un conflicto educativo, sino uno político que ha afectado, afecta y afectará a lo educativo”, y “por eso el conflicto [era] tan difícil de entender” (Barahona, 2013). Se decía que “lo que [estaban] peleando los maestros [...] no [era] una reforma educativa, [era] una reforma laboral” (Cueva, 2013, p. 16).
También fue catalogada como impericia la falta de operación política. Se decía que “mientras en las mesas del Pacto y el Congreso se redactaban las iniciativas ¿quién operaba con el SNTE, con la CNTE? ¿Qué cálculo hizo el gobierno federal. Que los maestros estaban muy desgastados y que no se armaría la que se armó” (Puig, 2013b). Por ello, para aprobar la LGSPD “no se atuvo a los consensos. Quiso sacarse como bola rápida en un menosprecio del magisterio. Esa desesperación por forzar los cambios ahorrándose los consensos posibles catapultó a la CNTE hacia poderes que en realidad no tiene” (Zamarripa, 2013b). La pobre operación política había hecho que “la falta de interlocutores claros por parte del gobierno [hubiera] entrampado aún más el conflicto magisterial” (Dresser, 2013). En todo caso, esto se debió a que “en su regreso a Los Pinos, los priistas [querían] resolver los problemas políticos como lo hacían en las décadas de cincuentas y sesentas, unilateralmente y echando encima a la maquinaria policíaca en contra de las movilizaciones populares” (Moctezuma, 2013, p. 2).
Algunas críticas estuvieron dirigidas a la falta de perspectiva histórica con que se analizaba el conflicto magisterial. En defensa de los maestros se decía que estaban “peleando lo que les prometieron cuando firmaron, cuando comenzaron a trabajar, cuando compraron o cuando heredaron su plaza. Punto. [Sonaba] horrible que se compren, se vendan o se hereden plazas de maestro, como cuando se compran, venden o heredan plazas en muchos otros ámbitos en nuestra vida nacional. Pero la culpa no [era] de los maestros, [era] de la gente que [estaba] arriba de ellos” (Cueva, 2013, p. 16). Así,
gran parte del problema actual [era] que el Estado [trataba] de resolver un enredo que [había propiciado]. El Estado [había erigido] una cultura de arreglos paralelos, de baja calidad y sin rendición de cuentas. Hacer y deshacer culturas lleva tiempo. Cambiar las reglas del juego súbitamente, además de ser riesgoso, por la confrontación, [era] injusto, por la unilateralidad. Para deshacer la madeja sin cuenda [había] que negociar; pero antes se [debía] crear un espacio de negociación (Andere, 2013).
De acuerdo con esta perspectiva, los maestros percibían
que las canonjías o privilegios [eran] producto de décadas de lucha y negociación; de posicionamiento de clase y movilidad social para un estrato históricamente menos privilegiado. Ellos no [veían] la herencia o venta de plazas y los accesos o ascensos automáticos como una práctica corrupta, sino como una especie de compensación de clase, un patrimonio familiar. Después de todo, [corría] el argumento, empresarios y políticos [habían] sido capaces, a través de distintas concesiones, arreglos o protecciones, con frecuencia monopólicos, de acumular patrimonios numerarios mucho más grandes para heredar. [...] Con estas posiciones, es decir, si una parte [veía] el objeto de la negociación como una práctica corrupta, y la otra como un patrimonio heredable, no [existía] espacio sino vacío de negociación (Andere, 2013).
El conjunto de estos discursos binarios estableció un campo en el que se confrontó, por un lado, un Estado incapaz de ejercer la ley frente a quienes se consideraba que la estaban violando y, otro más, que subrayó la impericia de un gobierno incapaz de poner en marcha una reforma de forma adecuada, sin generar enojo ni confusión. En el otro extremo, pero con más fuerza, la CNTE fue categorizada como un sindicato que constantemente violaba la ley como recurso para hacer entender que la reforma afectaba derechos y reglas de juego negociados previamente con el Estado. Estos discursos marcaron de alguna manera la forma en que se estableció la disputa que se dio por el Zócalo. Definieron una primera categorización o tipificación de los actores donde a veces el responsable del desorden político era el gobierno y otras el sindicato. Unos y otros fueron catalogados en la esfera pública, siguiendo a Alexander (2006), en función de los aparentes motivos, relaciones e instituciones que ambos actores ponían en juego en su confrontación política. No obstante, una vez que dicha confrontación se llevó al ámbito de la disputa por el uso del Zócalo, estos elementos adquirieron una condensación tal que incluso pusieron en un primer plano el alcance y significado simbólico del poder político en México.