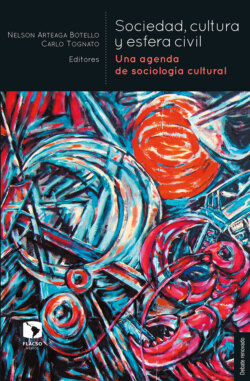Читать книгу Sociedad, cultura y esfera civil - Liliana Martínez Pérez - Страница 17
На сайте Литреса книга снята с продажи.
El derecho al uso del suelo y los vándalos del movimiento magisterial
ОглавлениеQuienes criticaron la posición de la CNTE interpretaron la ocupación del Zócalo como un ejercicio de privatización del espacio público. Se decía que “no se puede permitir que una plaza que es de todos los mexicanos sea ‘confiscada’ por unos cuantos, impidiendo a los demás que también la transitemos” (Carbonell, 2013). De ello se derivaba que todo acto público en el Zócalo que fuera convocado por cualquier grupo particular de la sociedad civil podía ser objetado por la misma razón. De este modo, solo los actos hechos a nombre del pueblo mexicano —de una manera más o menos creíble— y/o convocados por el Estado podrían ser calificados como legítimos y estarían por encima del derecho de todos a transitar. Con ironía se afirmaba que “quizá el jefe de Gobierno [debió] cambiar [...] el uso de suelo del Paseo de la Reforma y dejarlo como sede permanente de las manifestaciones y plantones de la CNTE o de cualquier otro grupo político” (Sarmiento, 2013b). De esta manera se puso en el centro del debate un conflicto entre derechos, enfocando la confrontación no ya entre el Estado y un grupo movilizado de la sociedad sino entre particulares, y exigiendo del Estado no la conciliación de derechos sino la declaración administrativa de la superioridad de unos derechos sobre otros y la utilización de la fuerza para imponerlos. Coloquialmente se hablaba del derecho de unos pocos frente al derecho de todos los particulares.
La inferioridad de los derechos de asociación y manifestación estaría dada per se, pero también por el uso que de ellos hacía la CNTE. Se afirmaba que resultaba “preocupante y lamentable que las instituciones [hubieran] cedido ante las presiones y chantajes de quienes [utilizaban] la violencia como herramienta política. En una democracia [era] inadmisible que los intereses sectoriales o particulares [estuvieran] por encima del bien general, y que la ley y el Estado de Derecho se [vieran] alterados por la presión violenta” (Castañón, 2013) y que no había democracia “donde la minoría [repudiaba] violentamente las formas establecidas de deliberación. La distancia entre ese estilo de protesta y un ‘golpe de Estado democrático’ [era] [...] demasiado corta” (Krauze, 2013, p. 4).
Desde el inicio del conflicto, pero sobre todo a partir del bloqueo de las cámaras legislativas y del aeropuerto, la mayor parte de la prensa cuestionó los “métodos” de la CNTE. “La forma en que [operaban] los profesores [merecía] la condena de todo aquel que [buscara] la resolución civilizada de los conflictos. [...] Los métodos de la ‘lucha’ empleados por los profesores disidentes [perjudicaban] en mayor medida a los ciudadanos que ninguna culpa tienen” (“Los límites…”, 2013), rezaba un editorial. Sus métodos fueron calificados de “desafío en toda su línea al Estado mexicano” (Curzio, 2013), de causar “daños y el desprestigio internacional a la nación” (Fuentes, 2013), de haber “rasgado el tejido social y desafiado a la legalidad” (Camacho, 2013a). Se aseguraba que “la violencia [era] el único método de utilización por parte de esos vándalos” (García, 2013), y que “los ‘maestros’ [conocían] y [practicaban] una sola dialéctica: el monólogo de la imposición y el chantaje” (Sánchez, 2013b; Turrent, 2013), que tenían como rehenes “la estabilidad política del país, la conectividad de nuestro principal aeropuerto y el derecho de libre tránsito en la capital” (Pardinas, 2013). Los actos que la CNTE realizaba eran calificados como “infracciones, contravenciones y delitos” (Revueltas, 2013, p. 2) y su aceptación por parte de la autoridad como “el fin de la democracia” (Sarmiento, 2013c). La crítica sobre el uso del Zócalo se interpretó, por tanto, a través de una narrativa en la que se trataron de enmarcar los motivos particulares y heterónomos, que fincaban relaciones opacas, discrecionales, racionalmente orientadas para beneficios personales por parte de una institución (la CNTE) con reglas de funcionamiento poco claras, personales, excluyentes, que se anclaban en el uso discrecional del poder, tanto a su interior como frente a otros actores.
En la esfera de los motivos, se cuestionaron los objetivos que perseguía la CNTE, a los que se consideró que no estaban orientados a mejorar el sistema educativo nacional. Los verdaderos objetivos que los críticos le atribuían se agruparon en aquellos que resaltaban sus intereses gremiales. Se afirmaba que “su único propósito [era] garantizar sus canonjías” (Curzio, 2013), y que “lo suyo, lo realmente suyo, no [era] honrar las plazas que [regenteaba], sino medrar con éstas, paralizar escuelas y aprovechar el pretexto que sea para succionar del erario inmerecidas prebendas” (Marín, 2013, p. 4). Para ello bastaba con dar cuenta de cómo “la CNTE ha derivado en rentable y eficiente la industria de la protesta y el chantaje” (Alemán, 2013d), y que para la CNTE era “inconcebible dejar pasar coyunturas emblemáticas [...] sin demostrar que [podían] llevar a la Ciudad de México al borde del Apocalipsis” (Guerrero, 2013). Por lo que su radicalidad respondía sobre todo a un interés por sabotear el desarrollo del país. Era un “intento de descarrilar la transformación del país” (Schettino, 2013), con el fin de “cristalizar un movimiento político similar al de López Obrador, pero aparentemente más radical” (Bartra, 2013), agudizando las contradicciones sociales. “El propósito [era] acumular fuerzas y promover un ascenso del conflicto a un plano superior. De lo laboral y educativo a lo político” (Fernández, 2013). En suma, lo que realmente buscaban era “en un primer momento, someter a los poderes constitucionales y, más allá, reemplazar, por las buenas o por las malas, al ‘sistema económico y político burgués’ y poner en su lugar un ‘gobierno popular’” (Zárate, 2013). Todo lo cual colocaba los motivos de la CNTE en las antípodas de los referentes universales democráticos de la esfera civil.
Por otro lado, la tipificación de las relaciones al interior de la CNTE fue sometida a un proceso similar de contaminación. Se señaló que tenía una estructura relacional de carácter mafiosa, que “más del 90% de los maestros que siguen a la CNTE [eran] rehenes de la cúpula mafiosa, que los [chantajeaba] con quitar plazas y prebendas si [dejaban] el activismo”. Y se movilizaban “porque el chantaje político [era] la más rentable de las actividades políticas, en un México en donde la palabra maldita [era] ‘represión’” (Alemán, 2013d). De hecho, se consideraba que sus integrantes no se movían por los ideales de izquierda típicos de los luchadores sociales, sino que eran “individuos y mujeres que algo [ocultaban] y que durante lustros [habían] sido manipulados por líderes perversos” (Fuentes, 2013). Incluso se llegó a decir que era una “una organización fascista que [buscaba] obtener privilegios del gobierno a través del secuestro de los inocentes. [...] Su táctica [era] la de los secuestradores que [golpeaban] a un indefenso para que el poderoso les dé dinero” (Sarmiento, 2013d). A tal grado fue considerada como un ente impuro que hay quienes llegaron a señalar que la CNTE pertenecía “al viejo mundo de la cultura nacionalista revolucionaria que lentamente se [estaba] desvaneciendo y [estaba] contaminada por la putrefacción de una cultura sindical que se [resistía] a desaparecer del panorama político” (Bartra, 2013). No había duda de que eran “una suerte de ‘Criminales y Negociantes del Terror Educativo’ (CNTE)” (Alemán, 2013e), y que “la PGR de Jesús Murillo [tenía] documentados secuestros cometidos por ‘maestros y dirigentes’ de la ‘Sección XXII de la CNTE’ contra familias pudientes de Oaxaca” (Alemán, 2013a).
Las relaciones hacia el exterior que la CNTE establecía le eran asignadas con los partidos de abierta oposición al gobierno —que no habían suscrito el Pacto por México— y dentro de los partidos moderados, con los grupos que estaban en desacuerdo con el pactismo. Básicamente se le vinculaba con López Obrador y con Bejarano (Alemán, 2013d).7 A estos algunos les asignaban un vínculo orgánico con la CNTE, otros, en cambio, les atribuían “una buena dosis de nostalgia y otra de rechazo absoluto a todo lo que digan los demás” (Guerra, 2013). Las denuncias genéricas de los vínculos entre el PRD y la CNTE fueron establecidas a partir de la asociación libre de conductas similares: “las graves violaciones al estado de derecho que [habían] ejecutado los integrantes de la [...] CNTE dejan al descubierto la serie de maniobras que por largos años han utilizado los integrantes del PRD” (García, 2013); o por supuestos intereses comunes, dado que no era sorprendente que hubieran sido “los perredistas quienes abogaron por congelar la [LGSPD]” (Sánchez, 2013a). La imputación de los vínculos con el PRD, López Obrador y Bejarano fue operada por parte de los críticos de la CNTE como una forma de imputación de intereses políticos más que educativos, en la medida en que era conocida la oposición de aquellos al modelo de desarrollo impulsado por los gobiernos priistas y panistas desde los años noventa. Pero los vínculos con fuerzas políticas “retrógradas” iba más allá cuando se afirmaba que los tenía “con movimientos guerrilleros y [que] algunos de sus miembros [habían] participado en secuestros” (Sánchez, 2013b).
Finalmente la CNTE como institución fue definida por su opacidad, por no funcionar con reglas impersonales y, por tanto, regirse con mecanismos en los que imperaba la discrecionalidad del poder. En particular se señaló el origen de su financiamiento. Así, se cuestionaba el costo de la movilización y ocupación del Zócalo, al que se calificaba como “plantón VIP” dado que “no eran plásticos atados con cuerdas que exhibieran las grietas de otras movilizaciones. No había cartones pegados que se improvisaran ante la decisión de sus líderes. Las tiendas de campaña [eran] de marca Coleman. [Y que los manifestantes habían llegado] en cómodos camiones que los [habían] transportado desde sus estados” (Loret, 2013b). De igual forma se cuestionaba el origen del dinero: “¿de dónde [salían] las carretadas de dinero para mantener en la ciudad de México a un ejército que promedia los 14,000 seguidores?” (Alemán, 2013a). La respuesta que se ensayaba era que los habían “obtenido gracias a que [controlaban] a los gobernadores del Pacífico, pero también a la capacidad organizativa, que [llevaba] décadas de perfeccionamiento” (Schettino, 2013), y a que tenían “el uso y costumbre de extraer rentas del presupuesto educativo” (Pardinas, 2013). Hemos señalado que a los líderes de la CNTE se les acusaba de medrar con las plazas y obtener inmerecidas prebendas, con ello se les imputaba el deseo de obtener beneficios personales a costa de sus representados y del Estado. Por momentos, sin embargo, parecía que el único objetivo atribuido a la CNTE era la movilización. Desde esta perspectiva, los recursos y privilegios obtenidos estarían destinados al financiamiento de las marchas y plantones, y el control de las plazas a garantizar el funcionamiento de la maquinaria y el activismo.
De esta manera se construyó un actor moral que cristalizaba valores contrarios a la democracia, impuro en términos de los fines políticos de un régimen democrático que, por lo tanto, debía ser excluido de la vida social. Se generó en la esfera civil mexicana una suerte de emplazamiento organizado, siguiendo a Alexander (2006), de patrones simbólicos en los que se buscó enmarcar a la CNTE como un agente político impuro con performances inauténticos y contrarios al marco democrático de la política mexicana. No obstante, este discurso no fue suficiente para justificar la salida de la CNTE del Zócalo, al final de cuentas la construcción de actores contaminados en la vida política resulta un proceso propio de las relaciones agonísticas de carácter político, donde las acusaciones sobre la impureza entre los distintos actores es casi permanente. Se tuvo que sacar a la luz de la opinión pública el carácter sagrado del Zócalo en la vida política nacional: un lugar donde la sociedad “oficial” se reproduce. Contrastar el carácter impuro e inauténtico de la CNTE con el carácter puro y auténtico del lugar y el momento que ocupaba fue clave para movilizar a cierta opinión pública a favor de expulsar a la Coordinadora del Zócalo.